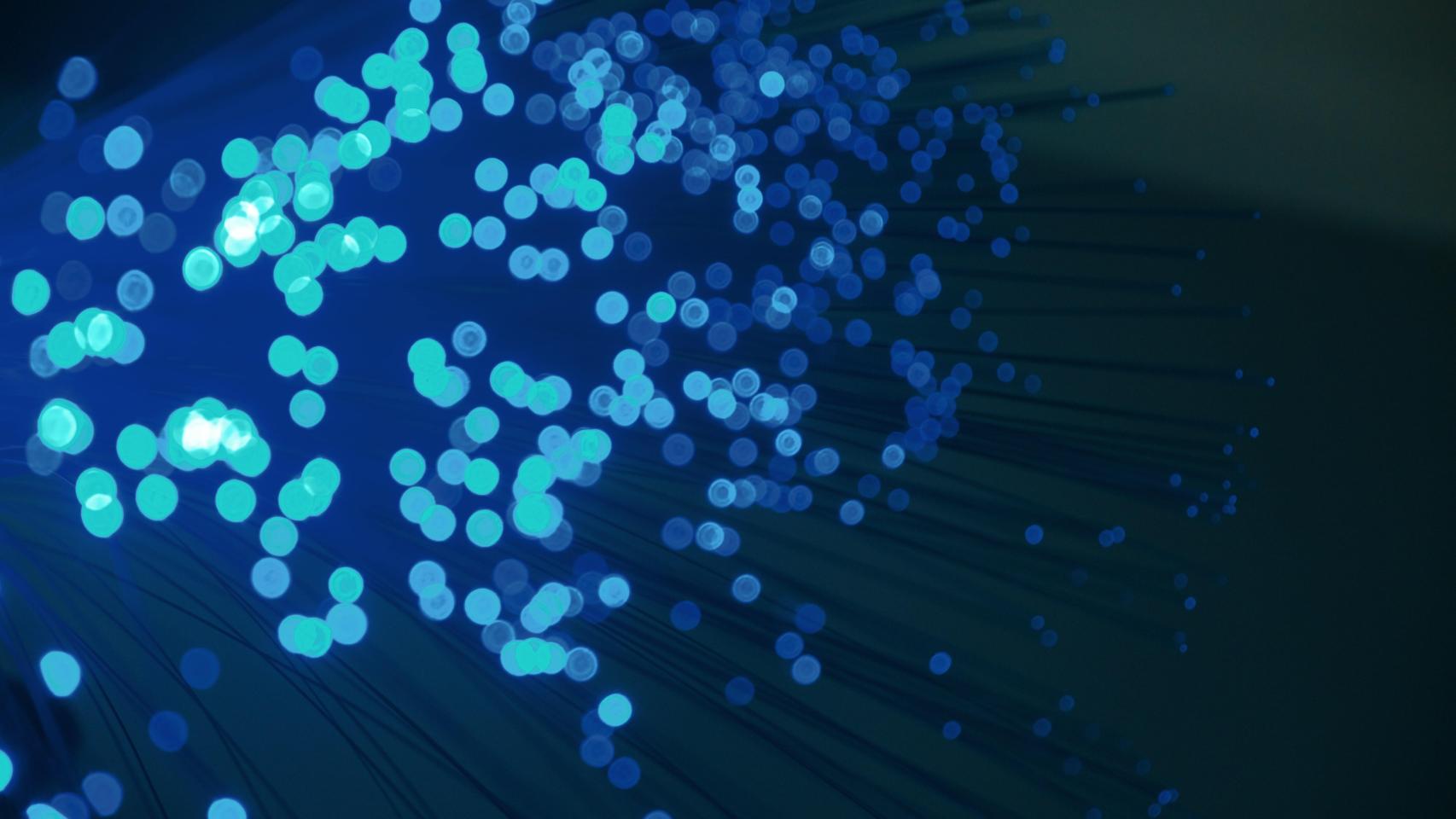El ser humano ha vivido con una constante en las últimas décadas: conectarlo todo, todo y todo. Una obsesión en toda regla impulsada en gran parte por la milmillonaria industria de las telecomunicaciones y, sobre todo, por la necesidad inherentemente humana de relacionarnos con los demás y de entender el máximo posible el entorno que nos rodea. Quizás sea la famosa adaptación al medio por la supervivencia de la especie, solo que en una interpretación donde sustituimos la experiencia y la intuición por la innovación y la técnica.
De hecho, los primeros antecedentes de esta espiral obsesiva por la hiperconectividad los encontramos bien al inicio de los libros de historia. Ya en la Edad Antigua se vio clara la necesidad de que nosotros, los humanos, nos pudiéramos comunicar a largas distancias para avisar de posibles enemigos o de cualquier otra amenaza.
Y lo que nuestros vecinos del Mediterráneo idearon fueron los telégrafos de agua: unos barriles llenos de agua hasta determinado nivel, que se tapaban o destapaban de acuerdo a la señal de fuego que se quisiera enviar. A diferencia de las señales de humo tradicionales, con este invento -gestado por el griego Eneas el Táctico- se podían enviar mensajes concretos y no simples avisos de que algo estaba pasando.
Para hacerlo, cada polo de la peculiar conversación contaba con uno de estos barriles. El que quería transmitir una señal avisaba a su colega mediante una antorcha y, cuando se confirmaba que estaba a la escucha, ambos comenzaban a verter el agua. En el proceso, una varilla con varios códigos predefinidos iba desvelando el mensaje hasta que la antorcha era apagada.
Según los análisis de la Universidad de Valencia, hacia el año 150 antes de Cristo ya había unas 3.000 redes de esta suerte de telégrafos de agua en todo el territorio controlado por los romanos. Fue el primer sistema organizado para enviar y recibir mensajes en largas distancias y construir, poco a poco, una verdadera sociedad de la información.
Vale, muy interesante pero, ¿qué tienen que ver estos telégrafos de agua con el mundo actual o el internet de las cosas? No adelantemos acontecimientos. Por lo pronto, hagamos otro pequeño gran salto temporal hasta finales del siglo XIX. En el camino ya se han descubierto la electricidad, los telégrafos electromagnéticos, la telegrafía de hilos de Joseph Henry y se ha instalado el primer cable submarino trasatlántico entre Estados Unidos y Francia (1866).
Pero sería un día de los enamorados, 14 de febrero de 1876, cuando un tal Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono: un sistema compuesto de micrófono y altavoz, casi al mismo tiempo que Elisa Gray patentaba precisamente el micrófono. Tan sólo un curso más tarde se instaló la primera línea telefónica en Boston y, sumando 365 días más, nos encontramos ya con una flamante central telefónica en New Haven (EEUU), con un todavía humilde cuadro de control para 21 privilegiados.
En este justo momento, algo cambió en el imaginario colectivo de la Humanidad: las distancias geográficas ya no eran impedimento para oír la voz de aquellos seres queridos o para hacer negocios a miles de kilómetros. Las fronteras se relativizaban y se sentaron las bases de un comercio a escala internacional que son el antecedente de la actual globalización. Aun con hilos, la obsesión por conectarlo todo acababa, en pleno siglo XIX, de cambiar las reglas de juego para siempre. Y únicamente habíamos conseguido unirnos mediante la voz…
Los comienzos de internet
Pero una cosa es conectarnos mediante la voz y otra muy distinta es poder transmitir unos y ceros que representen documentos, imágenes, vídeos y cualquier otro formato digital que podamos imaginar.
Aquí es cuando toca hablar de internet. Esa red de redes que hoy damos por sentado tiene su origen en 1969, en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
Ese año surgía una red militar y académica para el intercambio de información entre distintos científicos y organismos de defensa de EEUU, llamada Arpanet. Haría falta una década más para que se gestaran los protocolos TCP/IP que permitían la transmisión de bloques de datos entre ordenadores en remoto.
Acabaría la Guerra Fría antes de que esas incipientes redes pudieran dar el salto a nuestras vidas cotidianas. En 1990, fue Tim Berners-Lee quien implementó la primera comunicación exitosa entre un cliente Hypertext Transfer Protocol (HTTP) y un servidor a través de internet. Bienvenidos a la World Wide Web (WWW), bienvenidos a la Sociedad de la Información. La primera página web data de un curso después. Y, dos años más tarde, esta tecnología ya sería una realidad comercial en toda regla.
El resultado lo conocemos bien: un universo hiperconectado a internet, donde el correo electrónico o los primeros directorios -como Yahoo- fueron solo los precursores de todo un universo paralelo, invisible a nuestros ojos pero del que dependemos en nuestro día a día hasta puntos insospechados.
El internet de las personas
De la antigua Roma y sus telégrafos de agua con los que informar de sencillos mensajes a distancia hemos pasado a la gran revolución del siglo XIX (con las comunicaciones telefónicas por cable y aire que dieron rienda suelta a la globalidad del conocimiento, la diplomacia o el comercio en tiempo real) y a la primera era de internet, la que hasta ahora ha permitido que los humanos formemos parte de una ingente red en la que intercambiarlo TODO (así, en mayúsculas), en la que trabajar desde casa, vernos a pesar de los kilómetros, entretenernos o mejorar nuestra vida cotidiana -desde la movilidad hasta la comida a domicilio- con la tan manida transformación digital que encuentra en internet su ingrediente básico y elemental.
Pero la obsesión por conectarlo todo tiene una parada más en el trayecto. El billete para este viaje tiene como destino la década de los 90 y como particular estación aquella en la que en lugar de acceder nosotros, seres de carne y hueso, a que sean dispositivos inteligentes los que protagonicen ambos polos de la transmisión.
El nombre de esta tendencia es de cajón: internet de las cosas (Internet of Things, IoT, por sus siglas en inglés). Como decíamos, hablamos de la expansión natural de la red de redes -impulsada en su parte de infraestructura por el avenimiento de la 5G, que promete la latencia y capacidad necesarias para este enfoque- conforme más sensores inteligentes se van incorporando a elementos físicos conectados a ella, desde electrodomésticos hasta coches, pasando por las plantas industriales y un sinfín de dispositivos más.
Toca admitir que las primeras materializaciones del internet de las cosas fueron dignas de una película cuanto menos. Ya en 1874 unos científicos franceses instalaron dispositivos de información meteorológica y de profundidad de nieve en la cima del Mont Blanc que, a través de un enlace de radio de onda corta, enviaban sus datos a París.
Sin embargo, el considerado como primer dispositivo IoT es obra de John Romkey y su gestación fue fruto nada menos que de una extravagante apuesta. Dan Lynch, presidente de Interop, le prometió a Romkey que tendría un lugar destacado en la siguiente feria de este grupo de geeks si lograba “conectar su tostadora a la Red”.
Dicho y hecho: Romkey dotó a una simple tostadora de una conexión TCP/IP a un ordenador que, a su vez, era capaz de encender y apagar el electrodoméstico a su antojo mediante el protocolo de gestión de red SNMP (Simple Network Management Protocol), Obviamente, esa simple tostadora -que recibió el rimbombante nombre de ‘Sunbeam Deluxe Automatic Radiant Control Toaster to the Internet’- fue el centro de todas las miradas en la zona de expositores en este congreso.
La 'tostadora conectada' de John Romkey.
Lo suyo fue un desafío entre compañeros, una hazaña propia de una noche de cervezas entre personas con profundas raíces técnicas. Pero este peculiar logro se produjo casi al mismo tiempo que la Academia empezaba a interesarse en la difusión de la aún incipiente internet entre las máquinas.
Es el caso del científico norteamericano Mark Weiser, quien publicó un artículo en 1991 en el que ya anticipaba el concepto de computación ubicua que define tanto el internet de las cosas como el todavía impensable polvo inteligente. Especialmente reseñable en un aspecto: el de la omnipresencia invisible que marcará la era del smart dust.
“Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen, aquellas que se integran a si mismas en el funcionamiento de las vidas diarias hasta que no podemos distinguirlas de ellas”, decía Weiser en su -incluso hoy- atrevida publicación.
Estos son los difusos y causales orígenes del internet de las cosas, marcados también por la propia naturaleza del concepto: al fin y al cabo, llevamos conectando maquinaria entre sí desde hace décadas. Pero es el año 1999 en el que parecen confluir todos los astros para que tres personajes únicos desarrollaran esta idea en paralelo de una forma más específica y detallada.
Los tres artífices del internet de las cosas
El primer protagonista es Kevin Ashton, sobre quien recae más consenso para ser considerado como el padre de la criatura. En ese mágico 1999, Ashton mencionó por primera vez este término en una conferencia que impartió en Procter & Gamble.
“Puede que me equivoque, pero estoy bastante seguro de que la frase ‘Internet of Things’ vino a la vida como el título de una conferencia que hice en P&G, vinculando la idea de aplicar comunicaciones por radiofrecuencia (RFID) en la cadena de suministro con ese debate de que internet era algo más que una buena forma de conseguir atención ejecutiva”, ha recordado posteriormente el propio experto.
Kevin Ashton, inventor del concepto de internet de las cosas. Foto: Avast.
Tan convencido estaba el buen hombre de lo prometedor del IoT que, ese mismo curso, abrió las puertas de los Auto-ID Labs, el sucesor del centro del MIT Auto-ID, fundado por el propio Ashton, David Brock y Sanjay Sarma.
“Si tuviésemos ordenadores que fuesen capaces de saber todo lo que pudiese saberse de cualquier cosa –usando datos recolectados sin intervención humana– seríamos capaces de hacer seguimiento detallado de todo, y poder reducir de forma importante los costes y malos usos” detallaba Ashton. “Sabríamos cuando las cosas necesitan ser reparadas, cambiadas o recuperadas, incluso si están frescas o pasadas de fecha. El internet de las cosas tiene el potencial de cambiar el mundo como ya lo hizo internet”.
Pero Kevin Ashton no fue el único que a finales del milenio pasado cayó en cuál sería la siguiente gran ola de la tecnología. Otro colega suyo, Neil Gershenfeld -del prestigioso MIT Media Lab-, plasmó pensamientos muy parecidos en su libro ‘When Things Start to Think’.
“En retrospectiva, parece que el rápido crecimiento de la World Wide Web puede que solo sea el trigger charge que está preparando la gran explosión, conforme las cosas comiencen a usar la Red”, detallaba Gershenfeld.
Y cerramos este triunvirato con Neil Gross, a quien debemos la difusión masiva de este concepto. En un artículo en ‘Business Week’, Gross predijo el alto impacto que un internet de las cosas tendría en abstracto, pero infiriendo aplicaciones en términos de sostenibilidad, salud humana o reinvención del modelo económico.
“En el siguiente siglo, el planeta usará internet como una plataforma para transmitir sus sensaciones (…) Lo hará por medio de una piel con millones de dispositivos de medición incorporados: termostatos, sensores de presión, detectores de polución, cámaras, micrófonos, sensores de glucosa, electroencefalogramas…”, explicaba Gross. “Se monitorizarán ciudades y especies en peligro de extinción, la atmósfera, nuestros barcos, autovías y flotas de camiones. También nuestras conversaciones, nuestros cuerpos e incluso nuestros sueños”.
Neil Gross se apoyó en aquel momento en grandes tecnólogos de la época, como John Parkinson, jefe de tecnología de la consultora EY: “Aunque las redes de silicio no se parecen, hoy por hoy, en nada a un cerebro, los nodos de la red han comenzado a funcionar como neuronas. En diez años, los microprocesadores discretos podrán ser incorporados dentro de ordenadores distribuidos, como si fueran teléfonos móviles o dispositivos como Palm [la marca precursora de los actuales tablets]. Hay que pensar en esto como un entorno ecológico y de información masivamente conectado”.
La definición del internet de las cosas
Seis años más tarde, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, organismo dependiente de la ONU con sede en Suiza) oficializó el internet de las cosas con el primer estudio sobre el tema.
“Una nueva dimensión se ha incorporado al mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): a cualquier hora, en cualquier lugar, vamos a tener conectividad para cualquier cosa. Las conexiones se multiplicarán y crearán una nueva red dinámica de redes con redes, una internet de las cosas”, anticipaba ese premonitorio informe.
Ese fue el comienzo del reconocimiento público del internet de las cosas. A finales de la década de los 2000 ya se había convocado la primera conferencia europea sobre IoT y, en 1998, el U.S. National Intelligence Council ya incluía el Internet of Things como una de las “seis tecnologías civiles más disruptivas” con impactos potenciales más allá de 2025.
Además, en ese mismo curso se lanzó la gran alianza que sentaría los principios tecnológicos básicos de este paradigma de hiperconectividad: la IPSO Alliance. Se trata de un grupo de casi sesenta aventureras empresas -entre las que se encuentran Bosch, Cisco, Ericsson, Intel, Motorola, Sun Microsystems o Google- unidas para la promoción del protocolo de internet (IP) en las redes de objetos inteligentes.
Y esa materialización de las especificaciones técnicas cobró vida en su máxima expresión un poco más tarde, en 2011. Ese ejercicio nació el nuevo protocolo IPV6 (“podríamos asignar una dirección IPV6 a cada átomo en la superficie de la tierra y aún tendríamos direcciones suficientes para otros 100 planetas”, decía en aquel momento Steven Leibson, popular periodista norteamericano) aunque también supuso el pistoletazo de salida de muchas iniciativas NFC o de otras asociaciones como la IoT-GSI Global Standards para promover la adopción de estándares para IoT a escala global. De trabajos como estos surgirían posteriormente conceptos propios del internet de las cosas como el WSN (Wireless Sensor Networks) o M2M (Machine to Machine).
Mucho baile de años y números, ¿verdad? Sin duda, el calendario comienza a estar plagado de fechas señaladas. Pero ese 2011 es clave en el devenir de la obsesión por conectarlo todo a la que nos estamos enfrentando.
Tanto es así que fue ese mismo curso cuando el internet de las cosas pasó a formar parte del prestigioso ‘círculo del hype’ de la firma de análisis Gartner. Se trata de una gráfica anual en la que sus expertos incluyen las principales tendencias tecnológicas que están por llegar, ordenadas tanto por el interés de la industria en ellas como por su estado de madurez y viabilidad para ser reales en un plazo que va desde el momento actual hasta más allá de un lustro.
La consagración del IoT
Ha pasado más de una década y el devenir de los acontecimientos ha ido consolidando esta tendencia del internet de las cosas, aunque no al ritmo estratosférico que algunos estaban esperando.
Muchas son, de hecho, las previsiones de expertos que han tenido que irse corrigiendo a la baja ante los retrasos en la adopción del IoT: hubo fuentes que se atrevieron a aventurar que veríamos 100.000 millones de dispositivos conectados en 2020, cifra rebajada a 50.000 millones por Cisco y, finalmente, ajustada por la firma de análisis Gartner a 20.400 millones de objetos inteligentes en funcionamiento para finales de la década (aunque al principio estos analistas habían estimado alrededor de 26.000 millones), pasando por los 30.000 millones esperados por ABI Research.
En el lado de las predicciones modificadas al alza, encontramos uno más reciente de GSMA Intelligence. Éste proyecta un mercado global del internet de las cosas valorado en más de un 1,1 billón de dólares para el año 2025. La razón se semejante volumen de negocio (1,1 trillion en nomenclatura anglosajona) radica en el paso del interés de negocio desde la conectividad pura y dura a las plataformas, aplicaciones y servicios.
“A medida que la cantidad de dispositivos de consumo conectados y máquinas industriales crezca rápidamente, el ecosistema de IoT evolucionará para convertirse en un mercado de un billón de dólares en el transcurso de la próxima década. Pero la oportunidad de ingresos de IoT está pasando de simplemente conectar dispositivos a abordar sectores específicos con soluciones personalizadas, y los actores del ecosistema exitosos necesitarán adaptar sus modelos comerciales en línea con estas tendencias del mercado”, destaca el informe de GSMA Intelligence.
Con todo ello, y volviendo a cifras de Cisco, se espera que en 2022 haya 28.500 millones de conexiones y dispositivos personales fijos y móviles (18.000 millones en 2017), lo que equivale a 3,6 conexiones/dispositivos por persona (2,4 en 2017). Si ponemos las miras en España, habrá 344,1 millones de dispositivos conectados (7,4 por persona) frente a los 202 millones de 2017 (4,4 per cápita).
Unos datos de lo más prometedores, dentro de los que podemos ahondar un poco más para encontrarnos con que el centro de datos y análisis de información está siendo el segmento de IoT de más rápido crecimiento, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 50% de 2017 a 2021. Por su parte, los proveedores de servicios en la nube (CSP) surgen como actores influyentes de servicios de IoT, consultoría y análisis para empresas, dejando oportunidades más pequeñas para otros proveedores en industrias especializadas.
Entre los frenos que aún existen en torno al internet de las cosas, uno de los más destacables es la ciberseguridad. En ese sentido, Bain descubrió que las empresas comprarían más dispositivos de IoT y pagarían hasta un 22% más en promedio por ellos si se abordaban los problemas de seguridad. Igualmente, el estudio afirma que los proveedores no han simplificado la integración de las soluciones de IoT en los procesos de negocio tanto como las empresas esperaban.
Por otro lado, queda pendiente la introducción final de la inteligencia artificial en la actividad más elemental del internet de las cosas con el objetivo de dotar de valor real a este nuevo paradigma de objetos conectados. De hecho, los fundamentos del IoT, como las cámaras y los sensores que tradicionalmente recopilan datos de forma pasiva para su procesamiento en la nube, brindan una oportunidad extraordinaria para explotar esa información en el extremo mediante algoritmos avanzados de IA.
IoT en salud y movilidad
En abstracto, las posibilidades del internet de las cosas se antojan inmensas, pero para poder caer en su verdadera dimensión necesitamos poner cara a algunos de sus casos de uso. Y, hoy por hoy, ya tenemos muchos ejemplos que nos muestran su ingente potencial; el mismo que se verá incrementado de manera exponencial cuando estos dispositivos conectados reduzcan su tamaño al de una mota de polvo.
Empecemos por lo más importante para nuestras propias vidas: la salud. En este campo, existen propuestas tan interesantes como la de FreeStyle Libre, un medidor de glucosa desarrollado por Abbott que permite registrar los niveles de azúcar en sangre sin necesidad de pinchar el dedo, de forma rápida y discreta. ¿Cómo lo hace? El sistema emplea un pequeño sensor que se coloca sobre la piel del diabético, insertando una fina lámina de menos de cinco milímetros en el cuerpo. Es ese dispositivo el que queda sujeto -incluso bajo el agua o al hacer deporte- y es preciso durante 14 días, tras lo cual debe ser reemplazado. Para leer los resultados, el paciente tan sólo debe acercar un lector NFC al sensor, incluso sobre la ropa.
La movilidad también es un vertical que está empezando a adoptar el internet de las cosas de forma masiva. Además del coche autónomo (donde sensores tan magníficos como el LiDAR permiten entender todo el contexto del vehículo), encontramos propuestas más inmediatas como una que debemos a investigadores de la Universidad de Almería y la Universidad italiana de Salento. Estos científicos han empleado un sistema de sensores inteligentes en vehículos de cuatro ruedas capaz de avisar de inmediato ante posibles accidentes producidos por derrape o exceso de peso. Para configurar el dispositivo, los investigadores han simulado por ordenador una serie de maniobras que pueden originarse durante la conducción, como los adelantamientos o la incorporación de vuelta al carril derecho, entre otras. El objetivo de estas pruebas no es otro que detectar en cada caso el ángulo de deslizamiento o derrape, es decir, la posición que forma la rueda con el sentido de la marcha del automóvil.
Estos coches conectados serán capaces de enviar a un servidor central la posición exacta y la ruta del coche, de modo que el sistema pueda recomendar no sólo la mejor ruta (como actualmente sucede), sino también incluso ofertas de establecimientos en las cercanías de nuestro destino o propuestas de ocio en función de la hora a la que nos movamos. El historial de localización también dice mucho de nuestros hábitos de vida, con lo que los fabricantes tendrán en su mano una información de altísimo valor para los anunciantes y agencias de publicidad. Si las autoridades y asociaciones de protección de datos están preocupadas por lo mucho que las compañías saben de nosotros con nuestra navegación en internet y las famosas cookies, imagínense cómo será cuando las marcas sepan exactamente qué restaurantes nos gustan más, cuál es el centro comercial que más frecuentamos o a qué hora nos gusta ir a tomar unas cañas con los amigos.
Coche Conectado
En esa misma línea, los distintos coches conectados podrán hablar entre sí de modo que la información del tráfico esté actualizada en tiempo real, evitando accidentes y congestiones en las grandes ciudades. De hecho, en un caso todavía muy lejano, los datos de localización y velocidad de los coches autónomos se podrán combinar con los sistemas de smart city de modo que los semáforos se ajusten a la demanda real de automóviles e, incluso, sean eliminados por completo una vez que todos los coches sean capaces de ajustar su ritmo de modo que puedan adaptar su velocidad de forma automática para cruzarse sin colisionar.
Las aseguradoras y las autoridades de tráfico -en la medida en que la ley lo permita- serán los segundos mayores beneficiarios de la llegada de los coches conectados. En ese sentido, sensores que ya se están comenzando a implantar (como los de cansancio, salida del carril, distancia de seguridad, etc.) junto a parámetros tradicionales (como velocidad, frenazos o mantenimiento del coche) servirán para que las compañías de seguros puedan conocer mejor nuestra forma de conducir, determinando si somos buenos o malos conductores.
Y, como la información es valor, las aseguradoras podrán usar esos datos para bajarle la póliza a los conductores que respetan las normas y muestran un estilo conservador de conducción; al mismo tiempo que podrán negarle o subirle el precio de la póliza a aquellos ciudadanos que representen un potencial riesgo de accidentes.
Por otro lado, IBM sorprendió a propios y ajenos en 2015 al pagar más de 2.000 millones de dólares por The Weather Company, una firma especializada en información meteorológica y cuyos miles de sensores en todo el mundo representan una fuente de datos esencial para multitud de cálculos: desde el propio cambio climático hasta predicciones sobre agricultura, ventas de tiendas físicas o, paradójicamente, expectativas de tráfico rodado.
Pues bien, los coches conectados representan una evolución sustancial en este aspecto, ya que pasaremos de contar con miles de estaciones meteorológicas a millones de vehículos en movimiento, capaces de ofrecer información en tiempo real del tiempo en todo el planeta. Y todo por un coste ínfimo (un sensor individual de temperatura, viento, etc,, ya disponible en la mayoría de coches actuales) y una buena red de comunicaciones.
Y si los sensores del vehículo nos permitirán tener un ingente Big Data en tiempo real de las condiciones meteorológicas, no debemos olvidarnos de mirar hacia abajo, hacia el pavimento. En ese sentido, los coches conectados van a recopilar millones de datos sobre el estado de la carretera (nuevos baches, peraltes o cambios de rasante peligrosos, potenciales puntos negros en los que muchos conductores han frenado inesperadamente, etc.) con los que las autoridades encargadas de las infraestructuras podrán tomar mejores decisiones. Se acabaron las inspecciones periódicas de las vías y los estudios externos para asegurar que las carreteras por las que circulamos cumplen con los máximos estándares de calidad: nosotros mismos, a través de nuestros propios coches, seremos los encargados de proporcionar estos datos al gobierno.
En un futuro algo más concreto, los distintos sensores del coche podrían recoger todos los datos previos a un accidente, al más puro estilo de las cajas negras de los aviones. De esta forma, tanto la policía como las aseguradoras podrán conocer el contexto en que se ha producido un incidente, determinando mejor la causa del siniestro y la culpabilidad del mismo.
Smart cities y sostenibilidad
Hay mucho más: en ciudades como Madrid se están probando miles de módulos que monitorizan horariamente el consumo de agua de cada ubicación. Dicha información se transmite de forma inalámbrica a través de la red mediante tecnología NB-IoT, tecnología especialmente útil en lugares de “cobertura profunda”. Con este fin, se han desplegado 64 módulos de comunicaciones, con los que se realiza la lectura horaria en remoto de cerca de 1.200 contadores distribuidos por distintas áreas geográficas del municipio de Madrid, incluidos lugares emblemáticos como el Real Jardín Botánico o el Museo del Prado. El propósito, además de ofrecer más información en tiempo real, es detectar posibles incidencias en la instalación que puedan provocar una pérdida de agua.
La lucha contra el cambio climático también encuentra una inestimable ayuda en el internet de las cosas. Muestra de ello es Climo, una herramienta de medición del aire y los microclimas en tiempo real desarrollada por Bosch e Intel. Quizás su apariencia no es precisamente bella, pero es que ese no es su cometido (apenas van colocados en farolas o postes altos de la ciudad, alejados de miradas insensatas). Lo importante es lo que hay dentro de esa caja: ocho sensores y capacidad de cómputo para analizar hasta 12 parámetros distintos, incluyendo 10 contaminantes habituales en nuestras ciudades: monóxido de carbono, óxido nítrico, óxido de nitrógeno, ozono o dióxido de azufre, entre otros. Más allá de eso, este dispositivo también es capaz de controlar la temperatura exterior, la humedad relativa, las condiciones de luz, sonido, presión e incluso la presencia de polen, uno de los causantes más habituales de alergias entre la sociedad.
Imagen de Climo, la herramienta de medición del aire y los microclimas en tiempo real desarrollada por Bosch e Intel.
Otras empresas como la estadounidense Rainforest Connection ya están trabajando en esta línea: convierten viejos smartphones en sistemas de escucha remota para detectar la tala ilegal de árboles en bosques y selvas. Por el momento, ya han llevado esta tecnología al Amazonas o a la región de Kalimantan en Indonesia, dos de los pulmones verdes de la Tierra.
Pero la verdadera revolución por la sostenibilidad provendrá de la introducción del IoT en el sector agrario, especialmente en los países subdesarrollados done estas prácticas suelen ser más agresivas con el entorno. La agricultura de precisión, lograda gracias a dispositivos conectados que monitorizan las condiciones externas en tiempo real, permite limitar al mínimo el uso de plaguicidas, fertilizantes y agua. En paralelo, también se puede reducir la superficie a explotar, evitando la deforestación de zonas especialmente ricas en recursos forestales.
Si dejamos el campo y volvemos a las ciudades -donde se produce gran parte de las emisiones de CO2 en la actualidad) también vemos cómo el IoT está ya impactando (y más que lo hará) en la gestión medioambiental. Desde las smart grids (redes eléctricas de nueva generación, constantemente monitorizadas y gestionadas de forma automática) hasta los sistemas domésticos de eficiencia energética (sensores para las smart homes que reducen el consumo eléctrico), muchas son las aplicaciones concretas -también en la incipiente industria 4.0- que ya podemos ver en nuestro día a día. Sin olvidar su extensión a gran escala, por toda la urbe, mediante el desarrollo -dentro del amplio concepto de las smart cities- de sistemas de detección de posibles gases contaminantes que ayuden a tomar mejores decisiones a los gobiernos municipales.
Eso es, por ejemplo, lo que está llevando a cabo la Oficina de Protección Ambiental de Beijing (BEPB) y otras autoridades municipales de China junto a IBM dentro de su iniciativa Green Horizons: una red de sensores repartidos por Beijing proporciona los datos de contaminación en tiempo real que necesitan los gestores para restringir el tráfico rodado o establecer medidas de eficiencia energética más estrictas en los edificios públicos.
IoT en la industria
El ámbito industrial también ve en el internet de las cosas una posibilidad inmejorable para solventar muchas de sus asignaturas pendientes. Una de ellas es la automatización de procesos, mediante la unión de toda esa sensórica conectada en las máquinas con sistemas de inteligencia artificial que pueda predecir errores (mantenimiento preventivo) o fórmulas de mejora en la forma en que opera la fábrica.
Un entorno industrial altamente automatizado.
A su vez, la gestión de flotas comerciales integradas por coches conectados encuentra en IoT soluciones sencillas para, entre otros usos, el mantenimiento preventivo y alertas para anticipar reparaciones, recibir avisos en tiempo real sobre el estado del vehículo, o la conexión a accesorios de terceros (navegadores, sensores telemáticos, etc.). Además, permite la integración con sistemas para la gestión de clientes, que facilita un mayor nivel de atención personalizada y trámites más ágiles.
De hecho, el control del inventario ha sido tradicionalmente una tarea de conteo manual, tedioso y expuesto a constantes fallos. Optimizar el inventario y conocer su situación en tiempo real mejora la gestión de los productos en tienda y la atención a los clientes. Los sistemas de identificación por radiofrecuencia o RFID (Radio Frequency Identification) se basan en una tecnología que permite detectar objetos a distancia sin necesidad de contacto. Y, finalmente, el uso de IoT aplicado a los drones facilita la monitorización de instalaciones de gran extensión, y reduce los desplazamientos de trabajadores en momentos puntuales (incidencias y mantenimiento). Otros usos de drones con IoT son la gestión de redes de abastecimiento, el control de cultivos y granjas, la seguridad en playas y montañas e incluso el control de carreteras.
Todo ello, ejemplo de un presente y futuro ilusionante para una tecnología, el internet de las cosas, llamada a ser omnipresente en nuestras vidas.