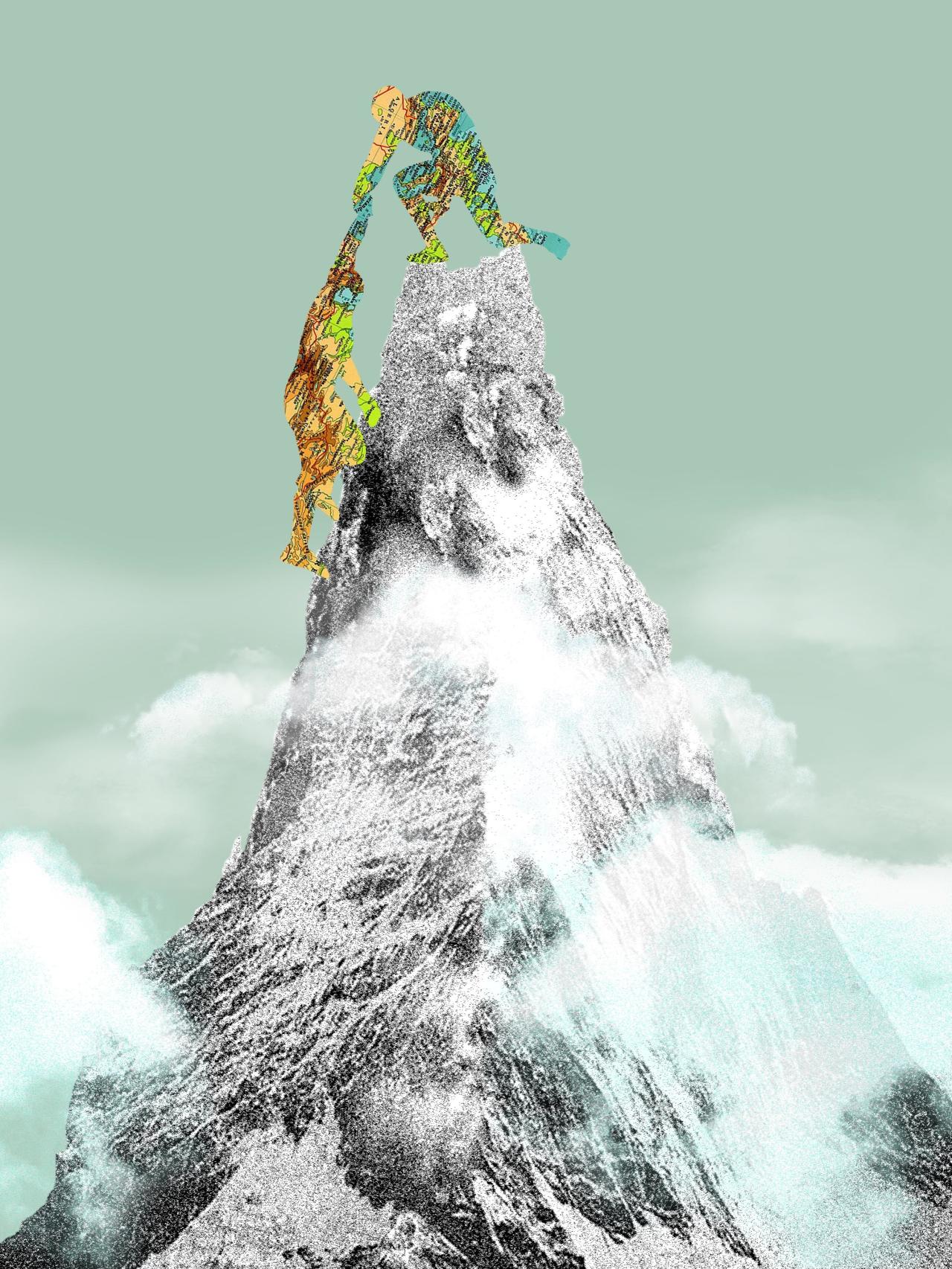La cumbre sobre el Clima de París, con la presencia de más de ciento cincuenta líderes mundiales, podría llegar a constituir un hito en la historia de la humanidad. Se trata, ni más ni menos, de conseguir, por primera vez en más de veinte años de negociaciones de Naciones Unidas, un acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el clima del planeta. De lograrlo, se pondría en funcionamiento un auténtico derecho global de la humanidad, superador del ya obsoleto derecho internacional entre estados. Esto supondría un verdadero avance jurídico, político y social para la humanidad en su conjunto, con inmensas repercusiones, a corto, medio y largo plazo, en la protección de otros objetivos globales, como son la seguridad y la erradicación de la pobreza. Si es posible alcanzar semejante acuerdo en materia de cambio climático, ¿por qué no intentarlo en otros campos?
El escenario para conquistar este pacto global no podía ser más favorable, desde todo punto de vista. La reciente masacre del 13-N, como sucediera en el 11-S o el 11-M nos han confirmado de nuevo que hay una serie de problemas concretos, reales, innegables, todos ellos graves, que afectan a la humanidad en su conjunto y que no pueden ser resueltos por los estados individualmente o con acuerdos bilaterales. El problema del cambio climático se le queda grande a todo estado, por poderoso que sea; lo mismo sucede con el terrorismo global, o los movimientos migratorios. Es, pues, la humanidad como tal la que puede y debe afrontarlos solidariamente: lo que afecta a la humanidad debe ser resuelto por la humanidad.
El todo es mayor que el conjunto de sus partes. La humanidad es más, mucho más que la suma de los estados; así como nuestro planeta es más, mucho más que la suma de los territorios de los estados soberanos y las aguas marítimas. El gran cambio que se está produciendo con la globalización es precisamente este: un progresivo aumento de la consciencia humana de que los estados son, sobre todo, parte de un todo mucho más amplio, que incluso supera la misma idea de humanidad.
La globalización obliga a sustituir el derecho internacional entre estados soberanos por un derecho global
Este desarrollo de la consciencia humana, basada en una experiencia global inexistente hasta hace muy poco tiempo, está conduciendo paulatinamente a la transformación de los estados soberanos: de independientes y excluyentes a autónomos e interdependientes. La interdependencia autónoma exige una regulación jurídica diferente y mucho más compleja que la mera independencia excluyente. Aquí radica precisamente la misión del derecho global de la humanidad frente al derecho internacional entre estados soberanos.
De acuerdo con el principio de independencia excluyente, cada estado es un todo (hacia adentro) y una parte (hacia afuera). El estado soberano, por tanto, debe gozar de un poder supremo dentro de su territorio y con sus ciudadanos, y, en sus relaciones externas, en cuanto parte de la comunidad internacional, debe actuar racionalmente tratando de obtener el mayor interés. Por eso, solo cuando el interés de cada estado lo exige, puede comprometerse internacionalmente con obligaciones recíprocas: por ejemplo, renunciando parcialmente a la soberanía.
El principio jurídico de independencia excluyente está íntimamente ligado a la ética del self-interest. Son dos caras de la misma moneda. La ética del self-interest defiende que una acción política está justificada si y solo si se maximiza el interés propio, incluso a costa del ajeno. El principio de independencia excluyente ha dominado las relaciones internacionales por siglos, particularmente desde el Tratado de Westfalia. Tuvo cierto sentido y su propia lógica, pero hoy día, en nuestra era global, su aplicación egoísta, indiscriminada y arbitraria puede tener consecuencias devastadoras.
La ética del 'self-interest' falla de raíz porque establece una barrera artificial entre lo propio y lo ajeno
El principio de independencia excluyente, basado en el self-interest, fue aplicado, por ejemplo, durante años, por Francia en la lucha contra el terrorismo de ETA, en favor de los terroristas y en perjuicio de los españoles, que contemplábamos atónitos como los terroristas campaban a sus anchas en suelo galo. La razón era clara: el terrorismo español no era un problema francés y Francia no obtenía ningún beneficio colaborando con España. Es más, de colaborar con España, el propio terrorismo podía expandirse por Francia. Algo parecido puede decirse de la política nuclear de Israel, que siempre se ha negado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, con el fin de poder disponer de la bomba atómica, o de tantos aspectos de la política norteamericana con respecto a la guerra de Irak.
El principio de independencia excluyente y la ética del self-interest que lo sustenta fallan de raíz por cuanto establecen una barrera artificial entre lo propio y lo ajeno, considerando tantas veces incluso lo común como ajeno. La globalización, en cambio, nos ha permitido entender que ya no es posible separar, al menos a nivel universal, lo propio de lo ajeno. De ahí que el principio de soberanía excluyente sea inaplicable en un mundo global. Deben coexistir, por supuesto, distintos niveles de poder y gobierno, pero ya no puede establecerse un poder absoluto con una agenda propia y excluyente en ninguna área de la tierra por pequeña que sea. Es más, el primer estadio de la libertad global consiste precisamente en no quedar sometido a ningún poder soberano y excluyente de manera completa. Por eso, la barrera creada entre derecho nacional (propio) e internacional (con los ajenos) se ha roto para siempre. En el fondo, era también una falsa barrera.
El principio jurídico de autonomía interdependiente se funda en una ética de la solidaridad, que supera con creces la ética del self-interest tal y como se ha entendido egoístamente hasta ahora. No se trata ya de que los estados no tengan que actuar en interés propio, sino de que el interés global ha pasado a ser parte constitutiva del interés propio de cada comunidad política. Por eso, un estado, actuando conforme al interés global, actúa en interés propio, así como un estado actuando solidariamente en interés propio, es decir teniendo en consideración los intereses ajenos, actúa en interés global. Esto explica por qué donde existe un interés global, como es el caso del cambio climático, sea posible, e incluso éticamente exigible, lograr un acuerdo. Y que este sea jurídicamente vinculante, dadas su relevancia e implicaciones. De no lograrlo, los estados estarían actuando egoístamente, insolidariamente, es decir, irracionalmente. Y es que, en el fondo, ser solidarios es la mejor manera de vivir racionalmente, y probablemente la única de crear un mundo más justo y habitable.
*** Rafael Domingo Oslé es catedrático de la Universidad de Navarra e investigador de la Universidad de Emory.
Ilustración: Lola Gómez Redondo.