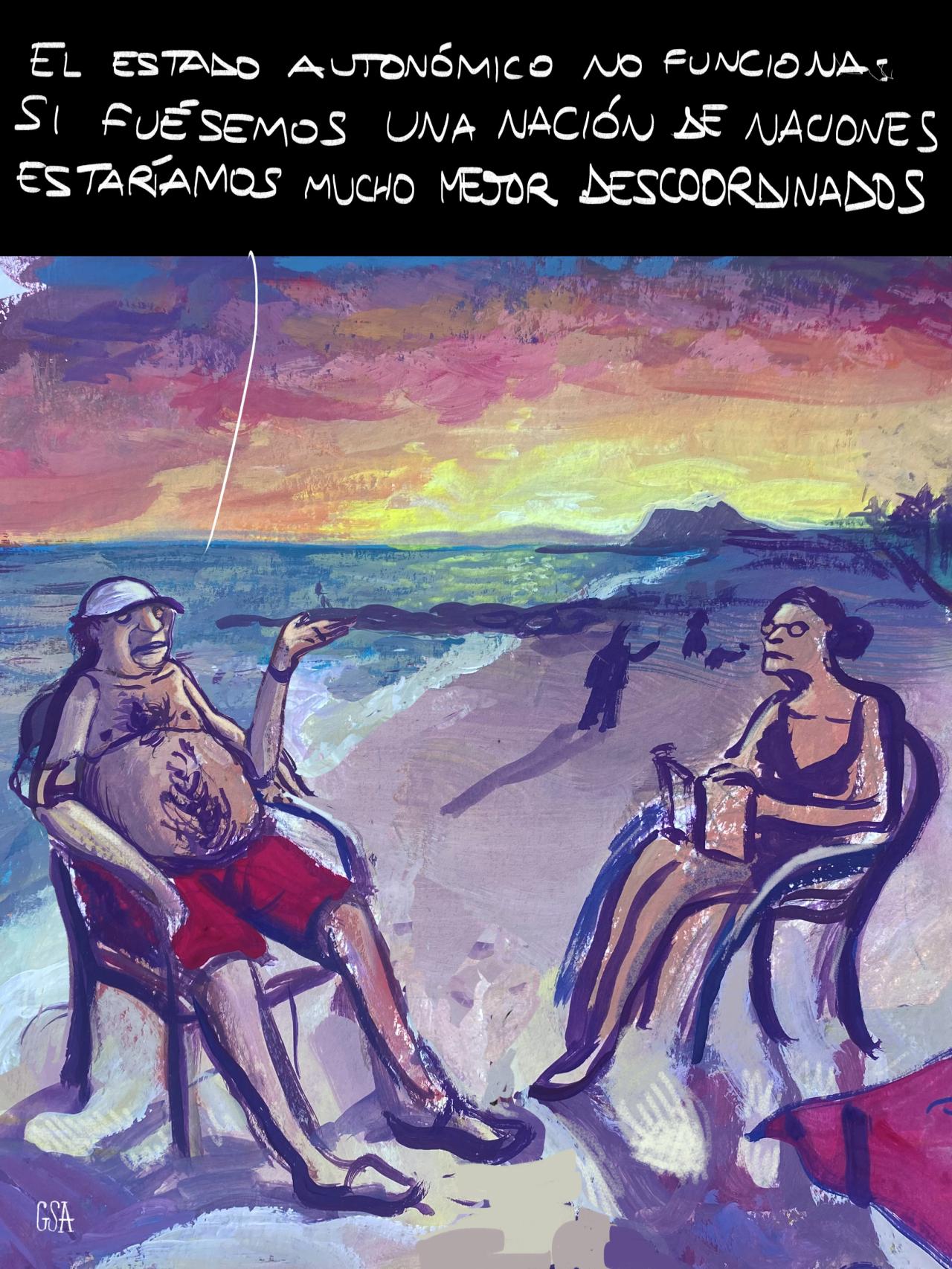Leí el último día de playa, en mi toalla amarilla, el capítulo de Pisando ceniza que Manuel Arroyo-Stephens dedica a José Bergamín y me acordé de cuando leí los aforismos de este en otro día de playa de mis dieciocho años. Toda la vida en medio, entre dos tumbadas en la arena. Temprano aprendizaje el de aquel verano de 1984: “¿Para qué saber a qué carta quedarte, si de todos modos no te vas a quedar?”, escribió en El cohete y la estrella Bergamín. El final de agosto es propicio a la melancolía. De pronto se acabó, con su sol y su tiempo limpio.
El editor y escritor Arroyo ha sido una de sus bajas. Una semana antes de su muerte por cáncer se desató un incendio en los alrededores de El Escorial, donde tenía su casa (“una biblioteca en mitad del bosque”), y se quiso quedar dentro. El fuego finalmente no llegó. La enfermedad culminó su trabajo. Pisando ceniza lo leí cuando lo publicó Turner en 2015 y me pareció una obra maestra, como a Félix de Azúa, Arcadi Espada o Andrés Trapiello. Al releerlo ahora me ha impresionado el tema acuciante de la muerte. Y lo importante que era para Arroyo el acompañamiento a los muertos. Él murió acompañado, bien acompañado. (Como no han podido hacerlo tantos en estos meses del virus.)
Él también acompañó. El capítulo sobre Bergamín, “Región luciente” (tomado de la oda al cielo de Fray Luis de León), es la historia de su acompañamiento al poeta desde que regresó de su segundo exilio hasta que murió en 1983. Emociona su servicio al anciano que se ha quedado solo, peleado con casi todo el mundo, por disconformidad con las circunstancias históricas, por su carácter indócil.
La entereza de Bergamín causa admiración; su fidelidad a la república, su empecinamiento antiborbónico. Aunque la trampa de su oposición a lo que al fin y al cabo era una democracia se ve en la alternativa que tuvo que buscar: su acercamiento al mundo abertzale, ETA incluida. Supongo que a él le regocijaba la paradoja: alguien tan español pasando por antiespañol. Como escribió Fernando Savater en su despedida (“Bergamín levanta el vuelo”): “Es la única persona que he conocido a la que se le podía hacer rabiar con solo darle la razón. O le contradecías tú, o se contradecía él”.
Arroyo le da vida con su escritura natural, precisa. Como le ha dado vida a Arroyo, después de muerto, su amiga y editora Pilar Álvarez: “Adoraba a sus hijas, Trilce y Elisa, rodeó su casa de El Escorial de fuentes japonesas por el placer de que todos los pajaritos de la sierra fueran allí a bañarse por las tardes y nunca permitió que una mujer, amiga, novia o editora pagara un café ni se sirviera agua en la mesa ni abriera la puerta del coche”.
Arroyo ha muerto con setenta y cinco años. Bergamín murió con ochenta y siete. Había escrito mucho de la muerte, pero cuando le llegaba la hora se sorprendió: “¡Qué agonía más espantosa! Esto sí que no me lo esperaba. Esta agonía tan larga, tan espantosa. No me lo esperaba”. Pero al final muere, algo que todo el mundo termina haciendo bien. Arroyo concluye: “Solía decir que no se moría porque no tenía donde caerse muerto, y que no creía en la resurrección de la carne, porque él solo tenía huesos. Ya no tenía ni una cosa ni otra, era puro verso y memoria”. A mí todo esto me ha dejado encendido. Pisando brasas.