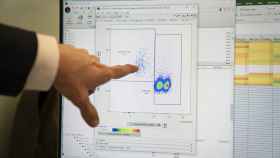De origen humilde, el navarro fray Bartolomé Carranza de Miranda, llegó a ser arzobispo de Toledo y, por tanto, el primado de España. Tan impetuoso como ingenuo, no comprendió los peligros de su erasmismo y cayó en una gran redada de herejes, de heretizantes a medias y de sospechosos habituales.

Bartolomé de Carranza.
El inquisidor general Fernando de Valdés le acusó de esparcir opiniones audaces y luteranas; de protestantismo, vaya. El proceso duró años y ocupó 22 tomos. Carranza estuvo preso por la Inquisición 17 años. Fue absuelto poco antes de morir en 1576. Quince años antes protagonizó un episodio que fue determinante en la capitalidad de la monarquía hispánica.
Veamos. El 28 de enero de 1559, una bullanga de ruidosos vagabundos perturbó en Toledo los rezos del arzobispo Carranza, que llamó a los alguaciles de la Corte para que los prendieran. En defensa de los revoltosos salieron algunos clérigos y se montó una reyerta callejera con espadas en ristre. Atrincherados en el palacio del arzobispo, curas y criados apedreaban e insultaban a los oficiales reales.
Cuando la autoridad civil entró en la sede arzobispal, prendió al vicario, al camarero del arzobispo y a varios sirvientes, que fueron azotados. No era la primera vez que la difícil convivencia del poder espiritual y el temporal hacía saltar chispas en la capital de facto de la monarquía hispánica. El arzobispo decretó un "entredicho" y una "cesación a divinis"; es decir, la privación de sacramentos a los alguaciles.
La humillación
Felipe II mandó levantar las penas y Carranza acató a cambio de una penitencia. El Miércoles de Ceniza se haría una procesión en la que irían los alguaciles medio desnudos y con una soga de esparto en el cuello. Al propio corregidor, representante del rey, se le humilló de esa manera. El poder eclesiástico quedaba así satisfecho.
Toledo ostentaba el título de Ciudad Imperial pero ni era capital ni disponía de ninguna institución
Menos contentos quedaron los cortesanos con tan infame penitencia. Fue el principio del fin de la capitalidad oficiosa de Toledo, que ostentaba entonces el título de Ciudad Imperial y era la sede histórica del reino visigodo, pero ni era capital ni —a diferencia de Valladolid, Granada o Sevilla— disponía de ninguna institución central. No había capital porque la monarquía hispánica era todavía itinerante.
Los problemas urbanísticos y de convivencia no hacían ya del Toledo de mediados del XVI un lugar idóneo para la vida palaciega. Toledanos y cortesanos estaban de acuerdo en una sola cosa: en la mudanza de la Corte. Los primeros porque estaban hartos de soportar la obligación de aposento de la administración real y achacaban a la Corte el encarecimiento de la vida. Y no sin razón. Los segundos se quejaban de las dificultades del suministro de agua en verano y de abastecimiento en invierno.
Tras la reyerta provocada por Carranza, Felipe II debió de tomar su decisión. ¿Por qué, si no, ese mismo año ordenó a su arquitecto Juan Bautista de Toledo, que estaba en Nápoles, que se trasladase a Madrid para redactar un memorial sobre las obras de embellecimiento de la Villa?

Felipe II e Isabel de Valois, en su coronación.
Puestos en lo mejor, Madrid era un poblachón y "con tiempo lluvioso un lugar sólo apto para ahogar ratas", como diría el historiador Henry Adams. Pero, para capital de uno de los imperios más grandes de la historia, ¿qué vio Felipe II en Madrid que no tuvieran Valladolid, Barcelona o Sevilla, esta última entonces la ciudad más opulenta de la Corona?
Se ha escrito una y mil veces que la joven reina (tenía 15 años) Isabel de Valois se quejaba del triste ambiente toledano, levítico, severo y poco acorde a lo que debía ser una corte real renacentista. No le gustaban sus calles estrechas e indecorosas, ni su clima. Pero pensar que toda la Corte se trasladara por los caprichos de una niñata —por muy reina que fuera— es menospreciar a un estadista de la talla de Felipe II.
El Alcázar
Algo debía de tener Madrid. Los reyes de Castilla disfrutaban de antiguo de los cazaderos reales en sus inmediaciones y su Real Alcázar les daba aposento suficiente. Enrique III y Juan II celebraron Cortes y residieron largo tiempo en Madrid. También los Reyes Católicos, donde recibieron a Juana La Loca y Felipe el Hermoso cuando vinieron a España. En el Madrid de Carlos V, en la casa de Luján de la plaza de la Villa, pasó su cautiverio Francisco I, rey de Francia, hecho prisionero en la batalla de Pavía.

El Álcazar de Madrid, en el S. XVII.
No era un lugar desconocido y a Felipe II Madrid le gustaba más que comer con los dedos. En su correspondencia secreta usaba seudónimos como Santiago de Madrid o Domino del Pardo. Tras la abdicación de su padre, ordenó que se protegiera la caza de la Casa de Campo y que se acabaran las obras de remodelación del Real Alcázar que había iniciado Carlos V.
Para favorecer su abastecimiento, las grandes capitales europeas se asientan junto al mar o a la orilla de un río importante. Madrid es una excepción. Por eso piensan muchos que se cometió un error al no elegir Sevilla, Nápoles (como parte del reino) o Barcelona, por ejemplo. Pero, a fin de cuentas, se trataba de la Corona de Castilla, y Nápoles y Barcelona eran para los castellanos ciudades extranjeras. (Por otra parte, Cataluña, era uno de los territorios de mayor inestabilidad social, sobre todo por la proliferación del bandidaje).

Los Comuneros, de Gisbert.
Además, Felipe II no había olvidado la sublevación de los comuneros y temía nuevos conatos de resistencia fiscal en Castilla. Total, que si -como ya habían hecho otras monarquías- se decidía fijar la Corte, se tenía que hacer en Castilla, no fuera a ser que volvieran los comuneros. Y, por lo tanto, la sangre. Si Castilla pagaba, Castilla debía beneficiarse de la Corte. Llevarla a la periferia no era la mejor medida si la teta nutricia de la Hacienda estaba en el centro. En Castilla, desde luego, pero no en Valladolid, que repugnaba al rey porque se había convertido en nido de luteranos.
Es un mito interesado que Carlos V recomendara a su heredero instalar la corte en Lisboa. "Si quieres conservar tus reinos deja la capital en Toledo; si quieres acrecerlos, llévala a Lisboa, si quieres perderlos, trasládala a Madrid", dicen que le dijo Carlos V a su heredero Felipe II. Imposible: ni Toledo era la capital, ni la monarquía hispánica se anexionó Portugal hasta 1580, cuando Carlos V llevaba 24 años criando malvas.
Madrid, mezcla agradable
Acaso la ventaja de Madrid radicara en que era como una caja de galletas surtidas, una agradable mezcla de cumbres nevadas, bosques de robles, aguas límpidas, aires saludables y abundante caza. Además, estaba en medio de una tupida red de lugares de recreo reales, tenía un pasado comunero menos llamativo que el de Toledo y mayor comodidad para vivir que la apretada Ciudad Imperial, que tanto disgustaba a Isabel de Valois. (Sí, vale, tal vez también contara eso en la suma).
Todo son conjeturas, pero el caso es que Felipe II, cultivado y forofo de la arquitectura, intentó construir un locus amoenus renacentista, un espacio lúdico, en el centro peninsular. No se trataba exactamente del centro geográfico, sino de la sublimación neoplatónica de lo perfecto de la que hablaban Leonardo, Nicolás Cusano o Marsilio Ficino, grandes influencers renacentistas.

El Escorial.
En ese centro madrileño habría un lugar para la administración y el recreo —los palacios de Aranjuez, Valsaín o Aceca— y para Dios y la sabiduría —El Escorial como templo y biblioteca—. Aunque, por mucho que se siga diciendo, es improbable que El Escorial tuviera nada que ver en su decisión. Hasta enero de 1562 no se decide construir el monasterio y la primera piedra se puso en 1563.
En los tratados de urbanismo utilizados en el Renacimiento —los de Vitrubio o Alberti— se sugiere que el rey debía vivir en el ombligo de sus territorios, igual que está el corazón en el medio del cuerpo. "Yo estaba en el medio:/ giraban las otras en corro/ y yo era el centro", dice Agustín García Calvo en la letra del himno de Madrid.
No descartemos que en las anfractuosidades de la mente de Felipe II palpitara la ensoñación de "crear" Madrid. De "fundarla" como Rómulo y Remo hicieron con Roma. De hecho, su arquitecto Pérez de Herrera propuso cambiar el nombre a la Villa por el de "Filípica" o "Filipina": la ciudad de Felipe creada a su antojo.
Cortes itinerantes
Por entonces, en toda Europa quedaba atrás la costumbre de las cortes itinerantes, una forma migratoria de gobierno común en los reinos europeos en la Alta Edad Media. Desde el siglo XIII empezó a concebirse la necesidad de un centro político permanente desde el que gobernar los reinos. Las residencias reales estables comenzaron a convertirse en capitales modernas. Los Tudor, los Capeto, la Casa de Avís, los Habsburgo austriacos o la dinastía otomana ya habían fijado sus capitales en Londres, París, Lisboa, Viena y Constantinopla.
A diferencia de Carlos V, que gobernó todos sus reinos con viajes extenuantes, su heredero creía que un Imperio sólo se podía gobernar con una burocracia ingente en una sede estable. Las propias Cortes, en enero de 1600, aconsejaban en un memorial que "parece convenir a Vuestra Magestad [sic] dejar fija su corte en una parte", porque la mudanza de miles de consejeros, ministros y criados es "un gasto innumerable". La progresiva burocratización de una administración desmesurada hacía imposible una corte portátil.

Mapa de Toledo de Joris Hoefnagel, en 'Civitates orbis terrarum', de Braun and Hogenberg, 1572.
Durante toda la noche del viernes 1 de febrero de 1561 no paró de nevar en Toledo. Y siguió haciéndolo al día siguiente. No había manera de abastecer a la Ciudad Imperial que, con unos 70.000 habitantes, se convirtió en un lodazal cuando la lluvia derritió la nieve. La Corte ya no podía estar más tiempo allí. Llegada la primavera el rey abandonará la ciudad. Para siempre.
La repentina decisión de Felipe II de fijar la Corte en Madrid, ese mismo año, sorprendió a todos. Menos a los jesuitas, que se habían adelantado al establecer en esa villa un colegio para hijos de la nobleza. Algo habrían oído. Tampoco se extrañó Juan Bautista de Toledo, el arquitecto real instalado en Madrid dos años antes.
Sin embargo, nadie creía que hubiera una política consciente en el establecimiento de la capital en Madrid. Oficialmente, se sabía que el rey iba a aposentarse en la Villa, pero se suponía que sólo temporalmente. El domingo 11 de mayo, el Concejo madrileño recibió de manera rutinaria una cédula real en la que Felipe II anunciaba que llegarían a la Villa su mariscal de logis y el aposentador mayor de la reina para encargarse de preparar el alojamiento y mandaba que los ayudaran "en lo que hubiera menester". Los madrileños ignoraban que, a la larga, esa misiva iba a ser trascendental.
El 3 de junio de 1561 el Consejo Real ya estaba en Madrid. Y detrás se aposentaron los Consejos de Estado, Castilla, Inquisición, Aragón, Órdenes, Indias, Hacienda, la Casa del Rey y su Capilla (oficiantes, músicos, cantores...), la Casa de Isabel de Valois, la del príncipe don Carlos, la princesa doña Juana (hermana de Felipe II), la Casa de don Juan de Austria, los embajadores... Es decir, todo el Estado con sus funcionarios y su pompa y circunstancia.
¿Cuántas personas tomaron el camino de Toledo a Madrid? Entre 1561 y 1563 se multiplica por más de tres la población de la Villa. La razón, recuerda el historiador Alfredo Alvar, no está ni en las industrias ni en los servicios, sino en una reforma palatina de 1548: la introducción en Castilla de la etiqueta borgoñona y la consiguiente proliferación de cargos. Por encima y lejos de sus súbditos, el monarca adquiría un halo divino.
La reina, príncipes, infantes y bastardos reconocidos se beneficiaban de unos usos áulicos con overbooking de mayordomos, gentileshombres, aposentadores, guardias reales, médicos, algebristas... y tal y tal. Sólo al rey-hombre, no al rey-gobernante, lo atendían 1.220 personas. Entre eso y los burócratas de la administración castellana y del Imperio más grande de las monarquías cristianas, Madrid, que en 1561 tenía 8.000 habitantes, pasó a más de 82.000 en 1600. Crecer diez veces en 40 años era de una magnitud nunca vista.
Las escombreras proliferaron debido a construcciones sin ton ni son, y a un ritmo endiablado. No tardarían en empezar las obras del puente de Segovia para dignificar la entrada principal de aquella urbe caótica. Lope de Vega insinuaría a un corregidor que la Villa debía comprarse un río o vender el puente. El rey y su constructor se vinieron arriba en las pretensiones de monumentalidad, desproporcionadas con el Manzanares y con la pueblerina Madrid, que empezaba a olvidar su pasado de poblado morisco.
Felipe II acertó
Y era sólo el comienzo. Con el tiempo, 460 años después, la Villa clásica se convertiría en conurbación difusa, en megalópolis. La capitalidad, no sólo política sino también económica y financiera, suscitaría críticas y recelos. ¿Por qué en 2021 tiene que tener la capitalidad de todo? ¿No le basta con la capitalidad política? La estructura radial del ferrocarril y de las carreteras potencia Madrid. Incluso AENA, gestor público de los aeropuertos, favorece a Barajas frente al Prat. ¿No se merece Barcelona la capitalidad económica por su tradición financiera, como lo es Nueva York en Estados Unidos, Fráncfort en Alemania, Ámsterdam en Países Bajos o Milán en Italia? ¿No se merece Cádiz ser sede del Tribunal Constitucional? ¿O Toledo, Sevilla o Granada la capitalidad cultural?
Son preguntas interesadas, pero no impertinentes. Ya lo escribió García Calvo en su himno: "Ya el corro se rompe,/ ya se hacen Estado los pueblos,/ y aquí de vacío girando/ sola me quedo". En este debate Madrid y Ayuso se quedan solas. Es cierto que, lejos del mar y de ríos navegables, la situación de Madrid constituyó una anomalía que dificultó su desarrollo hasta la llegada del ferrocarril a mediados del siglo XIX; pero, a la larga, acertó Felipe II.
Sin la capitalidad de Madrid, las dos Castillas serían una España aún más vaciada. En sus territorios —más de la tercera parte del país— sólo vive el 9% de la población española. Ese porcentaje alcanza el 24% si se le suman los habitantes de Madrid, casi 7 millones. Entre ellos, 150.000 empleados de la Administración del Estado, que con sus familias suman unas 400.000 personas. Un botín demográfico cuyo hipotético reparto prevé el plan España 2050 y envidian algunos gobiernos regionales.
Todo empezó con los disturbios provocados en Toledo por fray Bartolomé Carranza en el invierno de 1559. Por entonces, El Greco acababa de pintar una espectral Vista de Toledo (hoy en el Metropolitan de Nueva York), una imagen tétrica de oscuridad y penumbra pergeñada con una paleta de colores dramáticos. Ese lienzo parece una alegoría tenebrista de la inminencia del canto de cisne de la Ciudad Imperial. No tardaría en oírse el canto de gallo de Madrid capital.

"Vista de Toledo" de El Greco.