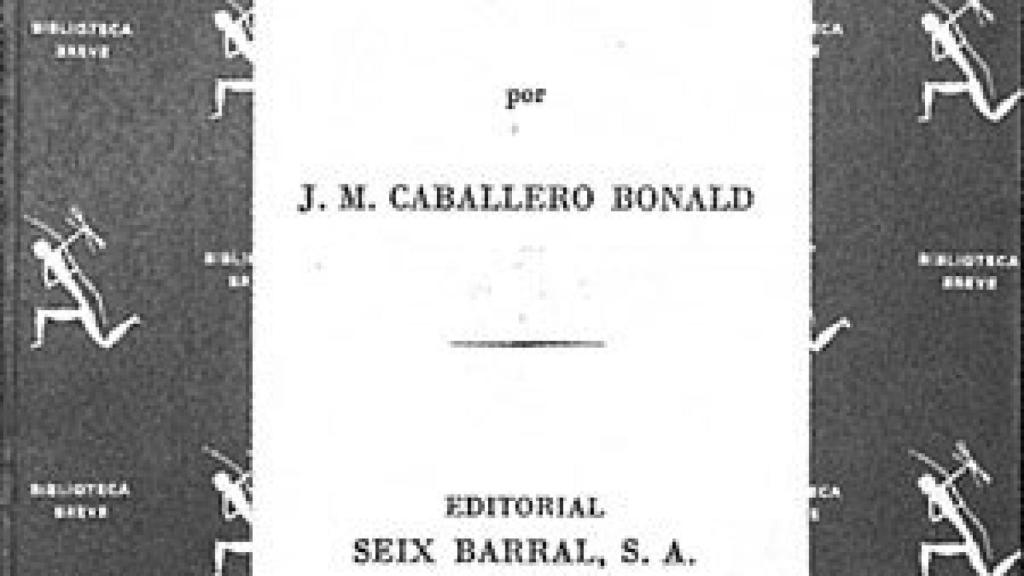
'Dos días de septiembre', de José Manuel Caballero Bonald
El fúnebre olor a mosto
La realidad de Dos días de setiembre no es una realidad estilizada, sino precisa: las palabras de una literatura que no se avergüenza de serlo captan la complejidad de los interiores de alcoba y tabaco, pensamiento y conversación, el urbanismo de una ciudad del sur durante dos días de septiembre de 1960. Tiempo de vendimiar. El lector se alza a la altura de un texto que se ajusta al claroscuro de una sociedad encerrada en el asfixiante vidrio de la damajuana. Bienteveo, barda, tranquera… Cada palabra apunta a su exacto referente y delimita un espacio en la masa amorfa de lo real. Lo hace visible. El autor mete el líquido en la botella y se lo da a beber a un lector que disfruta paladeando los matices -el caldo es excepcional-. Pero, con el último trago, pesa la tristeza. La culpa del vino.
El mundo huele mal. Sobre todo para la carne de cañón como Joaquín, cantaor, vencido, presidiario, un nadie que anda sin cédula por la vida, pobre. Joaquín no se puede quitar de la nariz el fúnebre olor a mosto. Aquí huele a mosto que apesta. Como en esas películas de terror que se parecen tanto a las historias de los documentales. La realidad pincha gracias a un tratamiento hiperestésico de la narración: la perspectiva múltiple resulta abrumadora mientras filma el falso movimiento de una geografía y un periodo que permanecen inmóviles en su miseria física y moral. Cuerpo y mente degeneran al ritmo de la abundancia de unos y de la precariedad de casi todos.
El vino se retrata bajo su doble máscara: alegría y desesperación, hastío y excepcionalidad, lucidez y ceguera, violencia y mansedumbre. El agrio sabor del exceso. El olor de la putrefacción en la propia carne. Fúnebre olor a mosto. Ese vino al que se alaba llamándole "hideputa" como en la cita cervantina que abre la novela. Entre la borrachera del lenguaje se barrunta la tragedia y la tragedia no deja de ser lo de siempre: la imposibilidad de escapar de un círculo vicioso donde el lector también se encuentra encerrado cuando repara en que todos, briagos y desposeídos, somos Miguel Gamero: oímos un "tengo que hacer algo", gota de tortura china, que engorda el bolo de la mala conciencia y enrancia los corazones. Aquí se habla de la cobardía y de lo difícil que resulta mantener la dignidad. Del sometimiento a la fatalidad, al miedo y a la norma que dicta que vivir es acodarse al mostrador.
Caballero Bonald, con un lenguaje que despierta a los lectores, tiene la valentía de escribir sobre lo que le duele: el precio de las cosas y los efectos corrosivos de la guerra en la conciencia pública y privada. Sobre esa caridad del rico que mantiene el desnivel subrayando el talante magnánimo de su corazón de mierda. Escribe sobre el individuo en la Historia en plena dictadura. Bilis, rencor y lucha de clases. Ni siquiera a los niños puede explicárseles el mundo con un vocabulario de mil palabras: por eso, la prosa de Caballero Bonald tenía que ser ubérrima, embriagadora, emocionante, exacta, dolorosa, acre.




