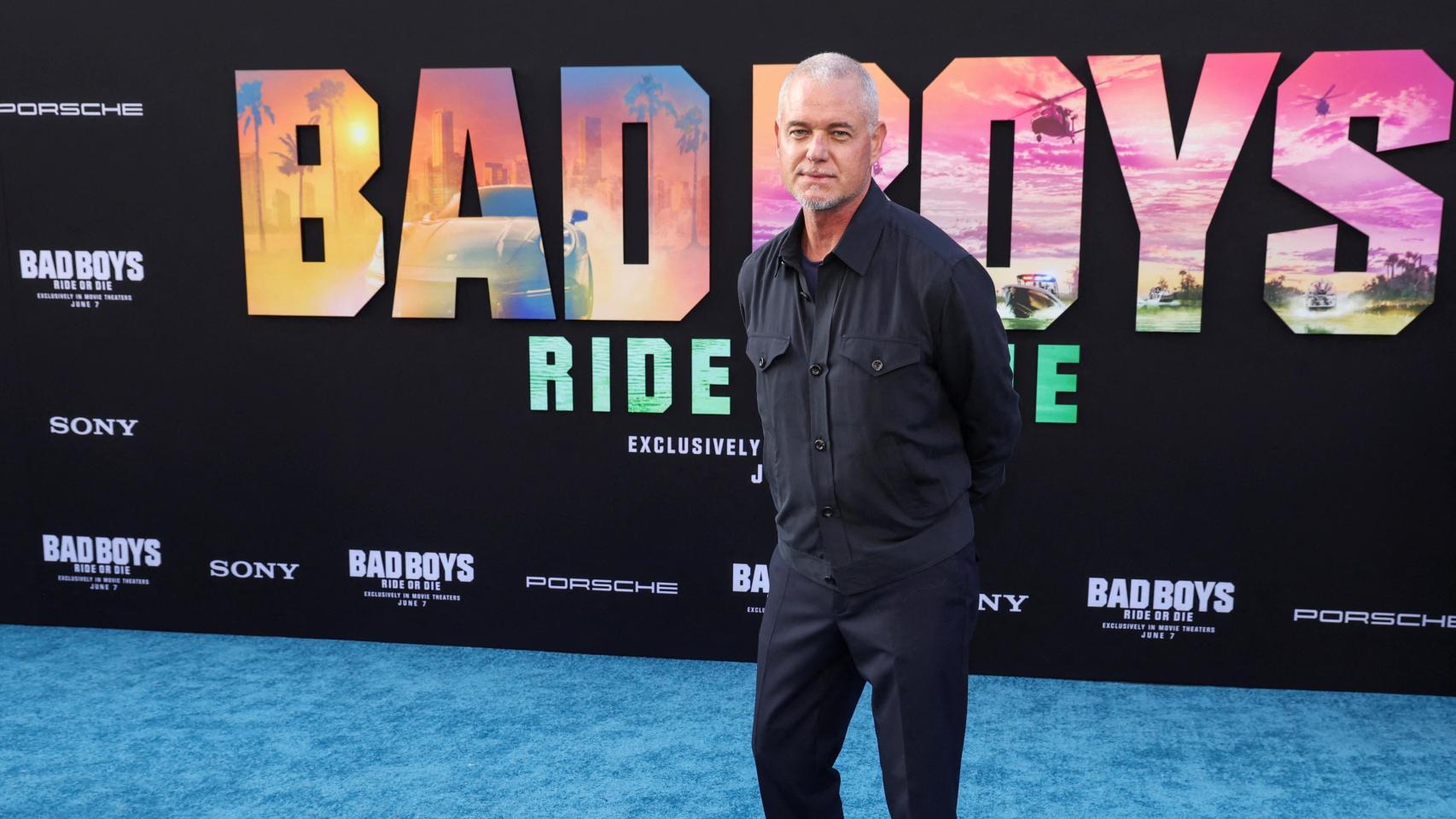Casa-Gomez-de-la-Serna
En el Cuartel del Conde Duque hay una gran pecera donde flota suspendida la vida de Ramón Gómez de la Serna (1888 - 1963), como si el autor vanguardista fuera a aparecer en cualquier momento y se fuera a sentar a escribir. Su despacho, que "nació de una botella con una vela plantada en el gollete", es una sobredosis de ingenio, una amalgama de imágenes y objetos donde Ramón combinó el collage y el fotomontaje propios del arte de entreguerras para crear un fotocollage. El museo portátil, antecedente de la Boîte en valise de Duchamp y de los paseos por la ciudad de los surrealistas, es un ejemplo de la modernidad baudeleriana, definida como "lo transitorio, lo fugitivo y lo contingente". Ortega y Gasset llegó a decirle, cuando lo visitó en el Torreón de Velázquez, que fue allí "donde vio claro el secreto del arte moderno".
El despacho del madrileño se ha comparado con el de Apollinaire y Breton, con los Merzbau de Kurt Schwitters, con el Museo Imaginario de André Malraux, con la casa de Pablo Neruda en Isla Negra y con el coleccionismo de Miró, Pedro Salinas o Benjamín Palencia, pero lo cierto es que la inspiración le vino de otro lado: "No es mi locura una locura aislada. Ya Cristina Nilsson, la famosa prima donna, tenía las paredes de su salón revestidas con los papeles de música de sus obras favoritas, y H. Chatrian tenía su casa empapelada de millones de menús, y en una posada de Rognor todas las paredes están cubiertas de millones de sellos de correos, y el Tenderloin Club de Nueva York tiene su salón de juego adornado con seis mil naipes, y una bella dama parisiense tiene empapelado su gabinete con las cartas de amor que ha recibido de sus pretendientes desdeñados. Los zapateros españoles solían tener cubiertos sus cuchitriles con recortes de La Lidia y yo me acuerdo que mi abuela tenía forrada con las estampas que entonces daban con el chocolate la habitación más reservada de la casa."
En su estudio, Ramón cazaba ideas y esperaba a las musas. Permanecía dieciséis horas sentado en su sillón, al que le había cortado las patas para no tener que agacharse demasiado cuando se le caían las cosas al suelo. Dentro del aparente caos de este horror vacui al que él llamaba "fotomontaje monstruo", y que en sus casas de Madrid y Buenos Aires era mucho más exagerado que aquí pues no había ni un centímetro vacío, podemos encontrar cientos de imágenes recortadas de libros y revistas que cubren y tapizan paredes y mobiliario ("tijereteo sólo lo extraordinario y lo mismo me da desmochar un libro caro que una revista de colección"). Entre la miscelánea de fotografías se distingue a Virginia Woolf, a una folclórica con mantilla, estatuas egipcias, desnudos, noticias del periódico, bodegones, una foto de Man Ray, una modelo de Modigliani, un personaje de un cuadro de Goya, la esfinge de Giza, varios payasos, el daguerrotipo de Edgar Allan Poe o la última fotografía de Stefan Zweig y su mujer recién suicidados en su cama de hotel de Brasil. En los biombos, lo antiguo y lo nuevo se unen en un collage sin fin. "El escritor", decía él, "es como un presidiario que no sale de su celda y por eso decora igual que el confinado en la cárcel la llena de inscripciones y grafitos. Es lo imprescindible para no tener asco al encierro."
Ramón, que creó el despacho en los años diez con objetos del Rastro de Madrid y de otras ciudades europeas, juró en cierta ocasión "que viviría en una habitación de paredes desnudas, en que no habría más que una mesa y una bombilla colgando del hilo eléctrico como una araña", pero no fue capaz de cumplir su promesa. De haberlo hecho, seguramente hubiera sido menos prolífico. "Nadie da valor a las paredes, y las paredes son el sostén del pensamiento. Las paredes y los techos crean la inspiración", argüía a modo de defensa. En estos muros llenos de golondrinas y mariposas, destaca el espejo bombé más grande del mundo y los espejos cubistas que él mismo diseñó. Sobre ellos, en un cielo artificial, docenas de bolas de cristal plateadas y doradas como planetas lejanos o estrellas, alumbran al autor en sus largas noches de trabajo.
El orador
Su afán acumulador le llevaba a invadir el espacio de cosas que le llamaban la atención. "Yo acostumbro a meter la casa en los objetos y no los objetos en la casa", decía. Algunos de ellos, como el gran ojo que lo ve todo, las canicas que consideraba su tesoro, los pisapapeles, el pájaro mecánico que lo consolaba en los días nublados, el farol de la calle que le pidió a la compañía del gas y encendía al anochecer, el cuervo en recuerdo de su amado Poe o la muñeca de cera que compró en París con el dinero de la herencia, llegaron con el tiempo a convertirse en fetiches. También tenía su zoológico particular (un sapo gigante, un gallo, un leopardo, un loro, dos gatos negros idénticos) y otros objetos que fueron pasando de un hogar a otro, como la lata de aceite con El caballero de la mano en el pecho de El Greco, las máscaras africanas, el frasco de las ideas o el cartel de Peligro de muerte que protegía la estantería donde guardaba su obra completa para que nadie se llevase un tomo.
Sus dos vertientes, la humorística y la fantasmagórica, impregnaban su vida y su obra. En "un día aplastado por una tormenta de verano" inventó la greguería, que llegó como un soplo de aire fresco a la anquilosada literatura española de principios de siglo. La agudeza y la originalidad de esta especie de aforismo que le daba la vuelta al concepto de metáfora, era la prueba fehaciente de que el autor de la generación del 14, que transformó el costumbrismo y divulgó las vanguardias europeas desde su tertulia en el Café Pombo, buscaba constantemente nuevos modos de expresión. La modernidad era el motor de su vida. "Hay que renovarlo todo", decía en su Automoribundia, "escribirlo de otra manera, y discutirlo todo como se discute una idea en el alma."
Ramón, que al empezar su carrera en el periodismo había sido tildado de iconoclasta, anarquista de las letras y blasfemo, se rebeló desde muy joven contra una sociedad burguesa y estancada. Sus viajes por Europa le habían abierto la mente, y cuando emigró a Argentina y se instaló con Luisita en la calle Hipólito Irigoyen, se dedicó en cuerpo y alma a su profesión. "La literatura no es más que tener talento literario y meterse en casa a escribir, sin pensar si se está haciendo por la vida o por la muerte."
Para este "cazador de motivos entre laberintos de estampas" al que le hubiera gustado ser un retrato anónimo, "la vida es mirar". La imagen, real o metafórica, puede "destilar lo eterno de lo transitorio", decía Baudelaire. Por eso la otra cara del arte moderno es lo inmutable de la belleza, su alma. Ramón se empeña en almacenarlo todo para dejar constancia de sus influencias, porque sabe que tras su paso fugaz por el mundo lo único que quedará de él será su obra y lo que la alimentó. "Lo que en realidad maravilla al hombre es ver las cosas superpuestas. La superposición que consigue en construcciones, ideas, en fantasías, es lo que cree que le hace trascendente". La fragmentación, heredera del cubismo y de la época acelerada en que vivió, contradice el concepto de obra acabada. Ramón es un catalizador de las vanguardias, un innovador. Por eso en su despacho conviven varios mundos que pueden ocupar el mismo espacio y mezclarse entre ellos sin que haya una conexión deliberada, atendiendo a razones más impulsivas, más intuitivas, como ocurría en el surrealismo. La relación entre las imágenes nace del subconsciente y del azar: "La imagen de una sola cosa ya no quiere decir apenas nada. Es necesario complicarla, injertarla en otras, herirla en el pecho".