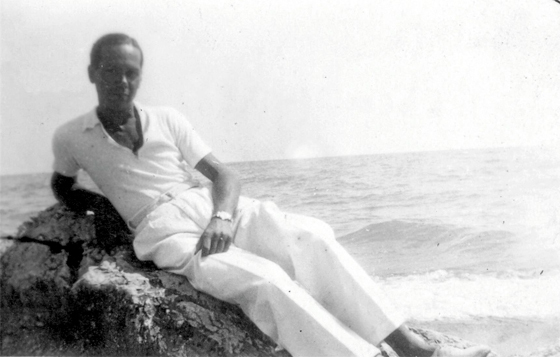
Luis Cernuda nunca esperó nada de sus compatriotas, salvo “la ignorancia / la indiferencia y el olvido”. Siempre lamentó pertenecer a una estirpe de hombres “por el odio impulsados / hasta ofrecer sus almas / a la muerte, la patria más profunda”. Los laureles y el fasto oficial que rodearon al centenario de su nacimiento no pueden borrar el resentimiento del poeta hacia esa España que “acecha lo cimero / con su piedra en la mano”. Sin embargo, el desdén hacia “la hiel sempiterna del español terrible” convive con la gratitud hacia una tierra que engendró la palabra encendida de Góngora y al “gran Aldana”. En “Ser de Sansueña”, Cernuda adopta una perspectiva que recuerda el espíritu del 98. Describe el alma española como una “meseta / ardiente y andrajosa”, y habla con melancolía de ese otro tiempo en que España adquirió su “gloria monstruosa”, imponiendo por doquier su “sinrazón congénita”. No hay nostalgia del imperio perdido, pero sí un paradójico afecto hacia un país caracterizado por la desmesura. Su interés por la figura de Felipe II, que a pesar de su poder conoce el tormento de la duda (“mi ser contradictorio, / que se exalta por sentirse inhumano, / que se humilla por sentirse imposible”), o su asombro ante la piedra del Monasterio del Escorial (“agua esculpida”, “música helada”, “obra divina”), nacen de la admiración que le produce el genio y la fuerza creadora de España, lo cual desmiente su presunto antiespañolismo.
En “Elegía española” [I], la tierra natal es invocada como “madre”: “Ninguna mujer lo fue de nadie / como tú lo eres mía”. Cernuda, que escribe este poema entre 1937 y 1940, se rebela contra la posibilidad de la pérdida: “No te alejes así, ensimismada / bajo los largos velos cenicientos / que nos niegan tus anchos ojos bellos”. En esas fechas, España no es todavía madrastra, sino entraña “tierna, amorosa” y fuente de esperanza: “Solo en ti está la fuerza / de hacernos esperar a ciegas el futuro”. En “Elegía española” [II], la certidumbre de la derrota del bando republicano y la inevitable pérdida del espacio natal producen un sentimiento de orfandad intolerable. La destrucción ha sembrado el país de ruinas, expulsando a sus hijos. Hundido en las tinieblas, el poeta ha sido brutalmente separado de su Tierra, “pasión única mía”. Sus “ojos enamorados” ya no contemplarán la luz de la costa o el verdor de las sierras donde discurrió su juventud, pero el recuerdo seguirá ahí, plantado como el cobijo indestructible de una memoria que ya no conocerá otro amparo: “Tú nada más, fuerte torre en ruinas, / puedes poblar mi soledad humana, / y esta ausencia de todo en ti se duerme. / Deja tu aire ir sobre mi frente, / tu luz sobre mi pecho hasta la muerte, / única gloria cierta que deseo”.
En sus últimos libros, Cernuda se despeña por la injuria y el improperio. La maledicencia desplaza al pensamiento. No obstante, su poesía nunca rompe el vínculo con su origen. Lo español, lo andaluz, lo mediterráneo, con toda su carga de luz, carnalidad e inmediatez, continúan impregnando su poesía. Durante la guerra, ese interés por lo español se convierte en compromiso político, con una fugaz militancia comunista. Las manifestaciones de amor a su tierra son elocuentes, pero su España, la España que él evoca en sus poemas, no es la España de la austeridad imperial y el fervor religioso, sino la España de raíces árabes que no desdeña la fantasía panteísta de fundirse con el todo. El tono menor de sus poemas iniciales, la pasión que se expresa sin vehemencias, el misterio asociado a la voz del poeta, la imagen recurrente de los ríos, son la herencia de un legado que García Lorca advirtió, cuando afirmó que “la pluma que dibujó las primorosas imágenes de los árabes […] es la que ha sostenido entre sus dedos Luis Cernuda mientras oía la voz que dictaba La realidad y el deseo”. Cernuda asimiló de la cultura árabe el ensueño de lo intemporal, la unidad esencial del ser bajo su aparente dispersión, el conocimiento extático del mundo, el anonadamiento en el otro, la angustia existencial ante el paso del tiempo y la comunión con las cosas mediante el ensimismamiento creador del habla poética y la forma musical.
La importancia de la música en la obra de Cernuda está acreditada por infinidad de referencias. En Ocnos (1942), música y poesía se confunden en una misma trascendencia. La música es lo inusitado, el signo etéreo e impalpable de una realidad más alta. Su sonido -Cernuda muestra su preferencia por el piano, probable herencia de su inspiración neorromántica- abre un claro a lo que está más allá del tiempo, “ese algo sagrado y divino” que “consuela de la vida”. Para Cernuda, la música no se agota en su ejecución material. Cuando en Ocnos evoca al pianista que tocaba el instrumento en la casa vecina, advierte que su deleite infantil se sostenía en el asombro ante una fuerza elemental, cuyo eco persistía al final de cada pieza. Lo que perduraba una vez que el piano callaba no era la vibración en el aire, sino “la música fundamental, anterior y superior a quienes la descubren e interpretan, como la fuente de quien el río y aun el mar sólo son formas tangibles y limitadas”. La música es la vida misma restituida a su esencia. Esos “músicos rústicos” evocados en Variaciones sobre tema mexicano (1952), que tocan bajo el efecto del pulque, no están muy lejos de los sátiros y las bacantes de las fiestas dionisiacas, donde la música expresa el fondo del ser, la pura inmanencia del devenir. En Con las horas contadas, el amor se muestra como una variación que se repite una y otra vez, modificando levemente una melodía que avanza y retrocede al igual que una marea interminable. En Desolación de la Quimera, la música de Mozart se constituye como la única redención posible. Sólo ella puede corregir la imperfección del mundo, imprimiéndole forma, orden, equilibrio. En Luis de Baviera escucha Lohengrin, la música es un don que lleva frescor a la tierra seca, manantial donde abreva el espíritu y se produce el encuentro con el otro. Éxtasis donde por fin aparece “ese desconocido hermano cuyo existir jamás creyera / ver algún día”. La certidumbre del otro es nuestra propia certidumbre, pues “sólo el amor depara […] razón para estar vivo”.
Se ha escrito mucho sobre la imposibilidad del deseo en Cernuda, rebajando ese conflicto al pueril enfrentamiento entre lo posible y lo irrealizable. Esta simplificación ha impedido advertir que el poeta plantea el viejo conflicto filosófico entre lo uno y lo múltiple, lo necesario y lo contingente, el ser y el no-ser. Cernuda cita a Coleridge para explicar el cometido de la poesía: combinar la imaginación y el entendimiento para realizar “la reconciliación de cualidades contrarias: lo idéntico con lo diferente, la idea con la imagen, lo individual con lo representativo, lo nuevo con lo familiar”. En Vivir sin estar viviendo, Cernuda señala cuál debe ser la actitud del poeta para llevar a cabo esa tarea: “Recoge el alma, y mira; / pocos miran el mundo. / La realidad por nadie / vista, paciente espera, / tal criatura joven, / espejo en unos ojos / enamorados”. Un poco más adelante, en otro poema del mismo libro, añade: “un pueblo existe por la intuición de lo divino”, pero, en este caso, lo divino no se refiere a lo sobrenatural, sino a la intuición de la unidad profunda de las cosas, que Cernuda llega a reconocer en la fusión de los amantes, donde en “un momento se unifican, / tal uno son amante, amor y amado, / los tres complementarios luego y antes dispersos: / el deseo, la rosa y la mirada”. En un libro anterior, Como quien espera el alba, Cernuda ya había escrito: “Contemplación, sosiego, / el instante perfecto, que tal fruto / madura, inútil es para los otros, / condenando al poeta y su tarea / de ver en unidad el ser disperso, / el mundo fragmentario donde viven”. Ésa y no otra es la función del poeta y a cambio sólo espera “arder anónimo sin recompensa alguna”. Cernuda no sueña con la eternidad. La Arcadia no es lo eterno, sino la restitución de la Unidad primordial. Ser en las cosas. Estar en el mundo no ya como sujeto, sino como apertura a lo otro. Vivir en lo atemporal, en lo ahistórico: “unidad de sentimiento y consciencia; ser, existir, puramente y sin confusión”.
Los años en el exilio endurecieron a Cernuda. En Díptico español, la elegía de la patria perdida se convierte en apostasía. Lo español es estúpido y cruel. Un pueblo sin razón que grita muera la inteligencia. No es casual que la sociedad se adapte a la dictadura, pues siempre veneró las cadenas. Cernuda percibe su nacionalidad como una carga impuesta por el azar. Algo que no eligió ni puede cambiar. “Si soy español, lo soy / a la manera de aquellos que no pueden / ser otra cosa: y entre todas las cargas / que, al nacer yo, el destino pusiera / sobre mí, ha sido ésa la más dura”. La protesta contra la barbarie de la guerra se convierte en desdén hacia un país gobernado por un dictador. No es improbable que, al igual que muchos republicanos, Cernuda experimentara una amarga desilusión ante la claudicación de sus compatriotas. En su caso, la decepción se convertirá en voluntaria expatriación, pero no ya de la geografía natal, sino de la sociedad humana. A semejanza de Luis II de Baviera, descubrirá que su reino “no es de este mundo”. Sólo hay una “patria imposible” que está fuera de cualquier marco físico. Para Cernuda, esa patria se identifica con sus lecturas de infancia. La España de Galdós, tan próxima a “la tradición generosa de Cervantes”, es el único territorio que excita su nostalgia. No puede sentir lo mismo por un tiempo caracterizado por la violencia. El asesinato de García Lorca muestra el odio de la España negra y cainita: “Por eso te mataron, porque eras / verdor en nuestra tierra árida / y azul en nuestro oscuro aire”. El pesimismo creciente de Cernuda se refleja en la evolución de su estilo. Los primeros libros se inscriben en una sencillez expresiva que reúne en el mismo orbe poético a Jorge Guillén y Juan Ramón Jiménez. La palabra precisa en una atmósfera de melancolía simbolista. Después, vendría el clasicismo de Garcilaso y la penumbra gongorina, actualizada mediante la estética surrealista. La lectura de André Gide y el descubrimiento de Bécquer le ayudarían a incorporar el testimonio biográfico, adoptando ese tono confidencial que incorpora al verso lo coloquial. Los dilatados poemas de Invocaciones, donde se advierte la influencia de Hölderlin, al que tradujo no sin ciertas libertades, exaltan la cultura grecolatina en oposición al espíritu cristiano.
Todas estas etapas desembocan en el versículo, moroso, meditabundo, de sus últimos libros, donde la imagen se sacrifica a la idea. La influencia inglesa le aleja de la elocuencia, ese defecto tan español que hincha y malogra el verso. La fascinación por la palabra hablada, sin reelaboraciones, abre su sensibilidad a la literatura popular (su necrológica de Dashiell Hammett disolvió muchos prejuicios y reparos), pero no a la belleza de las ciudades. Su utopía es una utopía rural: una fronda, un río, el sonido del aire en las hojas. En Vereda del cuco, describe el paraíso como una “sendero oscuro / adonde el cuco silba entre los olmos”, sin esperar otra cosa que “la soledad poblada”, único bien perdurable, pues “lo que el amor te ha dado / contigo ha de quedar, y es tu destino, / en el alba o en la noche, / en olvido o en memoria”. Cernuda murió en el exilio, pero su obra siempre estará ligada a la España de Cervantes y Galdós. El patriotismo no es una abstracción o un símbolo, sino una pasión y Cernuda amó a España, con ojos críticos y emocionados, recreando sus paisajes y honrando a su lengua con versos ásperos y dolientes, que ya forman parte de nuestra identidad colectiva.