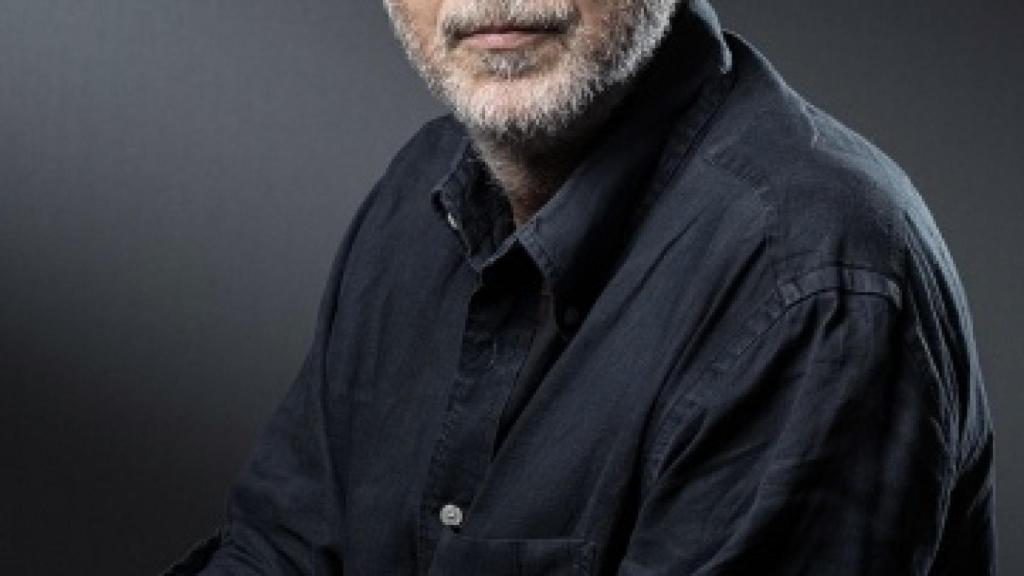
Giosuè Calaciura. Foto: Periférica
El neorrealismo mágico de Giosuè Calaciura
En su muy notable novela 'Los niños del Borgo Vecchio', Calaciura realiza un sorpasso sobre el neorrealismo literario para crear una atmósfera y una plástica propias de la fábula de fantasía
La fuerte corriente del realismo literario italiano, a mediados del siglo pasado, tuvo la aportación, a veces algo orillada –por aquello de no reconocer las dobles capacidades-, de escritores que alternaron los guiones cinematográficos con las novelas. Me refiero a gente como Vitaliano Brancati, Ennio Flaiano, Cesare Zavattini o Tonino Guerra, todos ellos vinculados al movimiento neorrealista.
En esta estela podríamos situar a Giosuè Calaciura (Palermo, 1960), que no ha escrito de momento guiones, pero que actualiza y conserva dos rasgos propios de esa tradición: por un lado, una cierta sobrecarga sentimental y emocional –muy frecuente en las estrategias cinematográficas- y, por otro, tanto la búsqueda de una imaginería poderosa como el manejo sorpresivo y efectista de algunos giros y revelaciones en la trama.
En su muy notable novela Los niños del Borgo Vecchio (2017), que ha editado Periférica con muy buena traducción de Natalia Zarco, Calaciura realiza un sorpasso sobre el neorrealismo literario para situarse –junto a Guerra y Flaiano cuando escribieron los guiones más imaginativos para el Federico Fellini más desbordado por su fantasía- en una especie de neorrealismo mágico.
Le llamo neorrealismo mágico –y no realismo mágico-, porque el sustrato de la novela es neorrealista, pero, sin perder ese suelo –y sus ambientes y personajes característicos-, el escritor vuela libremente –como vuela en el libro el olor del pan o la bala disparada, que zigzaguean por las calles- creando una atmósfera y una plástica propias de la fábula de fantasía.
El Borgo Vecchio era –no sé ahora- un laberíntico barrio pobre de Palermo, cercano al puerto, que, convenientemente descrito por Calaciura, proporciona a la novela el escenario de miseria, vida aciaga, lucha por la vida, picaresca y crueldad –“las puertas del infierno”- propio, como paisaje y paisanaje, del discurso neorrealista. Hay que decir que, siendo fuerte la retórica sentimental del libro, Calaciura –salvo quizás en el desenlace- no deriva hacia un ensueño idealista, sino que robustece un crudo discurso social con un doble procedimiento: la introducción de hechos, personajes y circunstancias atroces y una muy áspera visión tanto de las (inútiles) creencias religiosas como de las (odiosas) intervenciones policiales.
Los niños de la novela, con muy tristes y, en ocasiones, pavorosas vidas son Mimmo, Cristofaro y Celeste. Mimmo es hijo de un charcutero, está enamorado de Celeste y cuida de Nanà, un caballo al que su padre somete a terribles prestaciones en las apuestas de un hipódromo clandestino. Cristofaro, ante la pasividad impotente de su madre, es víctima, cada noche, de las feroces palizas del borracho de su padre. Celeste, de padre en principio desconocido, estudia horas y horas en el balcón de su casa, a la intemperie, mientras su madre, la bella Carmela, se prostituye a destajo en el interior de su humilde casa, siempre bajo la imagen de la Virgen del Manto, a la que profesa mucha devoción aunque no acabe de mejorar su lamentable situación.
Y hay otro personaje, Totò, adulto, todavía joven, decisivo y decisorio en la historia que se nos cuenta, del que sólo diremos aquí que es el ratero más famoso del barrio y producto neto de él, condenado a la clandestinidad y al delito desde la ejecución de su padre a manos de la policía y enamorado de Carmela. Estos son los personajes principales que, como es fácil suponer, comparten protagonismo con el barrio y con el conjunto y fondo coral de sus vecinos.
Los niños del Borgo Vecchio, construida sobre un reducido número de episodios, es, sin duda, una novela drástica en su contenido y brillante en su escritura, a la que, sin embargo, cabe, a mi juicio, oponer dos reparos en su propio terreno de juego. La contundencia de su discurso se ve ocasionalmente rebajada y almibarada por no pocas dosis de ternurismo y sentimentalidad melodramática, en parte relacionadas con Nanà, el caballo, y con la contribución circunstancial de otros animales importados del territorio de la fábula. La brillantez de su escritura, con prosa vigorosa y poética que encabalga frases y frases de creciente potencia, se va, a veces, fuera de medida, se sobrecarga de literatura y parece complacerse en su esforzado virtuosismo.
Entre las calamidades que afectan al barrio, hay un ciclón, una persistente tormenta enviada por un Dios malhumorado que, en la cercanía del mar, lo inunda por completo hasta hacerlo navegable incluso para los barcos desplazados desde el puerto. Los familiares de Nicola, un pobre niño desaparecido, lo buscan desde una barca: “Y siguieron buscando, escrutando el fondo con un salabre para pescar pulpos, cruzaron la plaza del mercado con una mirada de pez manta y vieron el barrio entero ahogado y opaco en el milagro de la suspensión; allí había amas de casa muertas, detenidas a media profundidad, lastradas por las bolsas de la compra que la avidez de sus manos no había dejado escapar, y parecían maravilladas por su estado mientras la corriente marina, como una brisa ligera, agitaba sus cabellos; y vieron a los fruteros, que nunca perdían de vista la mercancía de su puesto, con los brazos finalmente liberados del cansancio, seguir el ritmo caprichoso de la marea, como directores de orquesta, y a su alrededor, cual coronas fúnebres, círculos de fruta que el agua había sustraído de la contención de sus cajones”.
Este largo párrafo, que sólo es una parte de una muy extensa y siempre proteica descripción de la inundación, es una perfecta muestra del temple literario de la novela, de cómo Calaciura, a propósito de una tragedia, remonta el nivel de la ajustada narración realista para, con imágenes poderosas, crear un paisaje de fantasía apocalíptica –ahogadas amas de casa aferradas a sus bolsas con los cabellos al viento, fruteros flotantes que parecen dirigir orquestas con sus brazos- que, con el concurso de barcos de turistas que saludan a los vecinos de los balcones mientras surcan las calles, está, por supuesto y como puede comprobarse, al alcance de la literatura, aunque, al menos hoy, haga pensar en el carácter de espectáculo total que la pantalla cinematográfica proporcionaría.

