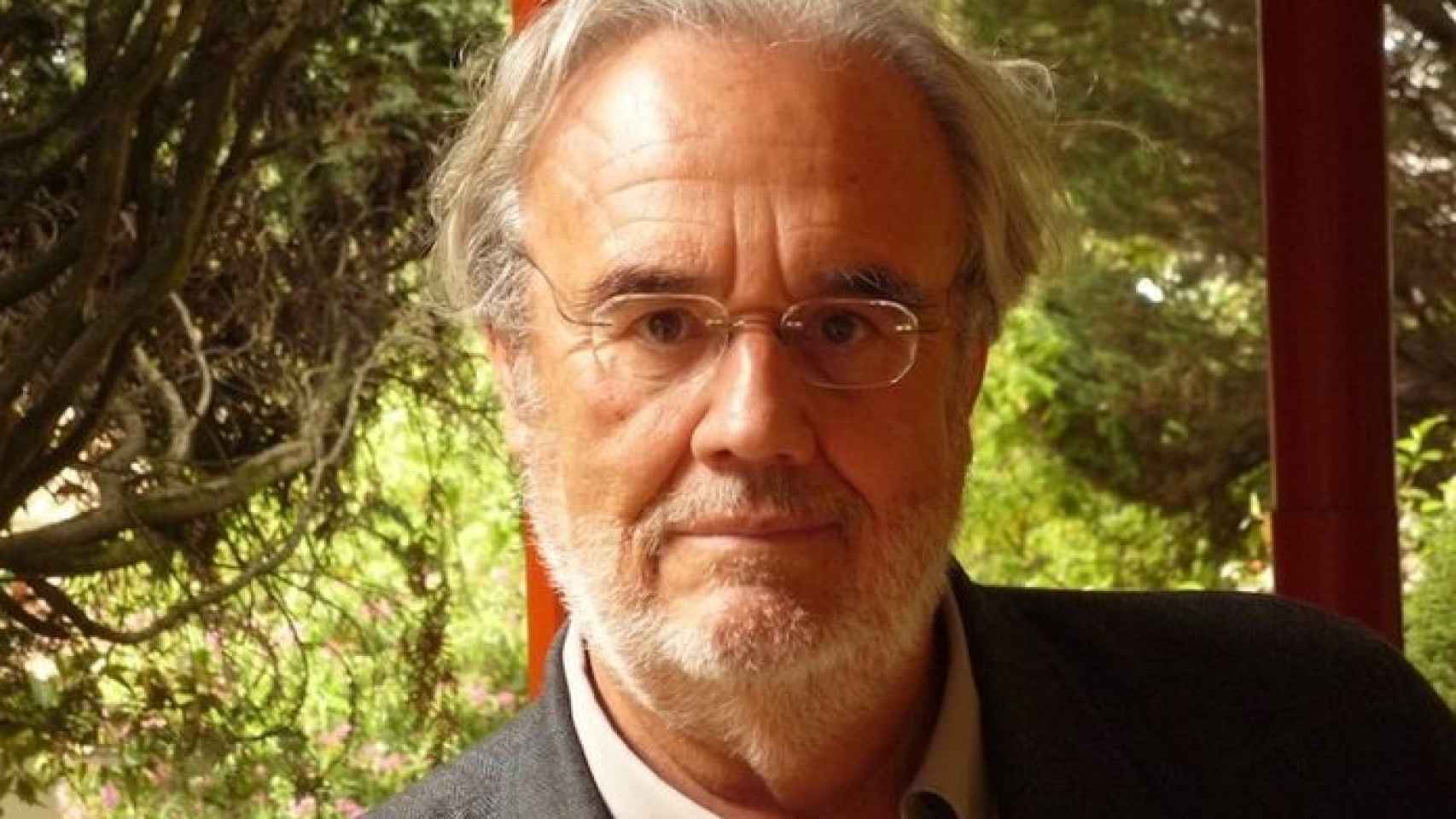Estamos en Madrid, en la mañana del 17 de abril de 1963. El joven Pelayo Pelayo, titulado por la Escuela Oficial de Cine, tiene tres asuntos de importancia por delante: corregir, poner a punto y cobrar su guión de La estrategia del amor, con el que va a debutar de forma inminente en el cine con una película que dirigirá nada menos que el director argentino Leopoldo Torre Nilsson; reafirmar o no su relación de noviazgo con la bella y también joven Laura y llevar a cabo sus tareas del día como militante que es del Partido Comunista de España (PCE).
Este último cometido -reparto de propaganda, reuniones, recogida de firmas…- tiene especial y peligrosa relevancia, pues se va a celebrar un juicio militar contra el histórico comunista Julián Grimau, detenido y torturado en la Dirección General de Seguridad (Puerta del Sol), y se espera su condena a muerte, lo que hace necesario que los militantes del partido se empleen a fondo para evitar la sentencia capital o lograr el indulto que impida su fusilamiento.
Estos tres vectores constituyen las líneas de fuerza del argumento y de la trama de Rodaje (Anagrama), la quinta novela de Manuel Gutiérrez Aragón, que sin duda utiliza, camufla y dispersa materiales autobiográficas. El relato tiene algo o bastante de roman à clef, pues no sólo aparecen en él personajes reales y conocidos -el propio Grimau, Bardem, Berlanga, el inspector Conesa…-, sino que otros ficticios -productores, actores, militantes…- dejan ver o se prestan -bajo sus nombres chocantes y divertidos- a la adivinación de su verdadera identidad.
Rodaje supone un giro y, en consecuencia, un reto en la trayectoria literaria de Gutiérrez Aragón, aunque mantiene concomitancias con su universo cinematográfico y con su obra novelesca anterior. En el giro cuentan el tratamiento específico de un fondo histórico y político (nada de fondo, por otra parte), el carácter cien por cien urbano y madrileño del asunto y el manejo más explícito de las vivencias personales.
Estos factores modelan el reto, pues, en principio, parecen requerir un procedimiento realista -que podría estar cercano al realismo de los novelistas españoles de los 50 y 60-, pero, al mismo tiempo, cabe esperar, a la luz de sus novelas anteriores, que Gutiérrez Aragón encuentre y aplique técnicas -situaciones, palabras, imágenes- que no se ciñan al realismo estricto. Y las encuentra, y las aplica.
Pelayo Pelayo, que no tiene un duro, da en engancharse a los espejos y a los cristales de los locales que frecuenta -no cesa de ir de aquí para allá-, de manera que su figura y su identidad se desdoblan, del mismo modo que parece desdoblarse, entre lo real y lo ficticio (o imaginado), la realidad de su momento personal y del momento histórico. Además, Pelayo Pelayo tiende -aunque el narrador es un tercero- a efectuar breves soliloquios consigo mismo -y con su yo/tú de los espejos-, en los que no sólo expresa sus ideas y sentimientos, sino que cavila sobre su guión, de un modo tal que parece que Gutiérrez Aragón está reflexionando crítica e irónicamente, en un claro atisbo de metaliteratura, sobre la novela que está escribiendo y que ahora el lector tiene en sus manos.
Pelayo Pelayo no sólo tiene por delante el rodaje de su guión -acechado por incertidumbres e incidencias, veremos en qué acaba la cosa- y no sólo acude al rodaje de El verdugo de Berlanga para solicitar su firma a favor de Grimau -empeño personal envenenado de Bardem-, sino que, en verdad, es una persona en rodaje, inmadura, desdoblada por sus dudas, inseguridades, miserias, temores y vacilaciones en su manera de afrontar el cine, el amor y el compromiso político.
En cada uno de estos terrenos de la trama -el cine, el amor y la política clandestina- Gutiérrez Aragón, amén de fijar el ambiente, las características y la sociología de la época, emplea, como es lógico, estrategias de giros y sorpresas que retienen y avivan la atención del lector, que igualmente sigue a Pelayo Pelayo en su deambular madrileño con el temor de que pierda el único manuscrito de su guión y de que sea detenido como activista y portador de panfletos.
Y, siguiendo a Pelayo Pelayo, aparece, crece y se extiende el otro gran protagonista de la novela: Madrid, la ciudad de Madrid. El interés del libro está en los temas mencionados y en las incidencias y reflexiones que a su propósito se suceden, pero, a mi juicio, la gran creación de Gutiérrez Aragón en Rodaje es su magistral, detallada, viva y palpitante recreación de Madrid, de sus lugares, calles, gentes, afanes, bares, cafés y otros locales, de su vida cotidiana visible y de sus vidas invisibles: la turbia sexualidad de un antro cinematográfico de sesión continua, la atmósfera de un burdel nocturno, los calabozos de la DGS, las reuniones políticas clandestinas, el inframundo de una muchacha llagada como Cristo… Esas vidas visibles e invisibles dan a la perfección la época, el Madrid de la época, el Madrid franquista de comienzos de los 60, en el que igualmente abogados, periodistas y artistas comprometidos intentaban sortear -no siempre con éxito- el sombrío asedio gris de policías y chivatos omnipresentes, con o sin uniforme, y más en los días en los que, dentro y fuera de España, se trataba de evitar la ejecución de Julián Grimau.
Los asuntos mayores y digamos, si se quiere, que menores que Rodaje contempla no impiden nunca la continuidad de la mirada irónica y distanciada habitual en Gutiérrez Aragón, del mismo modo que su escritura -nada de “sano realismo”, como predicaban los camaradas de Pelayo- sigue amparando expresiones inesperadas, ajenas a los usos tópicos, y pequeñas pinceladas -situaciones, gestos, hechos, nombres- que, humorísticas, líricas o ingeniosas, o todo a la vez, tejen, una vez más, una textura y una atmósfera distintas, inasequibles a la tiranía de lo real.
Hay muchas, qué sé yo: “Una rodilla es como un pequeño rostro en mitad de la pierna, entre la ternura del muslo y la firmeza de la pantorrilla”.
Cosas así.