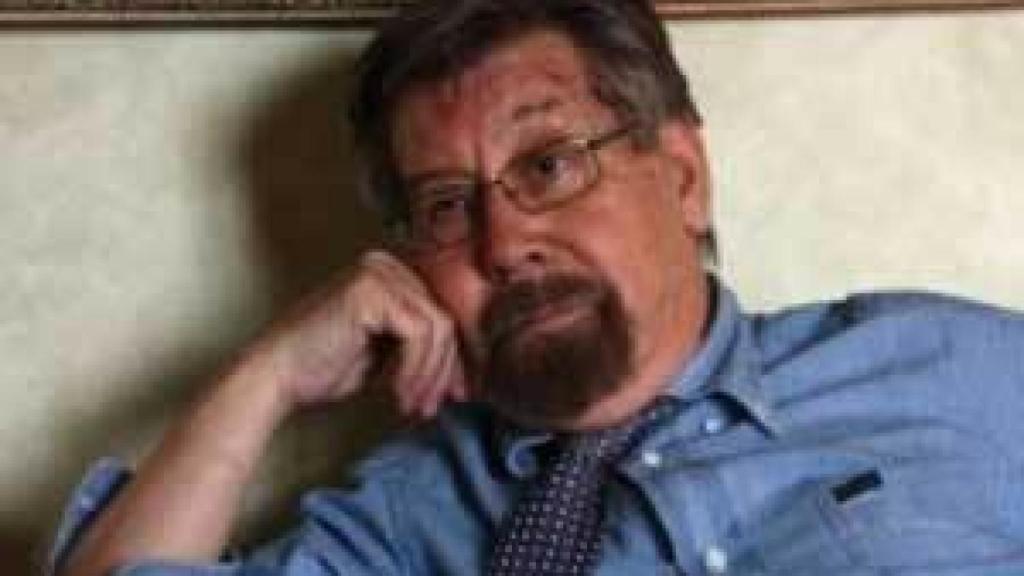
Image: Comienzo de Cada castillo y todas las sombras
Comienzo de Cada castillo y todas las sombras
Por Baltasar Porcel. Destino, 2008.
1 julio, 2009 02:00Baltasar Porcel
Pelai Puig Alosa tenía prisa. Mucha. Y resoplaba. De pie e inmóvil en el metro, que chirriaba veloz y repleto de gente. Cuando el convoy de pronto aminoró y, al parar, se abrieron sus puertas, Pelai cambió de postura: tenía que apearse, ya estaba en la estación de Rei Conqueridor. Sobre ella una Barcelona ajetreada y uniforme, de aire desolado, se extendía o se acumulaba más allá de las barriadas de Horta y Vall d’Hebrón.Calles de devastada inocuidad, con algún ajado chaletito en medio de ínfimos jardines descuidados, geranios de trapo y un plátano desmochado; entre sucesivos edificios de diez plantas y anodina cubicación seriada, pintados de colorines marchitos, tan llamativos como verbeneros.
Todo al amparo de las depresiones repletas de helechos, y de las cercenadas colinas, de la abrupta sierra de Collserola. Sobre la que una voluminosa nube larguirucha, de cenicienta suciedad, recibía un hilo de viento y parecía, así suspirar fatigada.
Pelai, pues, salió del metro empujado y empujando, entre el cúmulo de pasajeros que también emergían atropellados y atropellándose. él casualmente, junto a un niño rapado al cero, ¿habría tenido piojos o cáncer?, y que gritaba al hombre que tiraba de él, un gordo indignada, para que le diesen una bicicleta.
Mientras tanto, el gentío que esperaba en el andén para subir al vagón se apretujaba y se sacudía, avanzaba compacto. Y topaba con la muchedumbre que salía, entre la que una mujer morena de cuerpo formidable, como una columna, reía y lo disimulaba tapándose la boca con un periódico gratuito.
Se incrustaban entonces mutuamente los dos grupos, y se atropellaban uno a otro en un atasco intermitente. En medio, un cura vestido de clergyman, de mejillas violáceas, que daba tumbos entre la confusión con un tembloroso chihuahua protegido entre sus manos, sosteniéndolo en lo alto por miedo a los pisotones. Parecía, de este modo, que transportara una insólita ofrenda, "O un vicioso íncubo", se dijo Pelai, escrutando receloso a la minúscula criatura, sus ojazos y su hocico.
Multitud aquella de individuos mansos o diligentes, y a veces satisfechos o avinagrados, que regresaban del trabajo a casa. Y que antes, quizá, se detenían un instante en el bar, a tomar una cerveza y meter un euro en la máquina tragaperras. La que era nueva, y ahora en vez de lanzar bolas a un agujero, permitía abatir avioncitos a cañonazos.
Los hombres de la avalancha, evolucionando po el andén con la vana convicción de que el mundo existente, ¿qué mundo?, era el suyo. Y preocupados en su mayoría porque si el Barça no ganaba al Betis, en el partido que pronto verían por televisión, perdería los puntos. Y entonces el mundo resultaría insoportablemente injusto.





