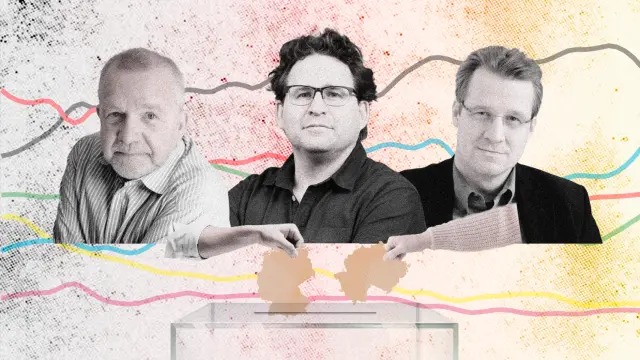Eric Rohmer, tributo al maestro
Adelantamos el último capítulo del libro dedicado al cineasta que firman Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina
22 enero, 2010 01:00Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina rinden tributo al maestro recientemente fallecido con la reedición de su libro "Eric Rohmer" (Cátedra), en la que incluyen como novedad el análisis de su obra más reciente. El Cultural.es adelanta el capítulo dedicado a "El romance de Astrea y Celadón", un insólito manifiesto testamentario contagiado, según los autores, "de toda la jovialidad y la sabia socarronería filosófica" que era capaz de desplegar este gran cineasta.
El romance de Astrea y Celadón
Cineasta libre, tan libre como muy pocos otros lo han sido realmente en la historia del cine, Eric Rohmer -creador programático y minucioso hasta lo inverosímil, capaz de organizar una parte sustancial de su obra en tres series cerradas y sucesivas (Cuentos morales, Comedias y proverbios, Cuentos de las cuatro estaciones), en las que encuentran acomodo piezas mayores como Ma nuit chez Maud, Le Genou de Claire, El rayo verde o Cuento de invierno)- compone una figura que se levanta desafiante sobre la historia fílmica del último medio siglo impulsado tanto por una sólida confianza en su propia concepción del cine como por una curiosidad sin límites, lo que le lleva a explorar una y otra vez nuevos caminos ensayísticos (Cuatro aventuras de Reinette y Mirabelle, El árbol, el alcalde y la mediateca, Les Rendez-vous de Paris) y también territorios tan desconocidos como arriesgados a través de indagaciones tan audaces en las formas de representación de la Historia y de la literatura como suponen las muy atrevidas y vanguardistas La marquesa de O, Perceval le Gallois, La inglesa y el duque o, incluso, la insólita pieza que cierra su filmografía: El romance de Astrea y Celadón.
Cuando entramos en el peculiar universo de este último film nos encontramos con pastores, ninfas y druidas celtas que habitan la Galia del siglo V, que se visten, se expresan y se comportan conforme al imaginario del barroco literario francés del siglo XVII, que viven enredos y anhelos amorosos propios de los cuentos y de la comedias rohmerianas de finales del siglo XX y que son filmados, a comienzos del XXI, con imágenes que rescatan la inocencia, la fisicidad y la simplicidad del arte cinematográfico de los orígenes. Auténtico palimpsesto de formas y códigos de representación a través de la Historia, El romance de Astrea y Celadón se ofrece, de forma inesperada, como un ejercicio que afirma y cuestiona, simultáneamente, las bases más firmes sobre las que Eric Rohmer ha teorizado y construido su filmografía "literaria".
Lo que afirma ya es conocido. Un coherente hilo conductor relaciona entre sí La marquesa de O (1976), Perceval le Gallois (1978), La inglesa y el duque (2001) y El romance de Astrea y Celadón (2006). En los cuatro casos, no se trata de representar una historia, sino de poner en escena el texto que narra esa historia. Es una diferencia sustancial, de la que el propio Rohmer hablaba ya a propósito de los "Cuentos morales", cuya finalidad "no era filmar los acontecimientos como tales, sino el relato que alguien hace de ellos" . Una opción análoga, por consiguiente, al propósito de filmar los relatos escritos por Heinrich Von Kleist, Chrétien de Troyes, Grace Elliot y Honoré d´Urfé antes que poner en imágenes las historias narradas por ellos. "No filmo historias, sino textos que cuentan historias", decía ya el cineasta hablando de La marquesa de O.
Hay una dimensión documental en la aproximación de Rohmer a dichos relatos. Su pretensión esencial es dar cuenta de su "textualidad", no del universo referencial al que aluden. En esto, El romance de Astrea y Celadón sigue fielmente el credo del cineasta. Lo advierte con claridad un letrero inicial, pero el lenguaje de los personajes, los temas de los que hablan, los equívocos que los relacionan y los ardides a los que recurren no dejan lugar a dudas. Los diálogos y las canciones han sido extraídos del texto original, el debate teológico entre el Druida y el pastor deriva del trasfondo religioso de una novela de la Contrarreforma, como es el caso, el gusto por el travestismo recorre buena parte de la literatura y del teatro de la época, mientras que el tratamiento de los temas (el espejismo de las apariencias, el amor como fuente de gozo y de sufrimiento) remite inequívocamente a los modos literarios del barroco.
La película afirma esta opción como desarrollo coherente de un programa conocido. Pero sucede que Rohmer trata aquí con un texto singular y diferente de los anteriores en una cuestión básica. Esta vez no estamos frente a un texto que representa el mundo tal como lo percibe su autor mientras lo escribe (como hacían Chrétien de Troyes, Grace Elliot y Heinrich Von Kleist), sino ante la resurrección de una fantasía literaria que reinventa -según el imaginario del siglo XVII- una sociedad siete siglos anterior a la suya y que nos habla, por tanto, más de la mentalidad de la corriente cultural a la que pertenece la novela que de la Galia del siglo V en la que se sitúa la acción.
Ese decalage temporal permite a d'Urfé tomarse abundantes libertades en la representación de un universo que no conocía, igual que Rohmer abre también la puerta de su cine hacia nuevas fronteras. Los tres films anteriores de esta serie están presididos por una fuerte voluntad de estilización no naturalista cuya finalidad es recomponer en las imágenes las formas de representación propias de los textos originales. Trabajos de reconstitución iconográfica, buscan en lo pictórico las referencias que el registro fotográfico de lo real no podía proporcionar. Su puesta en escena se prohíbe a sí misma imaginar con libertad un mundo del que no existe otro testimonio icónico que la pintura de su tiempo.
Ahora, es cierto, Rohmer no duda en invocar los óleos del barroco (los cuadros de Simon Vouet y Jacques Blanchard), pero estos son lienzos de tema mitológico, aparecen retratados dentro de la imagen y se utilizan para comentar, casi a la manera brechtiana, los avatares de la acción. Tampoco renuncia a buscar fuentes icónicas de inspiración para diseñar el vestuario (las ilustraciones de Michel Lasne en las primeras ediciones de L'Astrée), pero -acto seguido- rompe amarras con todo tipo de referencias y sitúa a los personajes en medio del bosque y de la campiña para filmar, sin mediación plástica ninguna, una representación prosaica y laica, que se quiere física y sensual, hedonista y bucólica, estrechamente vinculada a la exaltación de la naturaleza y de los sentidos.
Aquí aparece un "nuevo Rohmer", capaz de articular con asombrosa transparencia un complejo trabajo de intertextualidad entre la literatura del siglo XVII, la reinvención diegética del siglo V, los códigos teatrales del barroco, la fisicidad sensitiva de El rayo verde (1986), deudora a su vez de Señorita Oyu (Mizoguchi, 1953), la simplicidad y la ingenuidad contagiosa del Rossellini que filma, sin atisbo de ironía altiva ni de condescendencia, el milagro vital de Francisco, juglar de Díos (1950), la comunión con la naturaleza de Une partie de campagne (Renoir, 1936) y la reflexión sobre los engaños del lenguaje y sobre las trampas de la imaginación de sus propios "Cuentos morales", pero también de las "Comedias y proverbios" y de los "Cuentos de las cuatro estaciones".
Si en la primera de estas series sus ficciones se ordenaban "alrededor de un acto fundamental cuya propiedad esencial es que no ha tenido lugar" (Pascal Bonitzer), aquí todo el relato se organiza a partir del momento en el que Astrea cree ver lo que en realidad no sucede y se dispara cuando la protagonista se muestra convencida de que ha ocurrido lo que en realidad no ha pasado (la muerte de Celadón). Si en la segunda sus protagonistas femeninas acostumbran a porfiar en certezas que su comportamiento nunca confirma, aquí Astrea se desmiente a sí misma una y otra vez. Si en Cuento de invierno los protagonistas asisten a la representación teatral del Cuento de invierno shakespeariano poco antes de que el "príncipe azul" de Felicie "regrese a la vida" de ésta por un azar casi milagroso, aquí Astrea -y también los espectadores- asistimos a la "resurrección" de Celadón sin otra representación intermedia que la implícita en un disfraz desvanecido ante el impulso irrefrenable de los sentidos.
Allí donde antes los personajes rohmerianos experimentaban una suerte de epifanía con el hallazgo del rayo verde, la escucha de la "hora azul", la contemplación de una "verde amazonia" o el temblor emocional que procura una representación teatral (sucesos inmateriales, que sacuden el imaginario), ahora es la celebración de la sensualidad y del amor físico, del travestismo que despierta el deseo, de las caricias amorosas y de la humedad de los besos lo que acompaña a la epifanía suprema: el retorno a la vida, ante los ojos de la enamorada, de quien antes permanecía muerto por estricto empeño de su raciocinio irracional. Un empeño, una creencia obstinada, esta última, que es una debilidad humana por la que el director ha sentido siempre una irrefrenable simpatía. La vida vence sobre la muerte cuando la realidad gozosa del amor físico, finalmente, desbanca al amor platónico cuya ceguera había hecho invisible lo visible.
La transparencia prosaica de las imágenes y la inmediatez física de la acción no se ven obstaculizadas, ni siquiera, por la expresa voluntad de Rohmer de hacer explícitas, una y otra vez, las diferentes formas de representación que constituyen el andamio del relato: las canciones de Celadón, Hylas y Astrea, la ceremonia religiosa conducida por el druida, las intrusiones de la voz en off, los intertítulos narrativos, la visualización de los recuerdos invocados por la canción de Celadón mientras camina por el bosque... Multiplicidad de instancias narrativas, por tanto, que tiene su origen en la novela de D'Urfé, pero que aquí es conjugada dentro de una llamativa linealidad, encarnada en una estructura narrativa que nunca hace explícita su naturaleza metarreflexiva y que se ofrece más limpia y directa que nunca.
Suma y compendio de toda su obra, pero también renacimiento y nuevo punto de partida, El romance de Astrea y Celadón traduce con la hermosa contingencia de su textura (el sonido del viento que mueve los árboles, los balidos de las ovejas, los ladridos del perro, los cantos de los pájaros, el ruido del agua en el río…) y con la física inmediatez todos y cada uno de sus planos ese adagio que siempre ha estado en el credo personal de José Luis Borau cuando afirma que, "independientemente del momento en que transcurra la acción, la imagen cinematográfica vive siempre en el presente". Presente de la Galia del siglo V, de la literatura del XVII y del cine del XX en una película del XXI.
Director que renovaba a cada nueva película su firme creencia en los poderes del cine para desentrañar los secretos más íntimos de nuestros deseos y de nuestros anhelos, Eric Rohmer desaparece finalmente, a comienzos de 2010 tras haber filmado este insólito manifiesto testamentario (El romance de Astrea y Celadón), que parece contagiado de toda la jovial vitalidad hedonista y de toda la sabia socarronería filosófica de las que era capaz a sus ochenta y siete años. Apenas tres años después, nos dejaba para siempre.