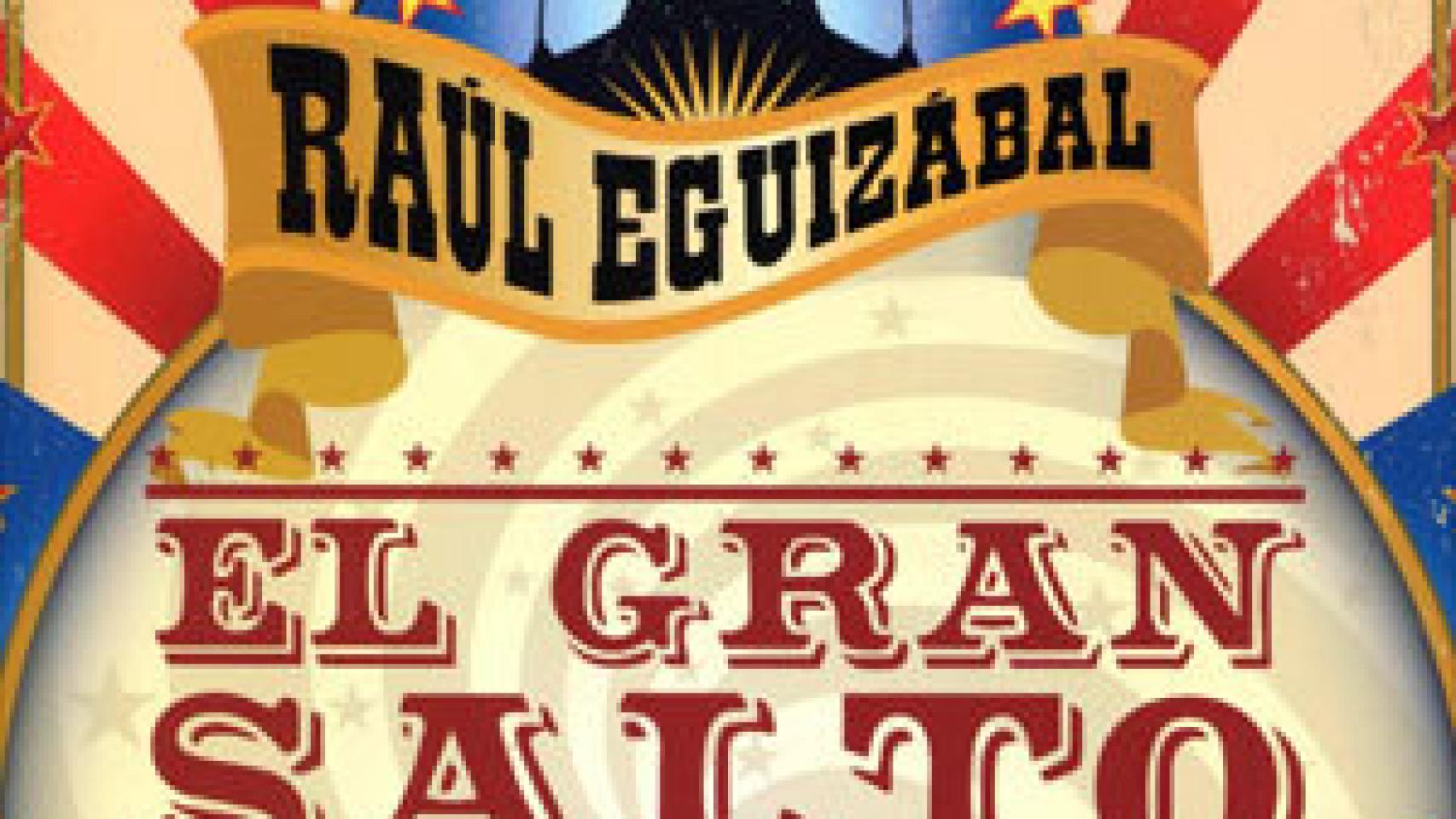Detalle de la portada de El gran salto
'El gran salto' (Ediciones Península) es una mirada al mundo del circo y a su historia. Raúl Eguizábal aborda la temática de forma entretenida y placentera, haciendo incursiones en la Comedia del Arte, los espectáculos de Buffalo Bull, Houdini y el Circo del Sol. El autor nos descubre a personajes asombrosos y nos relata hazañas que parecen imposibles, pero que dentro de la carpa se realizan con aparente facilidad. También comenta las que acabaron en tragedia. Eguizábal está convencido de que el circo es emoción y belleza, y eso es precisamente lo quiere transmitir. Este viernes podrán leer la crítica en El Cultural.El teatro de las maravillas
El arte del circo está construido con dos ingredientes básicos: la belleza y la emoción. La belleza surge de la armonía de los movimientos acrobáticos, de la ligereza de las amazonas, de la gracia de las pantomimas, de la precisión de los volatineros, de la vistosidad de los atuendos y los pertrechos, del colorido, de la música... en fin, de ese entorno radiante y misterioso a un tiempo que es la pista. La emoción en el circo se sirve del riesgo real de los domadores, del juego con la muerte de los equilibristas y los trapecistas, de la inquietud que producen los magos, de la desazón turbadora de los payasos, de ese consabido «más difícil todavía».Belleza y emoción se alimentan de contrastes: el circo es luminoso y sombrío, risueño y fatídico, bello y siniestro a la vez. Y aunque dominan en él la exactitud, el ritmo, la exigencia, también hay espacio para la espontaneidad y la innovación. No creo que haya otro espectáculo tan completo como el circo, porque no hay en él, además, pretenciosidad alguna, ni más artificio que el que proviene del adiestramiento, de la precisión matemática en los movimientos, de la voluntad. El circo muestra, a todos, sus entresijos. Todo ocurre a la vista del público: se montan las jaulas, se izan los trapecios, se tienden las redes, se encienden las antorchas. A veces, la tensión sobre el público es tan grande que no hay más remedio que cerrar los ojos un momento.
Se produce, así, una lucha entre el deseo de ver y el temor a ver. Es el vértigo del circo, el momento de ese ejercicio en el que se une el peligro a la belleza, y cuyo desenlace tememos y esperamos. Y, más tarde, cuando todo termina y salimos de nuevo a la realidad de la calle, sentimos por fin una sensación liberadora, desaparece el hormigueo y la desazón, y solo quedan, dando vueltas en el magín, el sabor del asombro, el aroma de la sorpresa, la extrañeza y la admiración.
Además, no hay término medio en el espectáculo circense; o es patético o sublime, pero nunca mediocre. Lo normal, no obstante, es que los artistas de circo sean siempre excelentes o al menos notables dado que, en muchos casos, ponen en juego su integridad física. Ni el trapecista, ni el domador, ni el lanzador de cuchillos, pueden permitirse el lujo de equivocarse aunque solo sea por unos centímetros. No hay lugar para la imperfección o la insignificancia porque, a diferencia del teatro convencional, el espectador se encuentra sobre el escenario atento para descubrir el fallo o el truco, si es que este existiese. No hay telón. No hay bambalinas. No hay candilejas que definan dos mundos separados.
Tiene, desde un punto de vista histórico y funcional, bastante que ver con el teatro (de hecho, la mayor parte de los circos estables han funcionado también como teatros), pero también es sustancialmente diferente, no ya por el tipo de función que se realiza en cada escenario, sino por el concepto del espectáculo. Si el teatro es un espectáculo de la palabra el circo es, sobre todo, un espectáculo visual; por ello también, los artistas de circo, al no necesitar su arte el auxilio del verbo, son marcadamente internacionales. En el circo se mezclan los números de tradición oriental y occidental, chinos, árabes, africanos, americanos, rusos, cada uno con sus particularidades y sus destrezas.
La presencia de la muerte en el mismo escenario que la risa, es otro ingrediente que ha ejercido fascinación en la pista. La historia del circo está llena de historias trágicas, de un romanticismo que roza a veces el melodrama de vaudeville. En el circo la vida se mueve entre la alegría y la muerte. En el circo se vive con la inminencia del drama. En el circo, el drama se vive por centímetros, incluso por milímetros; se vive por segundos, incluso por décimas de segundo. ¿Llegará a tiempo para recoger su camarada a la intrépida trapecista? ¿No se habrá desviado el ilusionista al atravesar con sus espadas el baúl que encierra a su compañera?
En cualquier momento esperamos la tragedia: el león cierra demasiado pronto sus fauces y arranca de un sabroso bocado la cabeza del domador, el equilibrista da un traspié y se precipita al vacío sin red o con red, el hombre bala termina sus días remachado contra la orquesta que en ese momento entonaba una marcha triunfal, el elefante baja a destiempo su pataza y aplasta el rostro de la bellísima domadora.
¿Habrá dormido bien esa noche el lanzador de cuchillos? Nos preguntamos. ¿No habrán tenido, él y su dama, una discusión antes de entrar en el escenario? ¿Una discusión por la temperatura de la sopa, por la raya del cobertor de la cama o por la tapa levantada del retrete? Y, el número, ¿acabará de una forma sangrienta y definitiva?
Ricketts, aquel caballista inglés que llevó el circo a América y enseñó equitación a George Washington, después de haber sido capturado por unos piratas franceses en el Caribe, decidió volver a Inglaterra, pero el barco en el que viajaba se hundió y falleció ahogado a los treinta años. Lillian Leitzel se mató en el trapecio y su esposo, Alfredo Codona, que no pudo superarlo, terminó por pegarse un tiro en Estados Unidos. Hopper practicaba el tiro con arco a lo Guillermo Tell, pero a través de un espejo (por aquello del «más difícil todavía»), e hirió mortalmente a su mujer, que oficiaba de partenaire. Preguntado, durante el juicio que siguió al desgraciado accidente, Hopper dijo simplemente: «Apunté demasiado bajo», y fue absuelto. Dany Renz, acróbata francés y director del Circo Rancy, fue aplastado por el elefante del que acababa de salvar al mozo de cuadras. Harry Williams murió bajo las ruedas de unos carros en el ensayo de un montaje espectacular de luchas de gladiadores y carreras de cuadrigas. El funámbulo Karl Wallenda cayó desde veinte metros de altura durante una exhibición en Puerto Rico. En el Price murieron Mina Alix, que sufrió una caída mortal en 1904, y la acróbata china Mlle. Naito, en 1928, mientras ensayaba sus números aéreos.
Nolo Tonetti se quitó la vida al no poder soportar la quiebra de su circo. Karl Strasburger, Palacios, la bella Jacqueline Renat, el payaso ecuestre Voisin... Hay más de mil muertes pequeñas y acechadoras escondidas en el circo. Por eso el circo es redondo, para que la Muerte no pueda ocultarse en ninguna esquina. La muerte llega desde lo alto de los trapecios hasta la mueca trágica del payaso, se extiende por los descoyuntadores, los beluarios que meten su cabeza en las fauces de la fiera, los tragasables y comefuegos, los encantadores de serpientes, y culmina en la bella ayudante del lanzador de cuchillos o en la pareja del mago encerrada en el baúl atravesado por espadas. La única certeza que ha habido en la tradición del circo ha sido precisamente la del riesgo. Sometidos al «más difícil todavía», los circenses se colocan en el borde del abismo que es el límite de sus facultades para hacer las cosas temerarias, las hazañas imposibles que se esperan de ellos.
Los carteles de circo y sus titulares están llenos de «muerte» por todas partes: «El puente de la muerte», los «Enjaulados de la muerte», «Profesor Alba. El hombre que juega con la muerte», el «Salto de la muerte», «El ataúd de la muerte», etc. Nombres todos que parecen de tebeo y que solo pueden impresionar a un público decididamente infantil. Tanto es así que toda esta parafernalia circense hace tiempo que desapareció de las pistas y los teatrillos. Sobre todo porque podría hacernos olvidar que, en el circo, la verdad de la muerte se encuentra siempre girando en su derredor.
La magia no es una parte del circo, es la esencia misma del circo, porque magia, encantamiento, fascinación, maravilla, tienen que existir en cada uno de sus números. La magia no se puede reducir a los números de ilusionismo, la magia del circo no es la magia de los taumaturgos, pues todo en el circo debe ser «¡asombroso!», «¡extraordinario!», «¡lo nunca visto!» o «¡maravilloso!», todo tiene que ser «cosa de magia»: el arte del funámbulo, de la malabarista, del icario, de la écuyère, del trapecista. Aquí hemos venido a quedarnos con la boca abierta y la cara de pasmo. Aquí hemos venido a asombrarnos, a conmovernos, a maravillarnos. Y todo lo que no sea así será decepción. El hombre o la mujer que trabajan en la pista dejan de ser hombres y mujeres ordinarios para convertirse en «piratas del aire», «proyectiles humanos», «acróbatas cómicos», «hombres de caucho», «payasos excéntricos», es decir en personajes sobrehumanos, heroicos y legendarios.
Por el circo han pasado toda clase de personajes históricos: jefes indios, condesas polacas, desertores y espías, nobles y plebeyos. En otra época el circo era el último refugio de los desesperados. Pero también han recorrido sus pistas todos esos otros personajes y escenarios extraídos de las novelas y folletones, de los tebeos y de la pantalla: Charlot, El Mundo Perdido, «Pamplinas», El Príncipe Valiente, el África Misteriosa, Fu Man Chú, Supermán. Como por arte de «birlibirloque», las pistas se convertían en paisajes árticos poblados por grandes osos blancos, lagos infestados de cocodrilos, reinos perdidos, grandes praderas, bosques y regiones encantadas. Era la época dorada del mayor espectáculo del mundo.
El circo, redondo como la luna, tiene, como ella, una cara velada y clandestina que, a menudo, se escapa al espectador adulto (siempre presto a la búsqueda del truco oculto, escéptico ante las hazañas admirables de los artistas, atento únicamente al error o a la caída) pero que no puede huir de la sensibilidad extraña del niño. Hay un cierto sobrecogimiento a la hora de entrar en la carpa de las maravillas, un temblor sorprendente, dulce y siniestro. Hay ese poco de miedo, ese punto de amargor que hace las cosas más deseables.
Entre los carromatos feriales, tras las máscaras y los maquillajes, debajo de los uniformes marciales, escondido entre las jaulas peligrosas, podría, perfectamente, esconderse ese asesino buscado por la policía, ese destripador de señoritas, ese famoso falsificador o aquel otro desertor, huido de una guerra lejana. El antiguo jugador de ventaja que subía y bajaba interminablemente el Misisipi en una partida única en la que se amontonaban sobre la mesa las monedas de oro, ahora se ha arruinado y hace en el circo sus números de prestidigitación con sus relampagueantes dedos.
Cuando los grandes hombres y mujeres empequeñecían, se marchaban al circo. En aquel tiempo, el circo estaba lleno de antiguos reyes y princesas, divas del teatro y del cine, héroes de la pradera americana y viejos jefes sioux. Unos se hicieron reales, se encarnaron en hombres y mujeres de carne y hueso: Ursus, el gigante que derribaba a un toro agarrándolo por la testuz; el capitán Nemo y su reino submarino; Tarzán, por supuesto. Otros, que habían sido hombres y mujeres de carne y hueso, se volvieron aquí imaginarios, secretos, invisibles. Resulta bastante obvio que, aunque goza de buena salud, el circo ha dejado atrás su periodo de esplendor, como en general las artes escénicas e incluso las cinematográficas, mucho más recientes y tecnológicas, pero no por ello menos obsoletas en el escenario de Internet. Y difícilmente podríamos esperar hoy que se llenasen carpas o recintos con capacidad para veinte mil o treinta mil espectadores como ocurría en el pasado. Todavía podemos, sin embargo, esperar muchas cosas del circo y en cierta forma, al igual que el teatro o el musical, ha gozado en los últimos años de un reverdecimiento. No obstante, eso parece justificar más aún la pertinencia de una historia que cuente sus vicisitudes a lo largo de más de doscientos años.
El circo es precisión, es disciplina y voluntad, pero también es variedad, colorido, amenidad. Está hecho con esfuerzo y sacrificio, y sin embargo todo en él debe tener apariencia de ligereza y espontaneidad. Un libro sobre el circo no puede (y no debe) ser un libro aburrido, denso o prolijo en exceso, porque en ese caso contradeciría la esencia del fenómeno que pretende explicar. El circo es, ante todo, hechizo, asombro, diversión, encanto. Está, pues, el riesgo de resultar tedioso, pero también existe el peligro opuesto: ser innecesariamente recreativo o tomarse excesivas libertades literarias. Los acontecimientos de la historia del circo son lo suficientemente interesantes, singulares y atractivos como para no necesitar de mucha más retórica.
Las historias del circo no se ordenan cronológicamente sino temáticamente (son, en este sentido, más planteamientos diacrónicos que rigurosamente históricos) y en el mejor caso utilizan habitualmente, dentro de esta segunda perspectiva, uno de estos dos criterios: geográfico (el circo chino, el circo inglés, el circo ruso, el circo americano, etc.) o por especialidades (las artes ecuestres, la doma, los ejercicios de equilibrio, etc.). Hemos optado por la segunda vía pues, sin menoscabo de que existan ciertas peculiaridades nacionales a las que nos referiremos oportunamente, el circo es un espectáculo marcadamente internacional, trashumante y en el que sus protagonistas han podido nacer, de forma puramente casual, en cualquier lugar del mundo, sea un pequeño pueblo o una gran capital, por algo se les llama la «gente de viaje».
Los artistas de circo pertenecen al circo. Han nacido tradicionalmente en el circo, que es un pueblo regido por sus propias leyes y dominado por ancestrales costumbres. En ese pueblo se mezcla el gusto por la aventura, una gran facilidad para hablar todos los idiomas y para asimilar todas las culturas: la gracia italiana, la fuerza de voluntad oriental, el humor británico, la tenacidad alemana. Por ello, también, el circo no solo debe ser contado, debe ser en cierta medida explicado; hay que dar a conocer cuál es su origen y su sentido, por qué nace en determinado tiempo y lugar. Contemplarlo, entonces, como una parte importante de la cultura, no meramente como un pasatiempo, sino como un arte escenográfico que clava sus raíces en lo hondo de nuestra civilización y que responde a una serie de circunstancias de carácter económico, ideológico y social. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a lo que podríamos llamar el «circo moderno», surgido en la Inglaterra de finales del siglo xviii, y cuyo origen se remonta, en todo caso, a finales de la Edad Media, a una serie de actividades, la mayor parte callejeras y ambulantes por entonces, que encuentran en los primeros años de la Revolución Industrial su acomodo en recintos primero modestos y, más tarde, francamente lujosos, demostrando su período de esplendor.