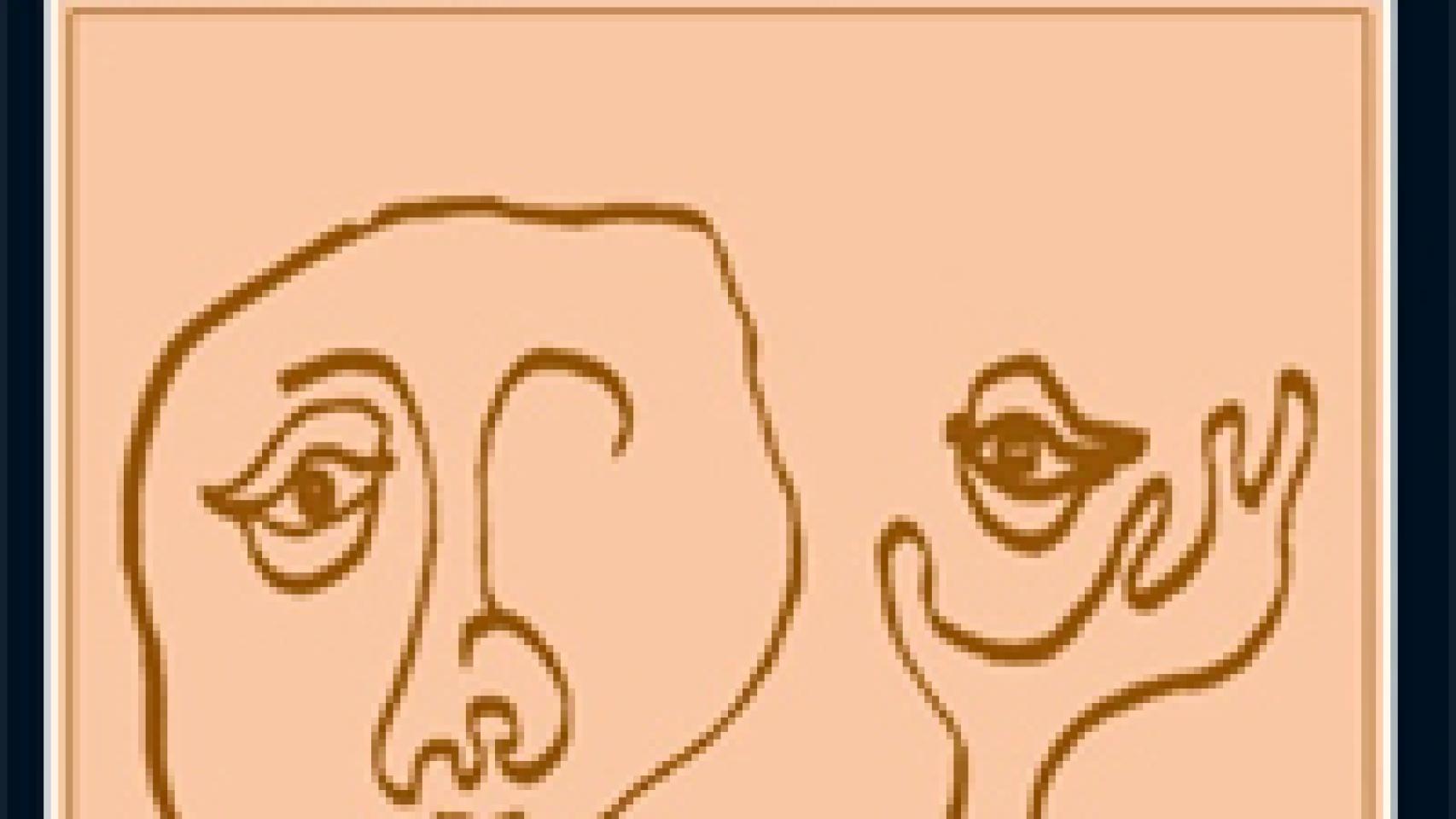Descargue aquí el fragmento en PDF
La editorial Tusquets edita la última novela de Milan Kundera (Brno, 1929), La fiesta de la insignificancia, donde el escritor checo proyecta una luz sobre los problemas más serios y a la vez no pronuncia una sola frase seria, donde está fascinado por la realidad del mundo contemporáneo y a la vez evita todo realismo. No son inesperadas en él las ganas de incorporar en una novela algo 'no serio'. En La inmortalidad, Goethe y Hemingway pasean juntos durante muchos capítulos, charlan y se lo pasan bien. Y en La lentitud, Vera, la esposa del autor, dice a su marido: "Tú me has dicho muchas veces que un día escribirías una novela en la que no habría ninguna palabra seria... Te lo advierto: ve con cuidado: tus enemigos acechan". Pero, en lugar de ir con cuidado, Kundera realiza por fin plenamente en esta novela su viejo sueño estético, que así puede verse como un resumen de toda su obra. Risa inspirada en nuestra época, que es cómica porque ha perdido todo su sentido del humor.Con traducción de Beatriz de Moura, aquí pueden leer el primer capítulo de La fiesta de la insignificancia.
Alain medita sobre el ombligo
Era el mes de junio, el sol asomaba entre las nubes y Alain pasaba lentamente por una calle de París. Observaba a las jovencitas que, todas ellas, enseñaban el ombligo entre el borde del pantalón de cintura baja y la camiseta muy corta. Estaba arrobado; arrobado e incluso trastornado: como si el poder de seducción de las jovencitas ya no se concentrara en sus muslos, ni en sus nalgas, ni en sus pechos, sino en ese hoyito redondo situado en mitad de su cuerpo.Eso le incitó a reflexionar: si un hombre (o una época) ve el centro de la seducción femenina en los muslos, ¿cómo describir y definir la particularidad de semejante orientación erótica? Improvisó una respuesta: la longitud de los muslos es la imagen metafórica del camino, largo y fascinante (por eso los muslos deben ser largos), que conduce hacia la consumación erótica; en efecto, se dijo Alain, incluso en pleno coito, la longitud de los muslos brinda a la mujer la magia romántica de lo inaccesible.
Si un hombre (o una época) ve el centro de la seducción femenina en las nalgas, ¿cómo describir y definir la particularidad de esa orientaciónerótica? Improvisó una respuesta: brutalidad; gozo; el camino más corto hacia la meta; meta tanto más excitante por ser doble.
Si un hombre (o una época) ve el centro de la seducción femenina en los pechos, ¿cómo describir y definir la particularidad de esa orientación erótica? Improvisó una respuesta: santificación de la mujer; la Virgen María amamantando a Jesús; el sexo masculino arrodillado ante la noble misión del sexo femenino.
Pero ¿cómo definir el erotismo de un hombre (o de una época) que ve la seducción femenino concentrada en mitad del cuerpo, en el ombligo?
Ramón pasea por el Jardin du Luxembourg
Más o menos mientras Alain reflexionaba acerca de las distintas fuentes de seducción femenina, Ramón se encontraba en las proximidades del museo situado cerca del Jardin du Luxembourg, donde, desde hacía ya un mes, se exponía la obra de Chagall. Él quería ir a verla, pero sabía de antemano que nunca se animaría a convertirse por las buenas en parte de esa interminable cola que se arrastraba lentamente hacia la caja; observó a la gente, sus rostros paralizados por el aburrimiento, imaginó las salas en las que sus cuerpos y su parloteo taparían los cuadros, y no tardó más de un minuto en dar media vuelta y encaminarse parque a través por una alameda.Allí, la atmósfera era más agradable; el género humano parecía escasear y estar más a sus anchas: algunos corrían, no por ir deprisa, sino por gusto; otros paseaban tomando helados; otros aún, discípulos de una escuela asiática, hacían en el césped lentos y extraños movimientos; más allá, en un inmenso círculo, estaban las dos grandes estatuas blancas de las reinas de Francia y, aún más allá, en el césped entre los árboles, en todas las direcciones, esculturas de poetas, pintores, sabios; se detuvo delante de un adolescente bronceado que, seductor, desnudo debajo de su pantalón corto, le ofreció máscaras que reproducían las caras de Balzac, Berlioz, Hugo o Dumas. Ramón no pudo evitar sonreír y siguió su paseo por ese jardín de los genios, quienes, rodeados por la amable indiferencia de los paseantes, debían de sentirse agradablemente libres; nadie se detenía para observar sus rostros o leer las inscripciones en los pedestales. Ramón inhalaba esa indiferencia como una calma consoladora. Poco a poco, apareció en su cara una larga sonrisa casi feliz.
No habrá cáncer
Aproximadamente en el mismo momento en que Ramón renunciaba a la exposición de Chagall y elegía pasear por el parque, D'Ardelo subía la escalera que lleva a la consulta de su médico. Aquel día, faltaban tres semanas para su cumpleaños. Desde hacía ya muchos años, había empezado a odiar los cumpleaños. Por culpa de las cifras que les encasquetaban. Aun así, no conseguía ignorarlos porque, en él, era más fuerte el placer de ser festejado que la vergüenza de envejecer. Y aún más desde que, esta vez, la visita al médico añadía un nuevo matiz a la fiesta. Era el día en que le comunicarían el resultado de todos los exámenes que le darían a conocer si los sospechosos síntomas descubiertos en su cuerpo se debían, o no, a un cáncer. Entró en la sala de espera y se dijo por lo bajo, con voz temblorosa, que dentro de tres semanas celebraría a la vez su nacimiento tan lejano y su muerte tan cercana; que celebraría una doble fiesta.Pero, en cuanto vio la cara risueña del médico, comprendió que la muerte se había dado de baja. El médico le apretó fraternalmente la mano. Con lágrimas en los ojos, D'Ardelo no pudo pronunciar palabra.
La consulta del médico estaba en la Avenue de l'Observatoire, a unos doscientos metros del Jardin du Luxembourg. Como D'Ardelo vivía en una callecita al otro lado del parque, decidió volver a atravesarlo. El paseo entre los árboles le devolvió un buen humor casi juguetón, sobre todo cuando rodeó el gran círculo formado por las estatuas de las antiguas reinas de Francia, todas ellas esculpidas en mármol blanco, de pie en poses solemnes que le parecieron divertidas, casi alegres, como si con ello esas damas quisieran saludar la buena nueva que él acababa de recibir. Sin poder dominarse, él las saludó dos o tres veces con la mano y soltó una carcajada.
El secreto encanto de una grave enfermedad
Fue ahí, cerca de las grandes damas de Francia, donde Ramón se encontró con D'Ardelo, quien, el año anterior, era aún su colega en una institución cuyo nombre a nadie le importa aquí. Se detuvieron uno frente al otro y, tras los saludos habituales, D'Ardelo, en un tono extrañamente exaltado, empezó a contar:-Amigo, ¿conoces a La Franck? Hace dos días falleció su amado.
Hizo una pausa y en la memoria de Ramón apareció el hermoso rostro de una mujer célebre a la que sólo había visto en fotos.
-Una agonía muy dolorosa -siguió D'Ardelo-.
Lo vivió todo con él. ¡Ella ha sufrido muchísimo!
Cautivado, Ramón miraba esa cara alegre que le contaba una historia fúnebre.
-Imagínate, en la noche del mismo día en que ella lo había tenido moribundo entre sus brazos, estaba cenando conmigo y unos amigos y, no te lo vas a creer, ¡estaba casi alegre! ¡Cuánto la admiré entonces! ¡Qué fortaleza! ¡Eso es apego a la vida! ¡Reía con los ojos todavía rojos de llorar! ¡Y eso que todos sabíamos cuánto lo había querido! ¡Debió de sufrir muchísimo! ¡Esta mujer es una fuerza de la naturaleza!
Tal como ocurriera un cuarto de hora antes en el consultorio del médico, unas lágrimas brillaron en los ojos de D'Ardelo. El caso es que, al hablar de la fuerza moral de La Franck, él pensaba de sí mismo. ¿Acaso no había vivido él también todo un mes en presencia de la muerte? ¿No había estado también su fuerza de carácter sometida a una dura prueba? Aunque ya fuera un mero recuerdo, el cáncer permanecía en él alumbrado por una frágil luz que, misteriosamente, le encandilaba. Pero consiguió dominar sus sentimientos y pasó a un tono más prosaico:
-Por cierto, si no me equivoco, tú conocías a alguien que sabe organizar cócteles, que se encarga de la comida y lo demás, ¿no?
-Sí, es verdad -dijo Ramón.
-Es que voy a organizar una pequeña fiesta por mi cumpleaños.
Después de los comentarios exaltados sobre la célebre Franck, el tono ligero de la última frase le permitió a Ramón una leve sonrisa.
-Veo que tu vida es alegre.
Curioso; esa frase no le gustó a D'Ardelo.
Como si su tono demasiado ligero anulara la extraña belleza de su buen humor, mágicamente marcado por el pathos de la muerte cuyo recuerdo seguía muy vivo en él:
-Sí, no está mal -dijo, y, tras una pausa, añadió-, aunque...
Hizo otra pausa y añadió:
-Sabes, acabo de ir al médico.
El desconcierto en el rostro de su interlocutor le gustó; prolongó el silencio de tal manera que Ramón ya no pudo sino preguntar:
-Entonces, ¿hay problemas?
-Los hay.
D'Ardelo calló y, de nuevo, Ramón no pudo sino volver a preguntar:
-¿Qué te ha dicho el médico?
En ese mismo instante D'Ardelo vio en los ojos de Ramón su propia cara como en un espejo: la cara de un hombre ya mayor, pero todavía guapo, marcado por una tristeza que lo hacía aún más atractivo; se dijo entonces que ese hombre guapo y triste pronto celebraría su cumpleaños y la idea que había surgido en él antes de su visita al médico volvió a cruzarle por la cabeza, la magnífica idea de una doble fiesta que celebrara a la vez el nacimiento y la muerte. Siguió observándose en los ojos de Ramón y, luego, con voz queda y suave, dijo:
-Cáncer...
Ramón tartamudeó algo y, torpe, fraternalmente, rozó con su mano el brazo de D'Ardelo.
-Pero hoy eso tiene tratamiento...
-Demasiado tarde. Pero olvida lo que acabo de decirte, no lo cuentes a nadie; vale más que pienses en mi cóctel. ¡Hay que seguir adelante!
-dijo D'Ardelo y, antes de continuar su camino, alzó la mano a modo de saludo, y ese gesto discreto, casi tímido, tenía tal inesperado encanto que Ramón se emocionó.