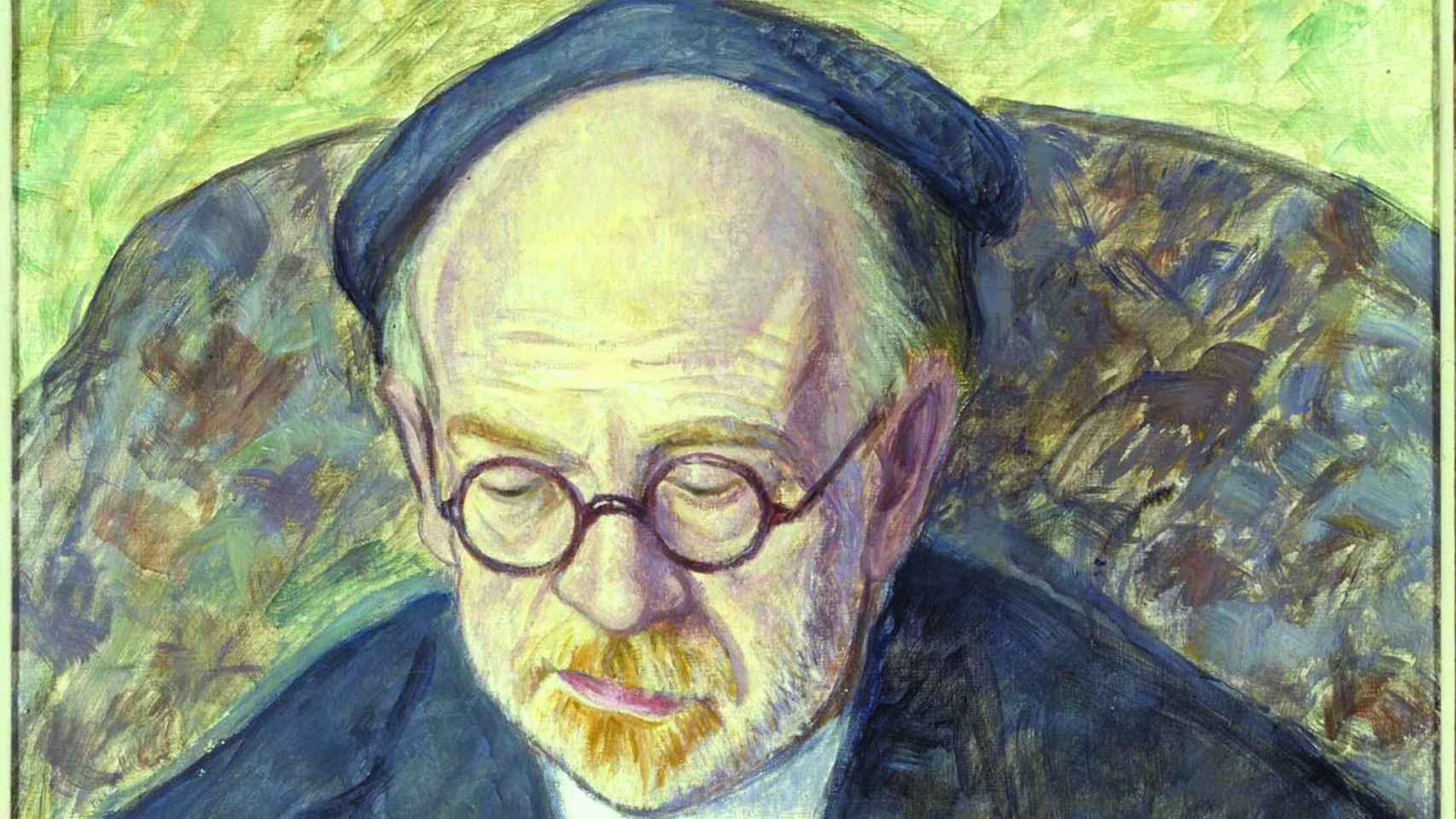Afirmaba Pío Baroja que le gustaría vivir en un país “sin moscas, sin curas y sin carabineros”. En la alta posguerra publicó una novela poco conocida, pero muy representativa de su espíritu en aquel momento, Laura o la soledad sin remedio, en la que la protagonista, favorecida por la fortuna y casada con un rico noble muy enamorado y generoso, se rendía a un sentimiento de frustración y desconsuelo totales. Todo me va bien, reconocía, y, sin embargo, se hundía en la tristeza, se le llenaba la cara de lágrimas y “lloraba como si hubiera fracasado completamente en la vida”.
Estas posturas de resignación y conformismo, habituales en el escritor anciano, se hallaban en las antípodas de la beligerancia demoledora y del nihilismo exasperado con que había afrontado el mundo en sus comienzos literarios a principios de siglo. El título premonitorio de su primer libro, los relatos Vidas sombrías de 1900, había iniciado un recorrido asolador por la naturaleza humana cuya insociabilidad aparecía cruda y explícita en sus obras.
“En todas partes el hombre en su estado natural es un canalla, idiota y egoísta”, escribió en El árbol de la ciencia. El dictamen universal tenía particular aplicación a España, donde, dice ahí mismo, “no hay más que chulos y señoritos juerguistas. El chulo predomina desde los Pirineos hasta Cádiz…, políticos, militares, profesores, curas, todos son chulos con un yo hipertrofiado”. En idéntica línea, en La busca, el protagonista, Manuel, enfrentado a una brutal lucha por la existencia, llega a la convicción “de que todos los móviles de la vida son egoístas y bajos”.
Baroja estaba convencido de la maldad de nuestra especie y pocos escritores han dado una visión tan destructiva del mundo como él. Este pesimismo antropológico partía tanto de un fondo de pensamiento, las ideas del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, como de su propia experiencia, su formación como médico y el trabajo en el madrileño Hospital de San Carlos que le puso en contacto con la terrible cara de la prostitución.
Dosis de misantropía, simpatía más sentimental que teórica por el anarquismo, impulsos nihilistas, vivo sentimiento anticlerical (“el impío don Pío” repetía algún libro de texto en la dictadura) y un inflexible individualismo de perfil antidemocrático constituyen el sustento de una obra amplísima compuesta, en el campo de la narrativa, por una decena de trilogías (modo arbitrario de agrupar las novelas) más media docena de novelas sueltas y por una enorme saga histórica, Memorias de un hombre de acción, 22 volúmenes en torno a un lejano pariente suyo, el conspirador liberal Eugenio de Aviraneta.
Al entender de Ortega y Gasset, el mundo de don Pío es más extenso que el de Balzac, que es más amplio
Debe subrayarse lo copioso de la escritura barojiana porque de ello se deriva un efecto fundamental. Al entender de Ortega y Gasset, el mundo de don Pío es más extenso que el de Balzac aunque la obra del francés sea más amplia que la del vasco. Ya en los años veinte del pasado siglo el propio Baroja era rotundo acerca del reflejo proporcionado por sus libros: quien los lea, decía, “y esté enterado de la vida española actual, notará que casi todos los acontecimientos importantes de hace quince o veinte años aparecen en mis novelas”. Si consideramos la mucha obra todavía por hacer, Baroja construyó una auténtica “comedia humana” española, aunque no solo, pues sus historias viajaron a muchos otros lugares, de los siglos XIX y la mitad del XX.
Dicho panorama contemporáneo abarca todos los afanes de su época. Lo consigue con una personal aleación de personajes y e ideas, en detrimento del argumento, que no alcanza mucha importancia. Tiende Baroja a un protagonismo múltiple en sus novelas. Presenta tipos comunes, que prevalecen, en conjunto, sobre grandes caracteres. Encarnan toda clase posible de ocupaciones y situaciones porque no desdeñó ninguna: políticos, eclesiásticos, militares, oficios menestrales (tipógrafos, zapateros, taberneros; o traperos, por quienes alguien tan crítico con la humanidad entera siente simpatía al verlos como encarnación de un vivir libre…), aventureros, ricos y desheredados de la fortuna, gente de mal vivir, ladronzuelos y puro lumpen.
También las narraciones barojianas engloban un copioso repertorio de ideas acerca de muy diversos asuntos que asedian distintos afanes: sociales, económicos, políticos, religiosos, artísticos... No se priva Baroja de opinar acerca de ellos, por la boca del narrador (que recoge la voz de un alter ego suyo) o de los personajes. Lo hace con opiniones, ocurrencias, destemplanzas por lo común sentenciosas, lacónicas y rotundas. Sus novelas son un centón de opiniones, dichas con agresividad y por alguien que se pone por encima del lector, lo cual produce en éste una sensación de molestia, de tener que aguantar una retahíla de insolencias. Porque Baroja es un escritor impertinente.
Personajes y opiniones se funden hasta producir un amplísimo fresco sobre la vida y sus anhelos. Decía su contemporáneo Benjamín Jarnés que “todos los libros de Baroja son, ante todo, un desfile. Un desfile de ideas, de anécdotas, de tipos, de individuos”. No se trata de una romería inocente sino de la táctica formal para preguntarse por el sentido del mundo, o, mejor, para exponer cómo lo veía él. Baroja tenía la convicción de la maldad natural del hombre, creía en el homo homini lupus. Y esto tanto aislado como en sociedad.
Para esta visión absolutamente negativa, expresada de forma virulenta, no tenía remedios. Ni en la política (veía su cara fraudulenta), ni en la religión (era agnóstico), ni en los sentimientos (su misoginia ponía una frontera insalvable al amor). La única opción de verdad consistente era oponer a la apatía la alternativa o el paliativo de la acción, del ejercicio disciplinado de la voluntad. Llegó a sostener que “la acción por la acción es el ideal del hombre sano y fuerte”. Y ni siquiera ello era una garantía como se revela en la situación final de Aviraneta, el hombre de acción por excelencia, quien, después de mil peripecias, acaba en un estado abúlico.
El peculiar mundo barojiano ha llamado la atención en perjuicio del papel de sus obras en la historia de la novela. Fue don Pío un innovador en la línea de tantos otros que se propusieron la renovación del género frente a su anquilosamiento decimonónico. Baroja se desentendió de la novela clásica realista y sustituyó el relato orgánico, según sus palabras, por el “cajón de sastre” donde todo cabía, por la acumulación de cosas diversas y desordenadas; concebía la novela como género “multiforme, proteico” que lo abarca todo, “la filosofía, la psicología, la utopía y la épica”.
Pensaba, además, que un realismo auténtico no podía reproducir la vida con una coherencia que solo se da en las novelas, pues la existencia es fruto del azar y no del orden: por eso sus personajes aparecen y desaparecen como ocurre en la vida. De ahí que no persiguiera argumentos en sentido tradicional, sino que se limitara a mostrar estelas, fragmentos del caos de la realidad. Y que arremetiera contra la morosidad, el tempo lento y la pesadez, no virtudes, a su entender, sino lastres contrarios a la biología.
Juan Goytisolo reconocía en él al maestro que establecía un puente con la tradición cercenada por la dictadura
Aportación barojiana fundamental fue el estilo. Aunque él dijera que no poseía estilo, sí lo tenía. Su prosa sencilla y fluida es una réplica cerrada al gusto por la retórica y el énfasis del siglo XIX. Según Baroja, a la lengua literaria hay que exigirle exactitud y claridad. Y debe atender al hecho de que “el idioma es como un río que toma de aquí y de allá grandes corrientes”. Él prefiere la lengua hablada, no “la habilidad colectiva y mostrenca” del lenguaje literario establecido. No faltan en sus obras anacolutos, errores de concordancia, abuso del gerundio, pero lo que importa es el efecto de un lenguaje directo, lleno de vocabulario popular, con el que monta una prosa llana.
A la altura de los años 30 de la pasada centuria puede darse por cerrado el proyecto narrativo de Baroja y su obra perdió fuerza y creatividad. Escribió bastante más en el cuarto de siglo que le restaba de vida, hizo uso generoso del corta y pega y no añadió nada más de verdad novedoso o destacado. Ni siquiera la mayor parte de los ocho tomos de sus desarticuladas memorias, Desde la última vuelta del camino, tiene mucho valor. Escribió sobre la guerra civil varias obras en que igualaba las atrocidades cometidas por ambos bandos contendientes y la censura las prohibió. Su presencia literaria y física era, sin embargo, notable.
Explicó el filólogo Alonso Zamora Vicente que fue el hartazgo de la marea de barojismo lo que le movió a lanzarse a la escritura creativa. Las tertulias en la casa de los Baroja próxima al parque del Retiro eran una visita obligatoria: Cela, Delibes, Aldecoa, Caballero Bonald, Martín-Santos… pasaron por allí, y también Benet, en el polo opuesto estético del vasco, cuyo curioso ambiente plasmó en una de sus mejores piezas, “Barojiana”, recogida en Otoño en Madrid hacia 1950.
Baroja fue por aquellos años un referente de nuestros jóvenes escritores. La generación realista lo consideró el gran escritor español vivo, y Juan Goytisolo reconocía en él al maestro que establecía un puente con la tradición cercenada por la dictadura. Al personaje, gruñón y ensimismado, se le tuvo como la imagen viva de la independencia y la libertad que oponer al conformismo y la opresión de la dictadura.
Luego, cuando vinieron los cambios estéticos de la modernidad en los años 60, se desacreditó su obra y un Francisco Umbral fustigó sin contemplaciones su estilo pedestre. Pasó este momento y Baroja resurgió. Manuel Vázquez Montalbán buscaba que su serie criminal de Pepe Carvalho fuese una crónica barojiana de finales del milenio. Y Eduardo Mendoza, icono del posmodernismo, no oculta en una cálida semblanza del vasco la seducción que le produce una obra que admira aunque no sepa, tal como dice, explicarla.
Al llegar a este 150 aniversario de su nacimiento, Pío Baroja, uno de los narradores fundamentales de la literatura hispánica, sigue siendo una fuerza fertilizante de nuestras letras.