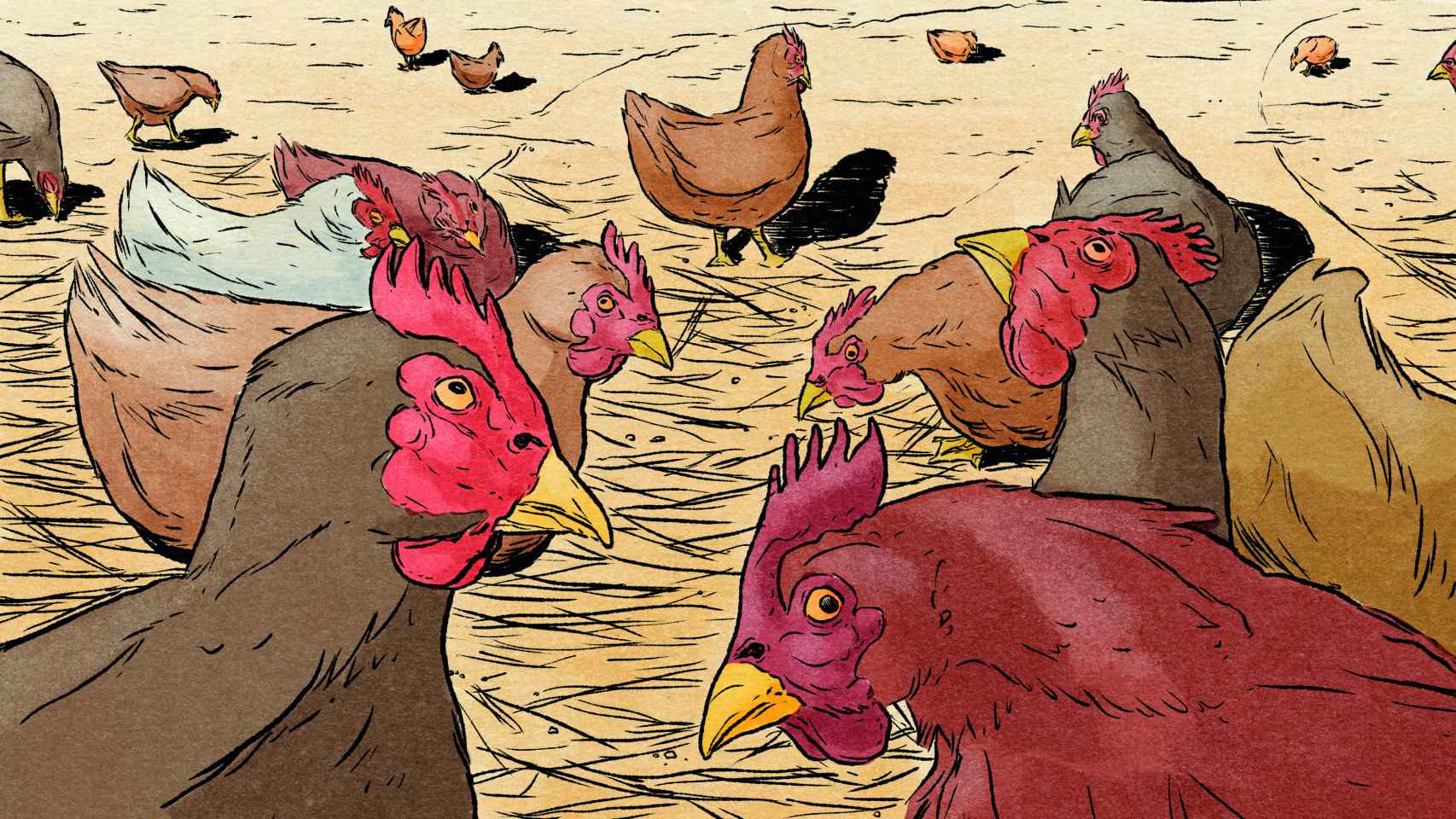Soy capaz de enumerar todas las cosas que he olvidado desde que estoy aquí sin que eso signifique que las recuerdo en un sentido estricto, porque se recuerda con el cuerpo, como mucho en fotogramas, pero nunca en la madeja elaborada del lenguaje; esto que hago es repetir lo que ya he contado muchas veces, el eco de una transcripción defectuosa.
He olvidado el nombre de esa planta cuyo látex utilizan los gorriones para abrir los párpados de sus crías, prietos de legañas, que utilizábamos en nuestro ungüento para aliviar la rosácea; el olor indescriptible de la ruda, dulce y penetrante como un fluido corporal corrupto; los rincones donde brotaban las setas silocibes que ingeríamos en los rituales; la piedra de un antiguo campanario en la que escribimos nuestras iniciales con los dedos, manchados de la tinta que supuran las coprinus comatus.
Al principio nos daba miedo alejarnos de los caminos trazados, por si los lagartos y las víboras, pero pronto descubrimos que los lagartos del páramo son inofensivos como lagartijas y que las víboras presienten nuestros pasos un nanosegundo previo a la pisada; que su miedo es mayor que nuestro miedo.
[El cuento de enero: 'Un hombre entre el público']
Al principio estábamos muy solas. Perdíamos la paciencia en la oscuridad de las tardes del invierno y marcábamos con tiza las sombras que proyectaba el roble, para recordar que la luz avanza, a partir del día de Reyes, a un paso de gallina por jornada. Por eso, cuando llegó la primavera convocamos una fiesta, lanzamos nuestras coordenadas al abismo cibernético y la pedanía se llenó de furgonetas, roulottes y tiendas de campaña que excedían nuestra finca.
Los lugareños que aún estaban lúcidos y sus cuidadoras internas se sobresaltaron, llamaron al cuartelito de la guardia civil en la cabecera comarcal pero el teléfono comunicaba, y entonces se asomaron a sus porches, salieron a la plaza del caño a llenar los bidones para el riego, y se la encontraron engalanada, llena de guirnaldas, pequeños puestos de venta de incienso y cosmética naturales y, sobre todo, llena de niños. Se irán todos el lunes, les dijimos. Que se queden cuanto quieran, respondieron. A ver si se atreven. Como vosotras. Que se atrevan a quedarse. Que le echen huevos.
Se irán todos el lunes, les dijimos. Que se queden cuanto quieran, respondieron. A ver si se atreven. Como vosotras.
Algunos lo hicieron. No aquel primer año, pero sí al siguiente. Primero Julia y Dave, y más tarde, con el solsticio de verano, Raquel, Nuria y el pequeño Juno. Se instalaron en la planta baja, en lo que había sido la cuadra, y comenzaron a criar gallinas que, durante las horas de luz, pastaban libres por el pueblo. Que fueran libres era nuestra condición para explotarlas, para robarles su trabajo reproductivo.
No recuerdo si fue Julia o Raquel quien habló de simbiosis, de cuidados mutuos entre distintas especies, y de una teoría de la evolución que se centraba en aquel concepto: no en la supervivencia del más fuerte, sino en las alianzas entre reinos. Nos dejamos persuadir por la poesía y la practicidad de la idea, pero, al final, las gallinas nos reventaron la arcadia. Ninguno de los vídeos de YouTube que consultamos para aprender a cuidar de ellas nos preparó para lo sucias e ingobernables que pueden llegar a ser. Lo manchaban todo de mierda corrosiva, asfalto y cultivo, y era imposible seguirles el rastro, es decir, limpiar su rastro, que a menudo terminaba en una explosión de sangre y vísceras, en el ataque de un zorro, un perro o un vecino que había perdido la paciencia.
Los vecinos, que nos habían tolerado la música de tambores ininterrumpida, trazaron su línea roja con la libertad de las gallinas
Y es que los vecinos, que nos habían tolerado la música de tambores ininterrumpida durante las noches de fiesta y aquel incidente con la pareja de holandeses que acabó follando en el depósito de agua, trazaron su línea roja con la libertad de las gallinas. Si vuelvo a ver una suelta, os denuncio, sentenció el menos viejo de los viejos, y Dave se puso macho, se hinchó, impostó la voz. A mí no me amenaces, tuerto de mierda. Qué denuncia. Qué policía. Si aquí no llega ni la fibra óptica.
Pero llegaron. Las fuerzas del orden son como los elementos naturales: no se puede negociar con ellas y siempre acaban llegando. Después del granizo, la lluvia y la nieve, mientras reparábamos las tejas sueltas que nos había deparado el temporal, vimos el desfile de una caravana de coches que, en esta ocasión, no habíamos convocado nosotras.
[El cuento de diciembre: 'El sacrificio']
Habríamos tenido tiempo de huir, pero nos limitamos a observar su avance, lento y con cadenas en las ruedas, como tres días atrás habíamos observado los nubarrones que ya sangraban al límite de la provincia. No me arrepiento de eso. De haber disfrutado los últimos segundos, de haberme sabido despedir con calma, porque de aquello sí guardo un recuerdo real, una imagen interactiva en la que me puedo quedar a vivir en sueños.
¿Viene un juez por lo de las gallinas?, esto no puede ser, ha habido un malentendido, repetía Nuria, que siempre fue la más ingenua. Dave subió las escaleras corriendo y empezó a arrojar por la ventana que daba al huerto nuestro alijo de setas mágicas, para que Raquel las abriera con su navaja y yo las arrojara al compost en una cadena de destrucción de pruebas que no fue lo suficientemente ágil. Eran demasiadas bolsas, y era demasiado obvio, y solo conseguimos que a Dave le rompieran la muñeca en los forcejeos para inmovilizarlo. Además, como pronto descubrimos, no solo buscaban las drogas.
Dave subió las escaleras corriendo y empezó a arrojar por la ventana que daba al huerto nuestro alijo de setas mágicas
También se llevaron nuestros aceites esenciales y nuestras lociones corporales y nuestros ungüentos con cera de abeja, todos ilícitos, caseros, sin sello de calidad, y en el juicio los utilizaron en nuestra contra. Después de todo, no pudieron demostrar que percibiéramos dinero por los rituales en los que compartíamos nuestras setas, pero sí había testigos de nuestros mercadillos sin licencia, de las ganancias sin factura que amasábamos durante las fiestas del solsticio, vendiendo remedios contra las quemaduras a los turistas nórdicos que se achicharraban al sol.
Esa receta aún la recuerdo. Vaciábamos el tuétano de las ramas jóvenes del saúco y poníamos el caucho en aceite, al baño maría, aderezado con las flores de caléndula. Aquí no crece el saúco, pero sí la caléndula. Es una flor de muros, prolifera entre las piedras y el cemento, y a veces me encuentro montoncitos de pétalos naranjas a la entrada de mi celda. No las puedo cocinar, pero las macero en alcohol para hacer tintura y en verano, cuando nos acribillan los mosquitos, la comparto con las mujeres que las han recolectado. Porque hay cosas que nunca cambian, y eso también es una forma de memoria. Lo que perdura, los gestos fijos, son los recuerdos que más me interesan.
Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988) es una de las escritoras más destacadas de su generación. Premio Euskadi de Literatura 2020, sus relatos están reunidos en Modelos animales (Salto de Página, 2015) y han formado parte de distintas antologías. Su última novela es Las herederas (Alfaguara, 2022). Además, ha publicado Cuando fuimos los mejores (Almuzara, 2007), De música ligera (451 Editores, 2009), La línea del frente (Salto de Página, 2017) y Cambiar de idea (Caballo de Troya, 2019).