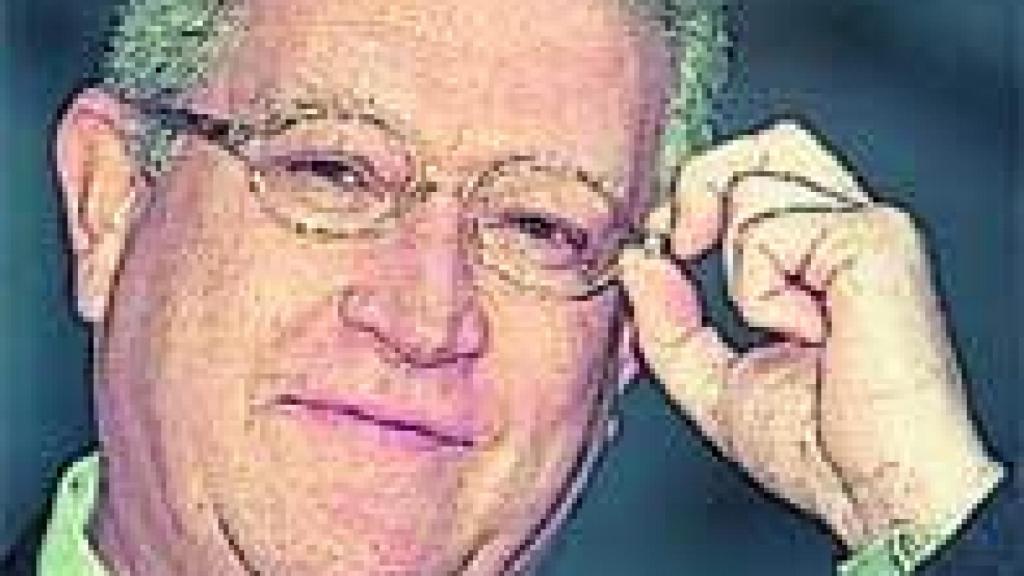
Image: El Niño de Luto y el cocinero del Papa
El Niño de Luto y el cocinero del Papa
J.J. Armas Marcelo
7 marzo, 2001 01:00J.J. Armas Marcelo
El valor principal de la última novela de Armas Marcelo radica en la configuración del discurso narrativo. Dicho de otro modo: el escritor predomina sobre el novelista
Es aquí, en la configuración del discurso narrativo, donde radica el valor principal de la novela. Dicho de otro modo: el escritor predomina sobre el novelista. La historia aparece narrada a retazos, con prolepsis, recurrencias y saltos temporales, y es más un bosquejo de caracteres y situaciones que relato de sucesos, hasta el punto de que el asunto central -el crimen de Malaspina y la desaparición de los cuadros- queda truncado, sin solución ni desenlace, como representación fiel de lo que sucede bajo un régimen autoritario en el que sólo ocurre lo que oficialmente se admite o se declara. Esto explica la doble faz de muchos personajes, la mirada en cierto modo distante e incompleta que el narrador lanza sobre ellos, el desajuste entre su comportamiento aparente y su realidad íntima, los repliegues de su pasado que podrían explicar su situación actual. Una realidad aparente oculta asimismo la "verdad" de los cuadros de Malaspina, y es significativo que, una vez descubiertos, no se llegue a saber nada de ellos.
Es notable el esfuerzo del autor por sostener sin desmayo esta prosa barroca, trufada de citas encubiertas, recuerdos literarios e intertextos que lo mismo pueden remitir a un título de Mallea (pág. 224) que a un relato de Conrad (pág. 267). Y no siempre la desmesura aparece controlada. Hay acuñaciones poco afortunadas ("un bisbeo gestual", pág. 16; "una sonrisa de satisfacción histórica", pág. 16; "una lluvia impenitente", pág. 58) y frases mejorables, en las que la sintaxis se enreda sin motivo: "Los había llamado para que vinieran hasta la casa de Lawton a los policías por teléfono Lázaro" (pág. 50). Tampoco es aconsejable el uso francés de "reclamarse" (pág. 46), ni algunos estiramientos léxicos de moda, como "culpabilizarse" (pág. 247), que han acabado por contagiar a un escritor tan culto como Armas Marcelo. Y existen algunos tropiezos de otra índole, como "se trastorna y trastoca" (pág. 309) o el hecho de hablar de los "incunables de Góngora y Quevedo", algo de imposible realidad desde el punto de vista bibliográfico y, naturalmente, histórico.
El Niño de luto y el cocinero del Papa recuerda, por su planteamiento estilístico y sin que quepa extender el paralelismo a otros aspectos, el alarde idiomático que Cela exhibió en La catira. En este fastuoso despliegue verbal residen conjuntamente la virtud y el riesgo de la novela. Se tiene la impresión de que, en muchas páginas, las informaciones proporcionadas al lector obedecen más a la oportunidad que ofrecen de reforzar la tonalidad caribeña del idioma que a necesidades estrictamente narrativas. Es indudable que la escritura ostenta aquí el principado entre los méritos de la obra.





