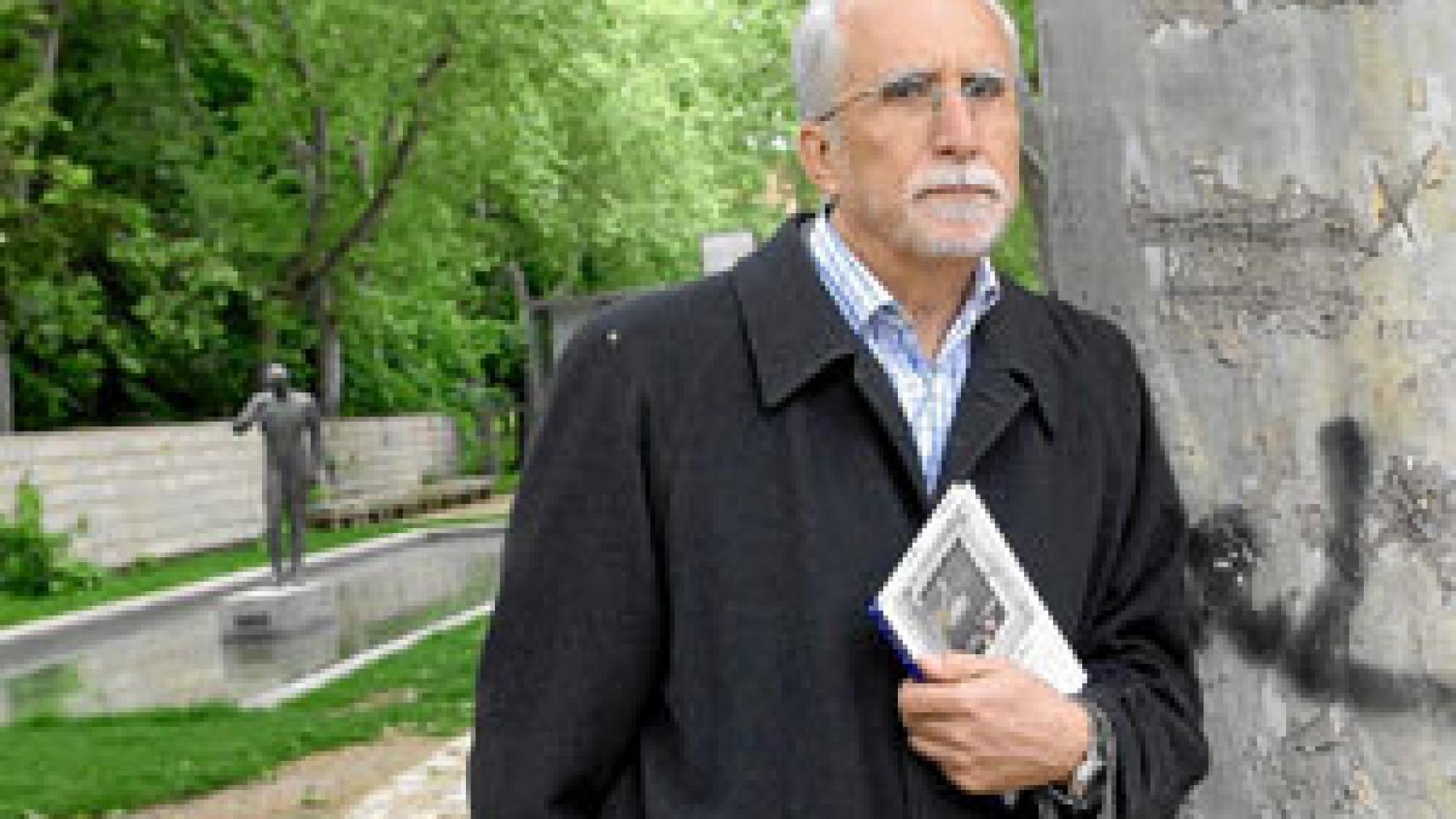Luis Mateo Díez. Foto: Jonathan González
A estas alturas parece innecesario encarecer la extensa obra narrativa de Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942), pero sí conviene recordar que algunas de sus novelas más significativas, como El expediente del náufrago, Camino de perdición o La ruina del cielo, han contribuido de modo coherente a plasmar una visión del mundo como devastación, como destrucción y ruina inminentes, como un panorama desolador cuyos elementos más visibles son indicios de decadencia y finitud, y ofrecen, como hubiera dicho Quevedo, "nuevas de la muerte". En este sentido, los lectores del escritor leonés reconocerán en esta nueva obra, concentrados e intensificados, algunos de los motivos básicos desarrollados durante varios años con implacable lógica. Los cofrades que en La fuente de la edad (1986) buscaban el remedio para mantener la juventud -es decir, para luchar contra el tiempo destructor- han ido convirtiéndose progresivamente en seres vencidos por el tiempo, el fracaso y la desesperanza, y ahora, el personaje de Ismael Cieza, omnipresente en cada página de Pájaro sin vuelo, es un sumando más en esta patética galería.La novela acota una jornada apenas en la existencia de este cansino agente de seguros, como si, recordando oblicuamente un título famoso, el autor hubiera querido presentar un día en la vida de Ismael Cieza -o incluso pergeñar una degradada visión en miniatura del Ulises joyceano-, siguiendo sus pasos, sus idas y venidas, sus esfuerzos por encontrar a Tulio, el hijo de su jefe -a fin de cumplir el encargo de éste-, y acumulando datos acerca del personaje, de su pasado y de los errores que aún gravitan sobre él, cuando ya su mujer lo ha abandonado e Ismael pasea caviloso por las calles de Doza, otro topónimo del territorio peculiar en que se sitúan las historias de Luis Mateo Díez. Antes de nada, Pájaro sin vuelo es un relato acerca de la soledad y la incomunicación. Con una técnica ya ensayada en muchos pasajes de novelas anteriores encaminados a describir ambientes, las señales de abandono invaden la vivienda de Ismael: sábanas sucias y arrugadas, falta de higiene, suciedad, alimentos echados a perder en la nevera... A todo ello corresponde "el peso del cuerpo, la carne derrumbada, los huesos que ayudaban al desplome" (p. 29). Y la dolencia crónica, que Ismael sufre como un castigo, de un acusado estreñimiento en el que se insiste una y otra vez y que acaba por simbolizar también el encierro del personaje en sí mismo y su permanente incomunicación.
Las peripecias son escasísimas, fuera de la búsqueda de Tulio y de las dos historias paralelas -pero que acaban siendo convergentes- de Abril y Antino, todas las cuales tienen un común denominador que podría concretarse como el de la ruptura de una relación familiar, el distanciamiento físico entre padres e hijos que estos tratan de recomponer y que se repite, prolongando el mismo tema, en la historia del hijo secreto de Tulio. Hay, pues, una serie de correspondencias internas que, con diversos matices, el autor ha intentado subrayar para mantener esa afinidad temática de la separación, cuyo origen remoto habría que buscar tal vez, tratándose de Luis Mateo Díez, en una lejana lectura de D'Amicis. Y hay otros elementos secundarios característicos del mundo del autor: el relato itinerante -aquí reducido a espacios minúsculos-, la aparición y el motivo del representante de comercio, que recuerda obras como Camino de perdición, o la frescura desenfadada de muchos diálogos -con Novelda, con Calixto en la barra del bar- y algunos sueños premonitorios.
Esta ligereza contrasta en ocasiones con una estructura discursiva excesivamente compleja y llena de meandros, casi al borde de la abstracción: "Los días peores, las horas bajas a las que todos tenemos derecho, los momentos en que la ironía falla en el propio espejo, aunque Ismael sabía mirarse hasta en las más duras ocasiones sin que la vela se apagara por completo, discurrían en la razonable corriente de quien mantiene un espíritu poderoso, capaz de aceptar esos vaivenes irremisibles sin que se produzca el hundimiento, aunque el espíritu se contradiga con la inseguridad y, sobre todo, con la incapacidad, como si en la administración de la existencia sufriese Ismael una contradicción extrema en la que se desvanece cualquier poder bajo la línea de flotación del temor y el desaliento" (páginas 26-27).