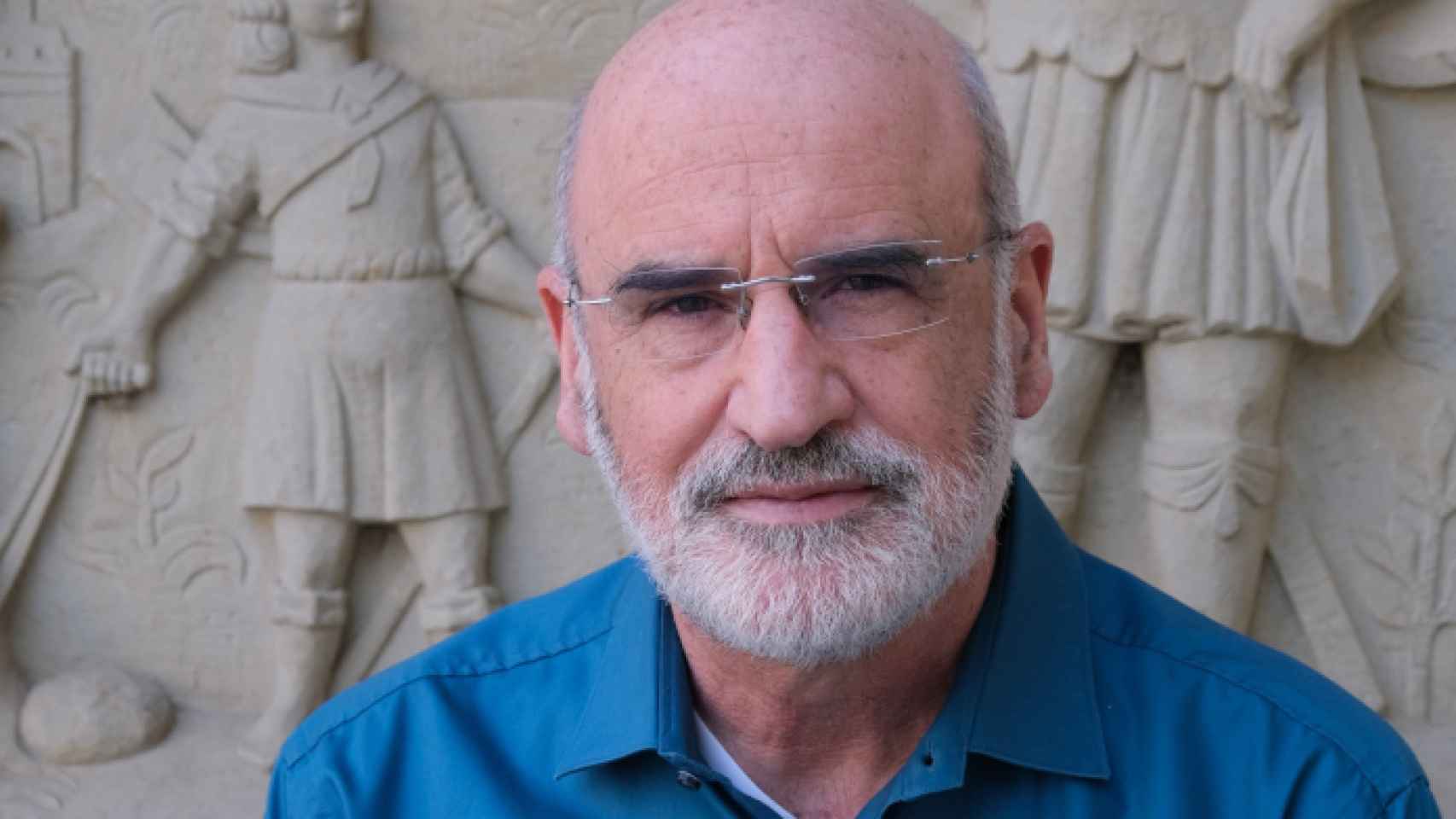Ayer fui a ver a mamá. Como de costumbre, me cercioré de que el coche de Raúl no estaba en el aparcamiento. Si está, no subo. En otras circunstancias no me importa entablar conversación con él; pero cuando visito a mamá la quiero toda para mí. Si nada lo impide, suelo ir a la residencia una vez por semana, aunque últimamente, lo confieso, he fallado un poco. Es importante comprobar que mamá recibe a todas horas un trato digno. De momento no tenemos queja. Con frecuencia solicito información sobre su estado de salud y procuro que el personal del centro se percate de que inspecciono la habitación y husmeo en el armario y las pertenencias de mi madre. Raúl hace lo propio. Fue su idea que nos mantuviéramos vigilantes, incluso al precio de parecer pelmas, y yo acepté. Hay viejos en la residencia a los que no visita nadie. Los llevan allí como quien se desprende de un trasto inútil. Me puedo imaginar que los cuidadores se esmeran menos con ellos que con otros cuyos familiares pueden aparecer en cualquier instante y elevar una protesta a la dirección o publicar una crítica en la prensa o en las redes sociales en caso de que algo no esté en regla.
Hace tiempo que mamá no nos reconoce. Esto, al principio, fue un duro golpe para Raúl, que llegó a pedir la baja por depresión. Quizá hubiera otras causas de su trastorno agravadas por el apagón cerebral de mamá. No estoy seguro ni tengo deseos de preguntárselo. Tampoco descarto la posibilidad de que mi hermano se hubiera inventado lo de la baja laboral para demostrarme alguna cosa de la que finalmente yo no me he dado cuenta; pero que sin duda vendría a confirmar que ante un determinado problema, asunto, situación, él ha obrado bien y yo mal.
El deterioro mental de mamá fue paulatino. Yo entiendo que el alzhéimer la exonera del llamado sentimiento trágico de la vida. No hay más que ver cómo se va apagando sumida en la apatía. Raúl le llevó en cierta ocasión una foto suya por si a ella le venía de improviso un golpe de lucidez. Ahí sigue el cachivache enmarcado, ocupando sitio encima de la mesa, sin más utilidad que si se tratara de un animal disecado.
Dentro de lo que cabe, ella está bien. Un poco torcida de espalda y muy delgada. Ayer, cuando me dirigía al ascensor, una cuidadora me comunicó que mi señora madre acababa de conciliar el sueño. Tomé asiento al costado de su cama y me dediqué a observarla. Yo advierto serenidad en sus facciones. Eso me da mucha satisfacción. Si la viera sufrir, me volvería loco. Respiraba con tranquilad y me parecía percibir la insinuación de una sonrisa en sus labios. Es posible que en el sueño ella vea imágenes del pasado, aunque dudo que sepa atribuirles un sentido.
Presiento que mamá seguirá con vida el año que viene por estas fechas. Si alguien le fuera entonces con la noticia de mi fallecimiento, ella no la entendería. Ni siquiera notará que he dejado de visitarla. He ahí otra ventaja de padecer alzhéimer.
En un momento dado, acerqué la boca a su oído y le susurré: "Me voy a quitar la vida el último día de julio del próximo verano".
Mi madre continuó durmiendo sin inmutarse.
Añadí: «Una vez te vi escupir en la sopa de papá».
7
Me ha interesado mucho una entrevista con un conductor del metro. Llena una página del periódico. Va de las personas que se arrojan a las vías y de las secuelas psicológicas que este hecho, al parecer frecuente, deja en el hombre que presencia el suicidio a poca distancia y no puede evitarlo por más que se apresure a accionar los frenos. No todos los suicidas logran su objetivo. Según las estadísticas, más de la mitad sobrevive, no raras veces con horrendas mutilaciones. Este último detalle me ha producido escalofríos mientras leía. La idea de acabar paralítico o sin piernas en una silla de ruedas no es algo que me cause especial ilusión. ¿Quién se ocuparía de mí?
Por la tarde, en el bar de Alfonso, he revelado a Patachula mi plan. Me acuciaba la urgencia de conocer una opinión que no fuera la mía y él es hoy por hoy mi único amigo. La reacción de Patachula merece el calificativo de eufórica. ¡Y yo que pensaba que se iba a horrorizar y trataría por todos los medios de disuadirme! Por un momento he pensado que se estaba quedando conmigo. Se lo he preguntado sin rodeos. Es entonces cuando me ha confesado que a él también le ronda de unos años a esta parte la tentación de quitarse la vida. Motivos, desde luego, no le faltan, empezando por su problema físico, aunque con la prótesis oculta dentro del pantalón y el calzado lo disimula bien.
Patachula no estaba al corriente de la entrevista. Como en el bar no tenían el periódico, aunque suelen tenerlo, al menos hasta que el sinvergüenza de turno se lo lleva, ha salido a toda prisa a comprarse uno en el quiosco. Me consta la afición que mi amigo profesa a los temas luctuosos, incluido por supuesto el suicidio o muerte voluntaria, que es la denominación por él preferida. Afirma haber estudiado en profundidad todo lo concerniente a la cuestión y leído una gran cantidad de libros sobre la materia.
Hemos repasado juntos la entrevista. El entrevistado, un varón de cuarenta y cinco años y veinticuatro de experiencia en el oficio, se queja de que en los medios informativos se habla siempre del que se ha tirado al tren, pero nunca del que lo conducía. Su primer caso de suicidio fue el de una chica de diecisiete años. Aquello le costó nueve meses de baja laboral. Abunda en pormenores de otros suicidios. A mi lado, Patachula leía y comentaba con delectación las respuestas del entrevistado. Se ha ofrecido a ejercer de asistente en mi suicidio. Incluso se da tiempo para decidir si me acompañará en la aventura. Razona: "Es que no me quiero quedar solo". No hay un rasgo de su cara que no exprese entusiasmo. De pronto, se pone serio. Me desaconseja que me tire al metro. "Por Dios, no se les puede hacer una putada tan grande a los maquinistas". Con el dedo índice señala un pasaje de la entrevista en que el entrevistado cuenta que todavía se le aparece en sueños la mirada de un viejo apenas un segundo antes de ser arrollado.
Patachula ignora que en mis escritos confidenciales lo llamo Patachula.
8
Alguien llamó por teléfono a mamá hacia la medianoche. Algún conocido, algún pariente, quizá una persona de la vecindad la sacó de la cama con intenciones que, juzgadas desde mi perspectiva actual de adulto, no me parecen del todo limpias.
¿Vuelvo de nuevo a los recuerdos de la niñez? Va a resultar que es cierto que uno, cuando avista su final, instintivamente lleva a cabo un visionado de toda su vida. Esto lo he leído y escuchado más de una vez. Pensaba que se trataba de una necedad; pero empiezo a pensar que no. Sigo.
Raulito y yo dormíamos en nuestra habitación compartida, cada cual en su cama, y al día siguiente nos esperaba una jornada normal de colegio. Yo tendría por entonces nueve años. Fue, en todo caso, después del viaje a París. De repente se encendió la luz. Mamá, descalza y en camisón, nos despertó zarandeándonos y metiéndonos prisa para que nos vistiéramos. Muerto de sueño, le pregunté qué pasaba. No hubo respuesta.
Minutos más tarde, los tres bajamos las escaleras del edificio a toda pastilla, mamá con Raulito de la mano y yo detrás. Conjeturo que mamá no quería que los vecinos oyesen desde sus casas el ruido del ascensor o simplemente no tuvo paciencia de esperarlo. En cada descansillo se volvía y me conminaba con un dedo sobre los labios a guardar silencio, aunque yo iba la mar de callado.
Nada más salir a la calle nos golpeó una ráfaga de frío invernal. El cielo estaba completamente oscuro. Casi no se veía gente a la luz de las farolas. Nuestras bocas expelían vaho. Después de un tiempo, mamá, en el borde de la acera, logró parar un taxi. Nos sentamos los tres en el asiento trasero, mamá en medio. Yo no sabía adónde íbamos ni con qué fin, y mamá me dio un pellizco para que dejase de hacer preguntas. Señaló el cogote del taxista con una sacudida enérgica de barbilla. Entonces entendí que aquel señor no debía oír lo que hablábamos. Me invadió la sensación inquietante de que nos habíamos escapado de casa y me apenaba la idea de haber perdido para siempre mis juguetes. ¡Qué rabia no haberme llevado alguno! Yo iba ocupado en estos pensamientos. Raulito se había vuelto a dormir. Mamá se lo puso en el regazo y lo abrazaba. Nos bajamos delante de un bar, no sabría yo decir en qué calle.
Mamá nos dijo que estuviéramos quietecitos frente a la entrada, sin movernos, que enseguida alguien nos vendría a recoger y nos llevaría de vuelta a casa. A continuación cerró la puerta del taxi y se marchó, dejándonos a mi hermano y a mí solos y ateridos en una acera estrecha, a las tantas de la madrugada. Raulito me preguntó si le dejaba un rato los guantes. Le dije que yo también tenía frío y que por qué no se había traído los suyos. Le pregunté si tenía miedo. Dijo que sí. Lo llamé cobarde, gallina, capitán de las sardinas.
No recuerdo cuánto tiempo permanecimos mi hermano y yo delante de aquel bar; por lo menos veinte minutos, durante los cuales no vimos entrar ni salir a nadie. Detrás de los vidrios brillaban unas bombillas rojas y eso es todo lo que recuerdo. Por fin se abrió la puerta. A nuestros oídos llegó un chorro de voces y risas envuelto en música. Un hombre alto, con dificultades para caminar, salió a la acera agarrando a una mujer a la que trataba de besar en los pechos sin conseguirlo, ya que ella se zafaba de sus acometidas, aunque sin dejar de reír. Raulito reconoció enseguida al hombre. "¡Papá!", dijo. Y echó a correr hacia él.