
Una visitante contempla una obra de Rubens en el Museo del Prado
Consumo rápido vs. concentración
El tiempo empleado hoy en mirar un cuadro no supera los 30 segundos. ¿Cuál es la relación actual del espectador ante las obras de arte en lo referente al tiempo de contemplación, asimilación y reflexión?
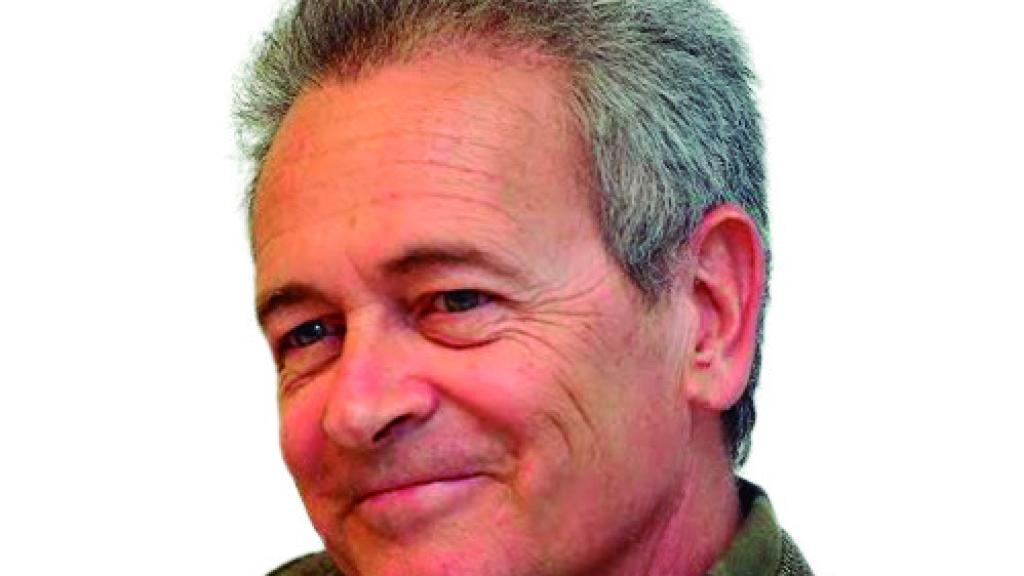
José Luis Pardo
Filosofo y ensayista. Autor de Estudios del malestar
Sin contemplaciones
Probablemente no debería sorprendernos que la media de tiempo que permanece hoy un espectador ante un cuadro sean 30 segundos: bien sabemos el tiempo que algunos médicos dedican a sus pacientes, algunos bancarios a sus clientes o algunos padres a sus hijos. No por su mala fe, sino por el régimen de aceleración en el que consiste nuestra experiencia cotidiana.
La tecnología de la comunicación ha disminuido vertiginosamente el tiempo que tardamos en llegar de un lugar a otro y, aún más, el que tardamos en ver lo que sucede en cualquier parte, dado que el mundo se ha vuelto instantáneamente disponible, al alcance de una pulsación digital.
Pero, desgraciadamente, mientras que la velocidad a la que viajan las imágenes ha aumentado en unas décadas de forma exponencial, la velocidad a la que nuestro cerebro procesa la información es aproximadamente la misma que durante el Pleistoceno.
Se dirá, de nuevo con razón, que ahora tardamos solamente unos segundos en acceder a los recursos necesarios para entender lo que vemos, pero no es lo mismo poder acceder inmediatamente a la partitura de un cuarteto de Alban Berg (lo que, sin duda, es una bendición del cielo) que ser capaz de leer esa partitura y, mucho menos, de interpretarla. Y este tipo de aprendizajes no solamente son más lentos, sino que a menudo duran toda una vida, sin que nunca puedan darse del todo por acabados. Como decía Maurice Merleau-Ponty, es posible haberlo visto todo y no haber comprendido nada.
Los motivos por los que sucumbimos a ese régimen despiadado de aceleración son explicables y en buena medida ineludibles: quien conduce un coche o busca una inversión rentable en bolsa a través de su ordenador no puede pararse demasiado a contemplar el paisaje o a fantasear mediante la libre asociación, porque en ello le van la vida, la fortuna o el empleo.
El tiempo libre no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y es la calidad de las obras de arte visuales la que requiere de nosotros una demora y una libertad que interrumpe la simple depredación visual
Pero eso no elimina el hecho de que la mayoría de los asuntos humanos, y desde luego las obras de arte, exigen de nosotros un tiempo –el de contemplarlas, comprenderlas y juzgarlas– que no puede reducirse al que tardamos en hacer una fotografía instantánea con el teléfono móvil (que es a menudo la unidad en la que medimos nuestras miradas). Se dirá que no todos disponemos de suficiente tiempo libre para apreciar en el retrato de unos personajes tan estirados y pretenciosos como los de La familia de Carlos IV, de Goya, una belleza casi abrumadora, y que la vida nos obliga a mirarla sin contemplaciones.
Pero el tiempo libre no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y es precisamente la calidad de las obras de arte visuales la que, cuando la tienen, requiere de nosotros una demora y una libertad que interrumpe la simple depredación visual que ejercemos para sobrevivir, igual que el domingo interrumpe la cadena infernal de la semana laboral. Pasar de largo ante ese día de fiesta, aunque tengamos excusas sobradas para ello, es perder de vista las cosas de las que la mirada nunca puede cansarse ni aburrirse. Y no son tantas.

Josefa Ros
Filósofa. Autora de La enfermedad del aburrimiento
Perdidos en la brevedad de la vida
El filósofo Hans Blumenberg constató, en Lebenszeit und Weltzeit, que la sociedad contemporánea había tomado conciencia, como nunca antes, de la pavorosa diferencia dada entre el tiempo del mundo y el tiempo de una vida humana. A través de la metáfora absoluta de la abertura de las tijeras temporales, ilustraba cómo en algún punto de nuestra experiencia vital nos percatamos de que nuestro paso por el universo es efímero.
Comprendemos que la temporalidad del mundo supera con creces la de la vida particular. Aunque son muchos los que aún conviven con aquel horizonte de sentido metafísico que confería significado a la existencia haciendo coincidir el tiempo de la vida con el tiempo del mundo bajo la promesa de la eternidad, para otros tantos el más allá nunca volverá a estar disponible. Desprovistos de la oportunidad de refugiarnos en las viejas creencias para esquivar el miedo a la muerte, nos enfrentamos con resignación a la conciencia extrema de la brevedad nuestro tiempo finito.
El sabernos mortales en sentido estricto condiciona nuestra forma de estar en el mundo. La ausencia de continuidad en otro plano al concluir este camino nos convierte en presas del sufrimiento por la caducidad de nuestro fugaz lapso de vida. Sentimos la presión de exprimir al máximo este improbable regalo que un día recibimos por la cortedad de la temporalidad individual. No queremos enfrentarnos al momento de su consumación con la sensación de que se nos ha quedado algo en el tintero.
Aquellas cosas del mundo hechas para la lentitud nos provocan estrés porque son demasiado caras, pero hemos aprendido a abaratar su tarifa reduciendo el tiempo de vida que gastamos por consumirlas
El temor por ver culminado nuestro tiempo sin haberlo explotado hasta sus últimas consecuencias nos lanza hacia el consumo arrebatado de experiencias con las que esperamos colmar nuestra voluntad de vivir. Las contemplamos como si estuviesen expuestas en un catálogo en el que cada una de ellas tiene asignado un precio que se traduce en tiempo invertido. Nuestro deseo es el de consumirlas todas pagando el menor coste temporal posible.
Aquellas cosas del mundo que estaban hechas para la lentitud nos provocan estrés porque son demasiado caras, pero hemos aprendido a abaratar su tarifa reduciendo el tiempo de vida que gastamos por consumirlas. Ahora no necesitamos un día para deleitarnos estéticamente en la galería de turno. En su lugar, podemos degustar varias exposiciones virtuales en una mañana desde el sillón de casa.
La carencia de tiempo para disfrutar de la lectura pausada ya no es un problema porque tenemos acceso a un audiolibro configurable a doble velocidad. Tampoco tenemos que esperar semanas la emisión del capítulo de nuestra serie favorita, pues disponemos de plataformas para deglutir temporadas enteras en el transcurso de un solo fin de semana.
Nuestro castigo por haber matado a Dios es la condena a un empacho experiencial que abrazamos para superar la zozobra a la que nos aboca la conciencia de que el mundo seguirá girando tras nuestra inevitable salida. Cuando esta sea inminente, echaremos la vista atrás con la intención de evaluar la relación calidad-precio de nuestro consumo vital, solo para comprobar que se nos han mezclado todos los sabores en la boca, dejándonos un retrogusto un tanto amargo.

