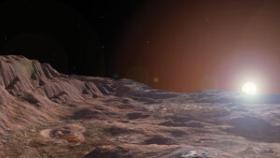Image: Intimidad
Intimidad
Por Ignacio Echevarría Ver todos los artículos de 'Mínima molestia'
19 julio, 2013 02:00Ignacio Echevarría
Observo esto no con intención de restar gravedad al asunto, sino de cuestionar la paranoia que en algunos parece haber desatado la noticia de que sus tráficos por internet puedan estar sometidos a vigilancia. Y es que resulta cómico, discúlpenme, ver a según quiénes rasgándose las vestiduras mientras anuncian pública y solemnemente su firme propósito de, en adelante, no volver a escribir en su correos nada de naturaleza "íntima o inconfesable". Tales declaraciones se me antojan movidas por una risible vanidad antes que por la remotísima eventualidad de que los propios correos puedan estar siendo objeto de un efectivo escrutinio.
En cualquier caso, la relativa indiferencia con el que el grueso de la población ha recibido las revelaciones de Snowden no puede ser pasada por alto. No solamente en Estados Unidos, un amplio porcentaje de la ciudadanía se muestra dispuesta a "sacrificar" un cierto margen de su intimidad por razones -así las llaman- de seguridad colectiva. Algo no tan extraño si se considera que la tendencia predominante de la cultura contemporánea es la publicidad, en su más amplio sentido, y que, conforme a ello, esos mismos ciudadanos no dejan de revelar su intimidad por todas las vías a su alcance, fundamentalmente a través de las redes sociales, pero no sólo.
Hablo de intimidad, no de privacidad. Se trata de dos categorías afines pero en absoluto equivalentes. Con la privacidad no se trafica; con la intimidad, sí. De hecho, el tráfico de intimidades constituye uno de los negocios más rentables de la cultura de masas. Y no sólo eso: desde el romanticismo, el arte y la literatura modernos vienen explorando insistentemente los territorios de la intimidad, combatiendo sus pudores, allanando sus resistencias, adiestrándose en las más diversas maneras de documentarla, hasta el extremo de que la más o menos directa exhibición de la intimidad del propio artista, expuesta como mercancía, ha terminado por constituir un rasgo caracterizador de nuestro tiempo.
"La discreción en los asuntos de la propia existencia ha pasado de virtud aristocrática a ser cada vez más cuestión de pequeños burgueses arribistas", escribía Walter Benjamin a propósito de Breton y los surrealistas. "Vivir en un casa de cristal -proclamaba- es la virtud revolucionaria por excelencia".
Corría el año 1929, y la nueva arquitectura no iba a tardar en hacer posible ese ideal, que entretanto no ha hecho más que trivializarse. Cabe preguntarse hasta qué punto internet no lleva hasta su extremo, por otros caminos, esa utopía de transparencia. Como cabe preguntarse también si, pese a servir de siniestra metáfora del Estado totalitario (¿pero qué Estado no aspira a serlo?), el ojo ubicuo de ese Gran Hermano imaginado por George Orwell no cifra, como tantas pesadillas, el oscuro deseo, la fantasía prohibida que alimenta en su soledad el ciudadano anónimo: la de ser por fin observado, como sea, por quien sea, en su desnuda -oh, sí, mejor cuanto más desnuda- insignificancia.