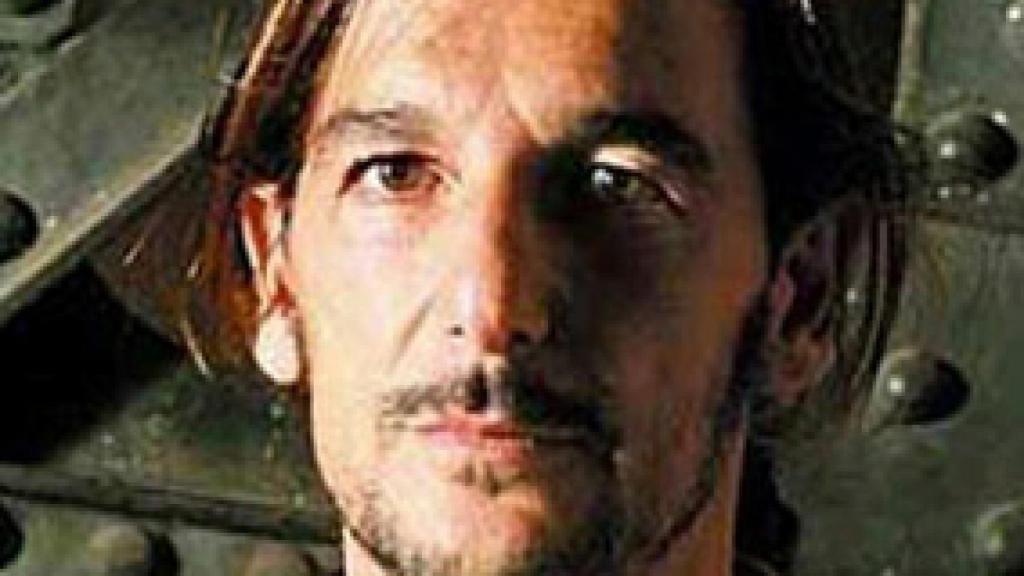
Image: Volviendo sobre lo mismo
Volviendo sobre lo mismo
No había aparecido aún mi anterior columna, titulada “Escritores e intelectuales”, cuando Félix de Azúa publicó otra que venía de perlas para ilustrar lo que en aquélla pretendía yo decir. Se le notaba contento a Azúa, de vacaciones. Sin ganas de alborotar el corral, como otras veces. Desde las montañas de Huesca, rodeado de escritores allí llegados para participar en la Feria del Libro de Jaca, elevaba, con su característica ironía, una especie de pastoral rezumante de satisfecha conformidad. Escribía Azúa: “Los escritores actuales cada día nos parecemos más a los filatélicos o a los taxidermistas. Nos conocemos todos, compartimos aficiones, nos caemos bien, competimos, pero de un modo humano porque hay poco que ganar. El oficio ha ido derivando hacia una artesanía de calidad, como la bisutería fina en la que caben grandes firmas, qué sé yo, Bulgari, y también pequeños talleres púberes e ingeniosos. Yo me alegro de formar parte de esta sección de la noble artesanía, tan amable como digna de cariño”.
Y quién le dice que no.
A esta mansa y pacífica prole, sin embargo, es a la que Ignacio Sánchez-Cuenca reclama cuentas en La desfachatez intelectual (Catarata), donde -como recordaba días atrás- arremete contra algunos de los más conspicuos representantes del gremio, escandalizándose de la impunidad con que profieren majaderías, opinando con ligereza sobre toda suerte de asuntos, incluidos, cómo no, los de política nacional.
¿Pero es que no se da cuenta de que para eso mismo les pagan, para rematar con broches de bisutería más o menos fina, de mayor o menor calidad, esos tapices ideológicos que son los diarios en que colaboran?
Pero volvamos a Azúa y al retrato que hace de tiempos pasados: “Años atrás -escribe en la columna ya citada- la literatura tenía achaques heroicos y los escritores (que no interesaban a nadie) eran individuos esquivos, alérgicos a la prensa, reclusos, secretos. Trabajaban en sus cubiles como alquimistas, sentados sobre enormes diccionarios, asfixiados en la niebla del lenguaje y el tabaco, los humos de la invención y la inminente explosión dipsómana”.
El pasaje me ha traído al recuerdo ese otro de Sánchez-Cuenca en que constata cómo “algunos de nuestros pensadores más brillantes se caracterizan justamente por haber ido produciendo ideas de forma totalmente individualista, al margen de los demás, sin confrontarlas con nadie”. Observa Sánchez-Cuenca que en España “siempre ha habido una querencia por estas figuras un tanto quijotescas, que construyen una obra a su manera, originalísima e intransferible”. Y a este propósito menciona -a bulto, superpuestos- los nombres Rafael Sánchez Ferlosio, Agustín García Calvo y Gustavo Bueno.
Me parece lamentable -y un indicio del enfoque tan sesgado que termina por limitar drásticamente los alcances de su libro- que Sánchez-Cuenca pierda la oportunidad de contraponer a los vicios que trata de denunciar un ejemplo cabal (aunque no único) de escritor en funciones de intelectual, que, actuando como francotirador desde las tribunas de la prensa más hegemónica, ha desarrollado, con rigor insólito y admirable independencia de criterio, una constante labor de zapa de los lugares más comunes de la ideología dominante, y que lo ha hecho, además, en constante y severa interpelación no sólo a los políticos de turno y a los editorialistas de los diarios en que ha colaborado, sino también a buena parte del staff de esos mismos diarios, compuesto en buena medida por los escritores e intelectuales con los que Sánchez-Cuenca se ensaña a veces justamente.
Me refiero, cómo no, a Sánchez Ferlosio, de quien me carga ver la manera tan frívola y displicentemente respetuosa con que a menudo se lo pone a un lado. Hace ya dos meses que se ha publicado Gastos, disgustos y tiempo perdido (Debate), segundo volumen de sus ensayos completos, cuya edición tengo el honor de cuidar. Reúne el grueso de sus artículos sobre la actualidad política y cultural española, a lo largo de cuatro décadas. Recorrerlos en secuencia constituye una impresionante y oportunísima lección de lucidez, de la que se obtiene una crónica indirecta y acerada de la transición y sus secuelas, que anticipa en muchos años buena parte de cuanto Sánchez-Cuenca dice.
Por cierto que en torno al libro cunde un elocuente silencio.

