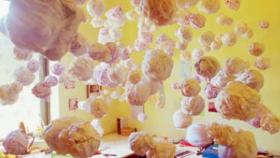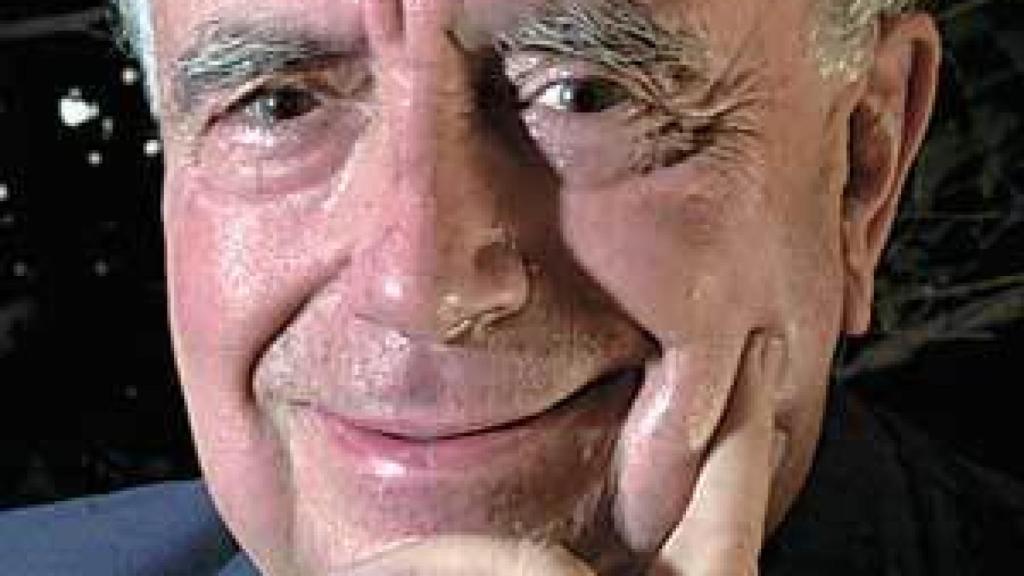
Image: A portagayola
A portagayola
Por Luis María Anson, de la Real Academia Española
5 junio, 2009 02:00Luis María Anson, de la Real Academia Española
Está en Venecia, en la Galleria d’Arte Moderna, que acoge a sus misteriosos personajes. Y acaba de presentar una monografía de su trabajo en la Trienal de Milán. Bernardí Roig (Palma de Mallorca, 1965) llega dispuesto a navegar junto a los grandes.
Corazón cruel de la ceniza, Javier Villán sabe muy bien que José Tomás es el sacerdote que oficia una vieja ceremonia religiosa. Quema el tacto, salobre y desahuciado por los perfiles de la piel de este crítico ávido e implacable. Espigar los orígenes religiosos de la fiesta taurina es tarea imprescindible para abordar un hecho histórico, como el de los toros, trascendente en el entendimiento del "homo hispanus" y del ser de España. Las ramas y el tronco del árbol están tan a la vista que desenterrar las raíces constituye, desde el punto de vista intelectual, tarea apasionante.
En el antiguo Oriente Medio, el toro fue siempre el símbolo de la fuerza viril y de la divinidad, y a veces la divinidad misma. Así, Marduk y Sin, en Babilonia; así El, en Fenicia; así, Tot y Osiris, en Egipto. Un hijo de Osiris, Hércules, vino a España para terminar con los rebaños de toros de Gerión. Se entrelazan así los mimbres de la Historia y la mitología. En el antiguo Egipto también se adoraba a toros vivos, Apis y Mnevis, como encarnaciones divinas. Entre arameos y hetitas, el toro era el animal sagrado de la fecundidad. Era, en bellísima imagen, "el que trae la lluvia".
Al este y al oeste del Oriente Medio se desarrolló y tomó mil formas distintas el toro-animal-sagrado, adorado en ocasiones como Dios o como símbolo de Dios; utilizado, en otras ocasiones, como víctima propiciatoria del sacrificio para la expiación religiosa.
Este culto se introdujo en España por los cauces varios de distintas civilizaciones. Se desarrolló en época de los iberos, como han estudiado muy bien José Ignacio Calvo y José María Cossío. Recibió a continuación la influencia del circo romano que lo deformó y lo convirtió en espectáculo. Alentó manifestaciones religiosas de la Edad Media, de forma especial en las bodas, como relata Alfonso X el Sabio y sintetiza magistralmente álvarez de Miranda en su libro capital Ritos y juegos del toro. El culto taurino, en fin, concluyó por florecer y robustecerse con el arte la lidia, en lo que ahora llamamos la corrida, hasta el punto de que las primeras raíces religiosas quedaron ocultas y olvidadas, y sólo se perciben actualmente en ciertas ceremonias que tienen algo de ritos antiquísimos. Marañón, remontaba el cortarse la coleta a la inutilidad de Sansón cuando le raparon la cabellera. La verónica se llama así, en oscuro sentido religioso, porque el capote empapa la faz del toro que va a sufrir pasión. El torero brinda la muerte del toro en actitud idéntica al sacerdote que ofrece el sacrificio del altar. Al cortar la oreja, el torero se lleva a medias un trofeo y a medias una reliquia de la deidad sacrificada. Villán cruje la sangre y sólo deja la ceniza al desvelar su idea del sacrificio de los toros.
A veces, durante la lidia, toda la carga religiosa, que tensa su arco de milenios bajo la corrida, se desencadena de golpe en la intuición popular, siempre más profunda de lo que las aristocracias intelectuales suponen. Es la frase célebre, la frase reveladora de ese aficionado que, tras la faena grande cuando el diestro se dispone a consumar el sacrificio y el vendedor de refrescos vocea indiferente su mercancía, grita airado: "¡Hoy, los mercaderes fuera del templo!". Este puñado de palabras, salidas por entre las grietas del alma como el gas asfixiado bajo espesas capas subterráneas, dejan al desnudo el sentido último de lo que allí se está haciendo. Por un instante fugaz se ha vuelto al rito, al santuario, al sacrificio del toro en el altar, a la savia creadora de los primeros orígenes.