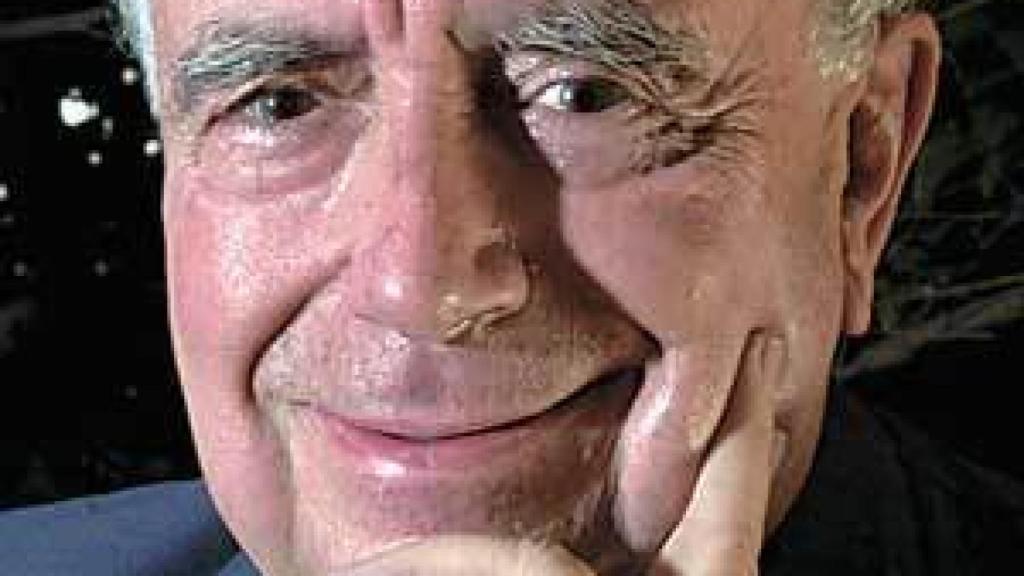
Image: Poesía encendida
Poesía encendida
“La orden de asesinar a Federico la provocó el gobernador Valdés pero la dio Queipo de Llano, es decir, el Ejército. He callado durante muchos años por razones evidentes pero ha llegado el momento de hablar”, me dijo Luis Rosales en 1969, en su casa de Cercedilla, cuando caía el atardecer plácido y para siempre sobre los cielos inacabables. Allí, en el cementerio de aquel pueblecito de la sierra madrileña, fue enterrado una mañana triste de primavera.
Dirigía yo el ABC dominical en esa época y le propuse al poeta organizar uno de los coloquios que celebrábamos en el despacho del fundador del periódico. Le pareció de perlas. Estaba dispuesto a hablar y a polemizar. Tras dos horas de conversación con Ruiz Alonso, le convencí para que viniera. Luis aportó a su hermana Carmen que atendió a Lorca hasta el final y al dueño del automóvil en que trasladaron al poeta hasta el calvario de Víznar. Hablé con Aquilino Morcillo, director entonces de Ya. En 1936 era subdirector del Ideal de Granada y jefe de Ruiz Alonso. Me dijo que sí con gran generosidad. También José Caballero, el gran amigo de Federico. Cuando todo estaba preparado, se descolgó Ruiz Alonso. Me llamó contrito para decirme que no se atrevía a ir, que mejor no remover las cosas. Alguien le había hablado, sin duda. Rosales entendió bien a pesar suyo que, sin Ruiz Alonso, lo mejor era suspender el coloquio.
Pero lo que publicamos entonces y, sobre todo, su conducta intachable, robustecida por la inmensa mayoría de las biografías lorquianas, dejaron a Luis Rosales limpio de cualquier culpa en el asesinato de Federico García Lorca. Aún más. Ha quedado demostrado que mantuvo una actitud digna y valerosa en favor del poeta, jugándose la vida en su defensa durante aquellos días inciertos y terribles de la guerra incivil.
Octavio Paz, Luis Rosales y yo solíamos reunirnos a cenar y recitábamos después versos hasta las cuatro de la madrugada. Octavio, árbol adentro, era la claridad de la inteligencia y una cultura prodigiosa. Luis estaba impregnado de poesía. Los versos, sobre todo los clásicos, se desgranaban en aquellas noches de vino y rosas para ellos, de coca-cola y lirios maduros para mí. Porque “la brisa era en el mar un niño ciego”. La poesía intimista le envolvía a Luis, como una carta entera, que Octavio leía, iluminada por el fulgor de su inteligencia.
No compartía Luis la escasa valoración que Paz tenía de Pablo Neruda. Por el contrario le había instalado a la cabeza de la poesía del siglo XX. No aceptaba la cicatería del poeta chileno en Confieso que he vivido con Delia del Carril. Conocí yo a La Hormiga cuando tenía 101 años. La visité en Santiago acompañado por María Angélica Bulnes. Pero ésa es otra historia. Luis Rosales me pidió que organizara una cena con Matilde Urrutia, mi gran amiga, fallecido ya Pablo. La acosó a preguntas hasta que reconoció que había suprimido de Confieso que he vivido un capítulo dedicado a Delia del Carril.
Luis Rosales ocupa un lugar de relieve en la poesía española del siglo XX. Sus versos no han perdido ni aliento ni fuerza. Son “nieve recién caída, nieve que está cayendo”, poesía encendida, poesía intimista, en la casa que compartió con María, allí donde se esponja el contenido del corazón.
Falangista de primera hora, Luis Rosales se revolvió contra las censuras del régimen dictatorial, fue después miembro destacado del Consejo Privado de Juan III y escribió su gran libro, Cervantes y la libertad, para demostrar sutilmente en dónde estaba alineado. Se ganó el respeto de todos, dentro y fuera de España. Me consta que Octavio Paz y Pablo Neruda le tenían en máxima estima.
Cuando ganó el premio Mariano de Cavia en 1959, Luis Calvo, el director de ABC que era a veces de hierro, a veces de seda, me dijo: “No le pierdas de vista. Humana y poéticamente es hombre de gran calidad”. Se me emborronan ahora los puntos de la pluma al recordar tantos años de amistad y conversaciones con aquel escritor que vivía entre el temor y el temblor de la poesía encendida. l


