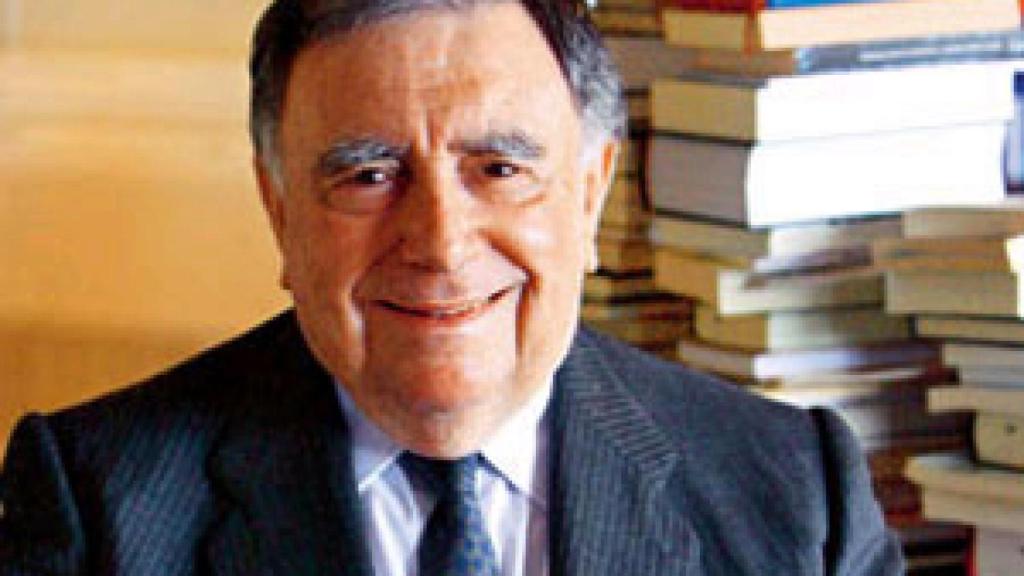
Image: La soledad
La soledad
Para Keiko, la japonesa de ojos tímidos y sonrisa color de miel, escribió Rafael Alberti sus versos azules: “La soledad, dormida en la espesura, calza su pie de céfiro y desciende del olmo alto al mar de la llanura”. La vida espesa, tan entristecida y turbia, se abre para ella y para el amor que cabalga como un potro desbocado. “En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido también en soledad de amor herido”. Los versos de Juan de la Cruz se desgranan sobre el hogar veneciano de la hija del sol naciente.
Una gran novela esta de Natalio Grueso. Una novela que el autor ha cuidado con una escritura que sorprende por su belleza, su musicalidad y su ritmo. Envuelto en el realismo mágico, el relato se mantiene enhiesto y no decae en ninguna de las páginas que se leen casi atropelladamente. Conozco el talento literario de Natalio Grueso y no me extraña la hazaña que ha coronado con La soledad. No habíamos visto en Madrid una sola obra de Antonin Artaud y el director del Teatro Español tuvo el acierto de llevar a la sala grande Los Cenci, expresión máxima del teatro de la crueldad, comedia escupida por un escritor enamorado de Germaine, su hermana muerta, y que desmenuza la violencia de género en el siglo XVI, la cobardía de los sentimientos atropellados y la crueldad del Papa. Artaud fue un lúcido loco de atar que se colocó con la paz y la droga de los indios tarahumaras en el México anticolonial, que se abroncó en versos inútiles y ensayos agresivos, que se alucinó durante una década en el manicomio, del que le sacó su amigo Pablo Picasso. Artaud reflexionó sobre el teatro más allá de Konstantín Stanislavski y superó en intensidad teatral a Beckett, a Ionesco, a Arrabal, a Genet, a Brecht. Solo le mantiene el pulso Angélica Liddell, que pertenece a la estirpe de los cómicos, “formada por tullidos, retrasados mentales, enanos, pobres diablos y seres deformes, obligados a arrancar la carcajada estúpida de sus espectadores”, la risa desdeñosa de “reyes, cardenales, príncipes, nobles, burgueses y demás necios”.
De la mano de Horacio Ricott, que receta libros para curar las enfermedades como otros recetan fármacos; de la mano de Bruno Labastide y de tantos otros personajes a la deriva, Natalio Grueso conduce al lector a través de la selva humana por Venecia o Buenos Aires, por París o Shanghai, por Bagdad o Guatemala, mientras Keiko hace el amor, noche tras noche, con aquel que sea capaz de emocionarla con un verso. El manto de la soledad lo envuelve todo y es “un frío miserable que te impide respirar, que transforma tu rostro en el de un payaso patético que no para de llorar lágrimas que al poco se convierten en hielo, pestañas que son de escarcha”.
Sin voluntad de perpetuidad, sintiendo “la fatiga del principio del mundo”, “la quemadura ácida del cuerpo y del alma”, como en L'ombilic des limbes, Natalio Grueso ha escrito una novela ciertamente excepcional. “Nadie sabe tanto de soledad como yo”, afirma. Pero los personajes le juegan una mala pasada y Bruno, tras dormir con Keiko, cuando está dispuesto a abandonar como todos el paraíso, se tropieza de canto con las palabras finales del amor porque ella, la que se asoma a los ojos en desvelo, le dice: “Quédate, por favor. No me dejes. Nunca”.
ZIGZAG
Por fin alguien ha recordado a Salvador de Madariaga en vísperas de las elecciones europeas. Francisco Vázquez le ha dedicado un artículo en el que le reconoce como el europeísta cimero de la vida política e intelectual de España. Su magna obra histórica y literaria, su premio Carlomagno, su incansable actividad política a favor de la moderación, su espíritu liberal y su independencia de juicio colocan a Salvador de Madariaga en el grupo de cabeza de la intelectualidad española del siglo XX. Hay un párrafo sobrecogedor en el artículo de Vázquez. Raymond Aron se encuentra con Madariaga en París en 1937 y le pregunta por qué se mantiene lejos de España. El escritor “sencillamente le responde que cualquiera de los dos bandos le fusilaría”. Ortega y Gasset, fundador de la II República, tuvo que huir del Madrid republicano del verano de 1936 para salvar la vida, igual que Marañón. Melquiades Álvarez decidió quedarse. Le fusilaron.
