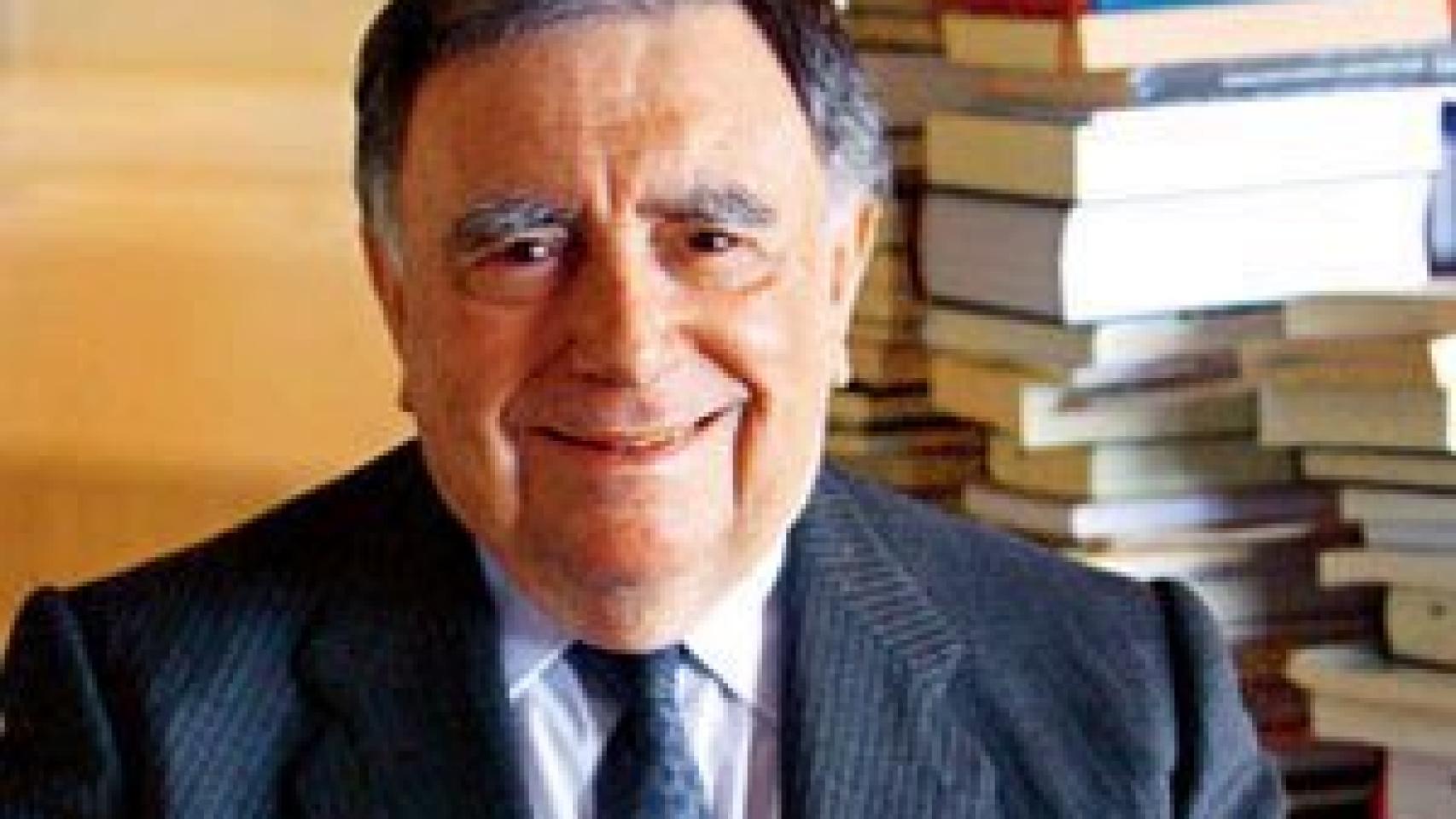Carlos Luis Álvarez, Andrés Travesí y yo nos turnábamos para visitar a Ramón Pérez de Ayala en su biblioteca de la calle Gabriel Lobo y sugerirle, en nombre del inolvidado Luis Calvo, artículos que molestaran a Franco. Le entregábamos, además, algunos libros y obsequios que le enviaba periódicamente el entonces director del ABC verdadero. Una tarde, tras la obligada visita a Pérez de Ayala, me trasladé a casa de Azorín en la calle Zorrilla. El escritor, demacrado, elegante, pulcro, el traje gris, la corbata azul, el ademán entristecido y turbio, la condensación del tiempo, una breve reproducción de Las Meninas, al fondo, me dijo: “Estoy convencido, amigo Anson, y no sé si lo estarás tú también, con esa juventud insolente que exhibes, de que la clave en el cine es la literatura. Hacen falta buenos directores, actores, actrices y técnicos, pero sin un guion literariamente sólido las películas no se sostienen”.
Manuel Gutiérrez Aragón, a lo largo de una vida profesional de prestigiada fecundidad, le ha dado la razón al viejo maestro Azorín. Su escritura fílmica ha predominado en toda su creación cinematográfica. Gutiérrez Aragón es hombre de moderación oceánica, pertinaz sabiduría, orejas impertinentes y voz de volátil sagacidad. Escucharle en la Academia constituye un permanente recreo intelectual. Quiso estudiar Periodismo pero el destino le tiró del brazo y le sentó en la Escuela de Cinematografía. Representa hoy, después de largos años de éxito, lo mejor del cine español. Su pluma y su imaginación están presentes en varias de las películas más reconocidas de nuestra historia: Habla mudita, Furtivos, Las largas vacaciones del 36, Camada negra, Demonios en el jardín, La mitad del cielo, La vida que te espera, Sonámbulos, Jarrapellejos, Maravillas…
Gutiérrez Aragón es sustancialmente un escritor que hace cine. En representación del séptimo arte, sucedió a José Luis Borau en la Real Academia Española. Ningún académico olvidó al votarle la calidad literaria de sus guiones. Y también de sus novelas. La vida antes de marzo es un ejercicio de permanente belleza literaria; a Gloria mía la calificó Juan Marsé, el mejor escritor español vivo, de novela rigurosa, plena de humor; Cuando el frío llegue al corazón, consagró al novelista que no cedía en calidad al cineasta triunfador.
En su nueva novela, El ojo del cielo, Gutiérrez Aragón ha tenido el acierto de poner el espejo literario delante de un inmigrante, Abderramán, el marroquí que erecta a las cuatro mujeres protagonistas: Margarita, la madre; Valentina, Bel y Clara, las hijas. Los personajes se encienden en unos diálogos magistrales que es lo mejor de la novela y que, a ráfagas, instalan el relato de ficción en la genialidad literaria.
A un reportero, Clara le dice que lo más importante es el dinero. “Nosotros nos morimos y nuestro dinero sigue. Es el alma, ¿no?” El alma verdadera, el dinero, sí, el alma verdadera. Y le grita al periodista “Soy una gata rayada”. Cuando Margarita, la madre, comunica a sus tres hijas que el banco no les presta dinero y que están arruinadas, se entrama la novela, acentúa su interés, alza su calidad y abduce al lector. Valentina condensa lo que todos piensan, incluido el autor: “Os juro que no me van a quitar nada, mamá, antes mato al que lo haga. Y quemo el banco y a su puta madre”.
Colombo, el vendedor ambulante, afirma: “El ojo del cielo solo pertenece a Dios y a los militares”. Mantecón, cocinero y cortesano, miembro del gobierno oscuro, el majzén, le cuenta al rey cómo se salvó de morir acuchillado. Abderramán explica a Clara el final feliz de la insólita aventura. Colombo continúa afirmando: “El ojo de ahí arriba lo ve todo”. Las hermanas no entienden sus dudas sobre la incierta muerte de Bustamante, el padre ausente. Con el verano se acaba el trabajo de Abderramán, el inmigrante. La niña Clara se abraza a él. No quiere que se vaya. Es la solidaridad del cariño. Y se queda mirando largo rato el camino vacío, donde se pierden las huellas fugitivas del marroquí que se va.
Una hermosa novela, en fin, la que ha escrito Manuel Gutiérrez Aragón para recreo del buen gusto literario.