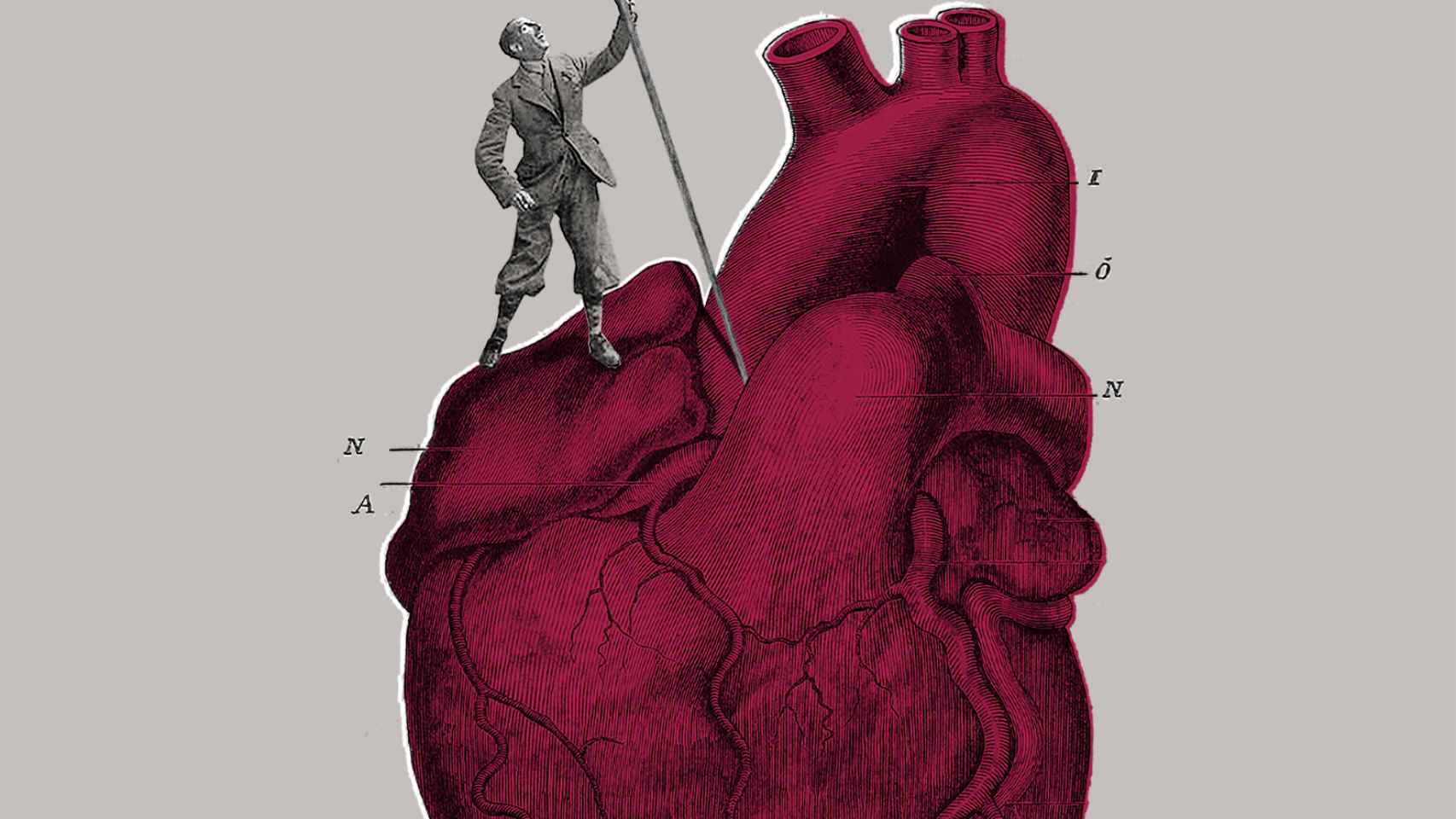
España, los españoles y EL ESPAÑOL
España, los españoles y EL ESPAÑOL
El autor, abogado y juez en excedencia, habla de España como una sociedad plural, heterogénea en su composición territorial y desprovista de mitos y falsificaciones
"Esta España en dudas, esta España cierta. Pueblo de palabra y de piel amarga" (Cecilia. Mi querida España)
En mi condición de gallego de nacimiento, castellano de origen y vocación y vecino que he sido de Asturias, Extremadura, Cataluña y, por último, de Madrid, entiendo que alguna autoridad tengo para opinar acerca de la carga de nacionalismo renacida con ocasión de las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña y que, como pronosticó quien las convocó, se han caracterizado, entre otras notas, por ser un “plebiscito a favor de la independencia” y despedir cierto tufo de desafío o enfrentamiento al Estado.
Uno de los españoles más preocupados por aclarar qué es España nos dejó dicho que “ni en Occidente, ni en Oriente, hay nada análogo a España, y sus valores son sin duda muy altos y únicos en su especie”. Se me ocurre si acaso estas aleccionadoras palabras de Américo Castro no habría que tenerlas muy presentes en el análisis de la actual noción de España. Porque lo mismo que en Cervantes, Velázquez, Goya, también en Unamuno, Picasso, Falla, Baroja, Dalí, Joan Miró, Francisco Ribalta, Ramón Llull, Josep Pla, Jacinto Verdaguer y otros muchos, hay un alma que es española. España, amén de máquina trituradora de sus hombres –“madrastra de tus hijos verdaderos”, la llamó Lope de Vega en La Arcadia–, es también fábrica incansable de gente capaz de llevar a cabo las gestas más geniales y luminosas. España, como otras tantas naciones, es su pueblo. No sus minorías.
Al margen del derecho de cada cual para decir lo que le plazca, creo que quienes apuestan por una Cataluña separada de España actúan de espaldas a la realidad jurídica e histórica, olvidando que España fue la primera nación con forma de comunidad humana. De esto hace más de quinientos años. Quede claro el dato, al igual que es incuestionable que, quiérase o no, Castilla y León, Cataluña, Asturias, Galicia, País Vasco y el resto de las comunidades autónomas son patrimonio de todos los españoles. España es fruto de la mezcla de mil sangres que van desde los astures hasta los judíos, pasando por cántabros, vascones, lusitanos, carpetanos, celtas, íberos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, visigodos, suevos, vándalos, alanos, moros y, como nos dice Camilo J. Cela, de aquella cocción a fuego lento surgió lo que llamamos España. Pero hay que insistir en que pese al cúmulo de engaños y diatribas que sobre ella caigan, España tiene una esencia única.
De la imagen de España no debe haber dos versiones; una para españoles y la otra para no españoles. Lo que sí es posible es la existencia de varias interpretaciones de esa única realidad. Lo importante y saludable es que la diversidad y la unidad como tesis y antítesis se integren en una síntesis estable. La diversidad es enriquecedora con tal de que todos queramos seguir formando parte de esa una unidad política superior que es España o el Estado español, garantizada y declarada compatible por la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía.
Del nacionalismo demencial basado en la idea de España como sujeto nacido de la mente de Dios o en el logotipo de España “unidad de destino en lo universal”, la Constitución de 1978 implantó en su artículo 2 la fórmula de una España como nación integrada por nacionalidades y regiones. España, desprovista de mitos y falsificaciones, es una sociedad plural, heterogénea en su composición territorial, cuyos individuos pueden considerarse al mismo tiempo y desde planos diferentes, españoles y catalanes o castellanos y extremeños. Ya nadie habla de una España eterna, preferida por el dedo divino. España es, sencillamente, una realidad histórica. No providencial ni metafísica.
En España no es saludable que se descomponga nada
Todo individuo necesita sentirse integrado en lo que Francisco Tomás y Valiente denominaba el “yo colectivo o de grupo”. Pero ninguna entidad conjunta es total. El nacionalismo obstinado en inventar la historia de su pueblo al que exalta y mitifica, contiene elementos grotescos del estilo de esos mensajes que se transmiten como mecanismos de cohesión de un espurio “yo” colectivo. El nacionalismo puede ser una pasión útil y hasta necesaria cuando la conciencia del “nosotros” es agredida desde fuera. Ahora bien, si la agresividad exterior es inexistente porque lo que impera es un régimen de libertades y autogobierno, entonces aquél sentimiento reactivo carece de justificación y se convierte en ridículo.
Lo sentenció Julián Marías en un artículo publicado el 10 de febrero de 1994 en el diario ABC: “los nacionalismos son patéticos intentos de fingir naciones donde no las hay”. Una tesis que coincide con la que Mario Vargas Llosa expuso en un acto celebrado el pasado 22 de septiembre en el Ateneo de Madrid: “ninguna ficción maligna como la peste de nacionalismo que ha echado raíces en Cataluña creando una trenza de mentiras (…)”.
Es un hecho probado que en España no es saludable que se descomponga nada. Yo daría cualquier cosa por convencer a los nacionalistas catalanes partidarios del secesionismo que cuando un país se despedaza, es como cuando una empresa se descapitaliza, que a la vuelta de la esquina lo que espera es la quiebra, seguida de ruina.
Tras el empecinamiento de muy concretos e insensatos nacionalistas de querer una España hecha añicos lo que subyace es una buena dosis de racismo. Admito que la afirmación resulte algo drástica, pero no menos que desoladora es la España descuartizada que algunos desean ver. A nadie debe asustar enfrentarse con la verdad, por amarga que fuere. Pedro J. nos avisaba el pasado 6 de enero, cuando en su carta titulada Demos vida a EL ESPAÑOL, cambiemos España, nos decía que el periódico se llamaba EL ESPAÑOL “porque defenderá a esos españoles, de uno en uno, como titulares colectivos de su soberanía. No desde una mezquina perspectiva nacionalista, pero sí con un sentido nacional europeísta y cosmopolita, tolerante de la disidencia e integrador de la diversidad, pero beligerante frente a quienes hacen de esa coartada el caldo de cultivo de integrismos fanáticos (…) La democracia no debe ser estúpida y sólo la Nación española, constituida como Estado dentro de una Unión Europea fuerte, puede garantizar nuestros derechos”.
El nacionalismo, eso que quizá no sea más que calderilla del patriotismo, resulta algo artificial e inflexible. El patriotismo es dinámico, vivificador, a diferencia del nacionalismo que es estático, momificador. Decir que el lugar donde uno nació es el mejor del mundo es premisa falsa a todas luces, pues el mejor rincón del mundo no es uno, sino tantos como rincones tiene el mundo. Cuando el nacionalismo era de derechas, me parecía absurdo y esteril. Ahora que es de derechas, de izquierdas y hasta mediopensionista, me sigue pareciendo lo mismo.
El paisaje en el que nuestra historia ha de tener lugar y acontecer se llama España. El naipe está sobre la mesa y con él hemos de jugar la partida en la que nos va el presente y el futuro. De nuestra mesura e inteligencia dependerá el resultado, el éxito o el fracaso.
En fin, siempre entendí por patriotismo la expresión del amor al país en el que uno ve la primera luz, sea el mar o la montaña, la ciudad o la aldea. Ángel Ganivet suponía que la patria está latente en nuestro ser físico y psicológico. Si así fuera, yo me declaro patriota sin reservas y lo proclamo a los cuatro vientos. Para Lord Byron, quien no ama a su patria, a nadie ni a nada puede amar.
Otrosí digo: Este primer número de EL ESPAÑOL aparece el día de Santa Justina, virgen a la que martirizaron en Padua por su fidelidad y perseverancia en la fe. Como supongo que no es casual, pido a tan verable y resistente santa que se sirva dar a EL ESPAÑOL las virtudes que pregona con su nombre, que bien ha de necesitarlas, tanto para no desfallecer en su compromiso con los lectores como para despreciar temores y amenazas, aunque, a decir verdad, estos últimos son riesgos que no despiertan mayores preocupaciones.
