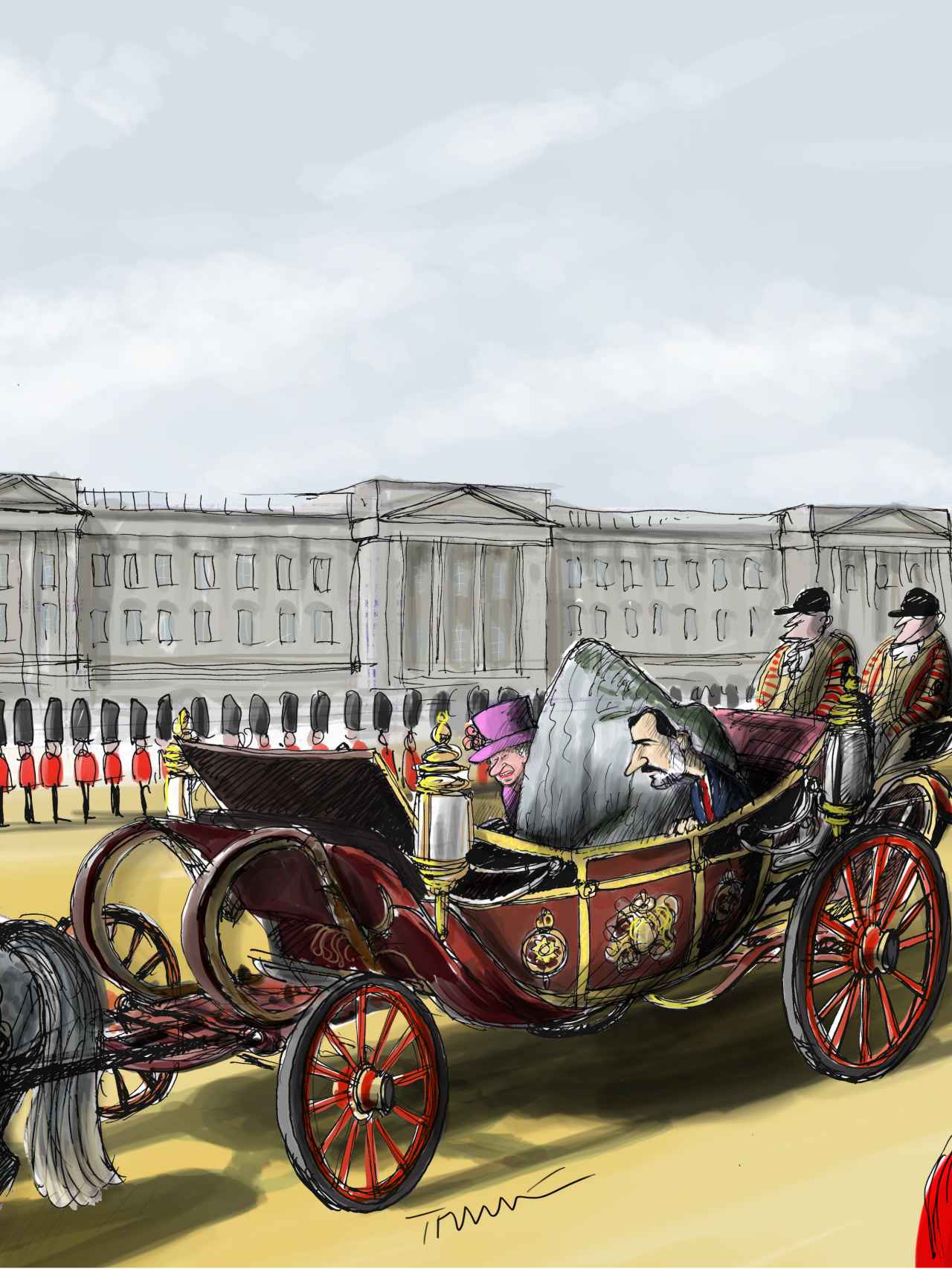Hasta ese julio, mi memoria histórica de niño resabiado, sanamente españolista, iba de Franco a Curro, aquel pollopera de la Expo de Sevilla. Vagamente vi caer el Muro de Berlín, mi padre tomaba un pelotazo de Bacardí comprado para llevar donde el letrista de Danza Invisible, y yo me asomaba por primera vez a un televisor con conciencia de algo gordo para los anales. Después el felipismo me drogó en la escuela, con un entrecruce de Andalucía, España, Barcelona y su vanguardia olímpica. Hasta ese julio, España me parecía un país feliz. Pero aquellos días de julio del 97 aprendí lo que era la lágrima del directo, los nombres en dos idiomas del Norte, la diferencia entre la muerte cerebral y el latido. Aprendí el silencio cómplice de Arzálluz con esa equidistancia de cura malencarado, y lo cambiante que puede ser el tiempo en las Vascongadas. Recuerdo que los niños desocupados del verano llevábamos una radio, a voces, por las calles ardientes de Andalucía. El más espabilado nos adelantaba el final de Miguel Ángel Blanco, quizá haciendo alarde de su miedo, de su precoz conocimiento del alma humana. Los días en que ETA fue matando a Blanco me saltan a la mente en sepia, hasta me acuerdo del escalón donde le conté a mi vecino, gallego como los orígenes de M.A., lo que yo sabía de ETA. "En Galicia hay rapaces de esos malos", me contestó. Todo se me agolpa como en un mal sueño: los fogonazos de la manifestación soleada en Bilbao, los cachorros de alimañas empañando los sanfermines, y un rosario de nombres: Iturgaiz, Totorica, Cruces, Ermua, Marimar, Txomin el de Santo Domingo, que muchos años después he aprendido a contextualizar. Y a saber dónde está el bien y dónde está el mal. Yo también me aferré a ese hilo de vida, a ese hilo de vida que como ya conté aquí tanto me recordaba al poema de Miguel Hernández: "Llegó con tres heridas". En ese verano del 97, tres días más tarde, la patrona de los marineros, la Virgen del Carmen de mi barrio, lució crespones negros, como mandan los cánones de un país serio cuando el luto. Aquel 13 de julio que se nos fue Miguel Ángel llegaba el Tour a la fea ciudad de Pau (lo dijo Napoleón), santuario de ciclistas y de etarras, desde donde en los días de sol se divisa el picacho del Midi. Aquellos días de julio luciría el sol y una brisa suave en Cádiz; me imagino a Kichi de botellona e inopia en la Viña, como un Otegi de paz y guitarreo en la orillita salvo imperioso mandato de la FEMP. La ignominia en España, como el heroísmo, van y vienen del Ayuntamiento al cementerio. Aquel día que mataron a Miguel Ángel aprendimos a morir, a gritar. Los espíritus de Ermua fueron caducando con la nueva política. 20 años sí es nada. España, Kichi y Carmena deben hacérselo mirar en San Fermín y en San Gabino (óptica) y en San Sebastián. Los miopes municipales no quieren de héroes. Vomitivo. Carmena asoma al balcón la banderita que quiere, con sus miasmas más profundas volcadas a la Historia, a la artrosis de espíritu.