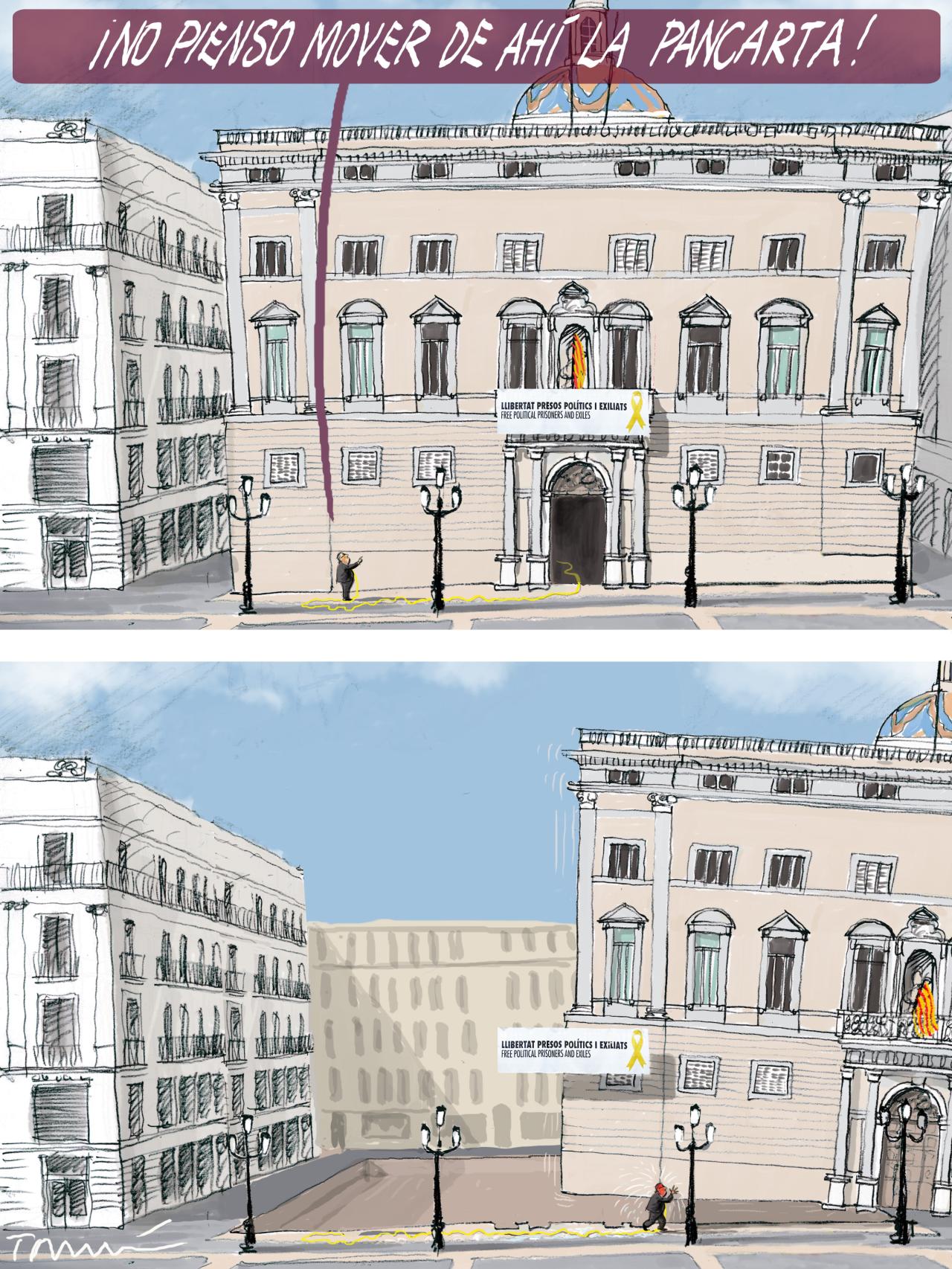Hay un aroma a insolvencia en el aire. Es lacerante, por decirlo de modo suave, que un país haga sus deberes en unas elecciones, con una participación popular elevada, y cinco meses después las cámaras así elegidas tengan que disolverse porque los seis centenares de parlamentarios con acta —y buen sueldo, y beneficios, y teléfono gratis, etcétera— se muestran incapaces de alcanzar un acuerdo que permita que se forme un gobierno. Ya sea con mayoría estable o sin ella, ya con programa cerrado o para ir viendo a medida que se perfilen los nubarrones que se atisban en el horizonte —el brexit, Cataluña, la inmigración, la amenaza de recesión, la transición energética o el pronosticado cataclismo climático—, ya con comunión mínima de intereses y de ideas o desde la discrepancia severa sobre asuntos básicos. Que todo lo permite la política, cuando la hace quien sabe.
Lo que tenemos, en cambio, es otra campaña electoral para apelar al voto de ciudadanos desencantados, aburridos, hartos, amargados o incluso furiosos. Las primeras señales nos dicen que pese a los hashtags por la abstención en Twitter, ese inerte e incesante ponedero de los huevos mentales menos meditados, hay entre la gente una voluntad generalizada de no abdicar de su derecho y volver a mostrar responsabilidad yendo a dar la papeleta a quien le parece menos deplorable, que viene a ser la deslucida pero quizá saludable dinámica política en el seno de una democracia más o menos consolidada. Esto es: cabe prever que las Cortes que se formen tras las nuevas elecciones tendrán detrás, grosso modo, el voto de dos decenas y media de millones de españoles, los que suelen comparecer en estas ocasiones.
Si este es el caso, será una interpelación en toda regla para que quienes resulten llamados por el voto popular a encontrar una solución no exhiban esa insolvencia que en mayor o menor medida han acreditado todos en esta primavera y este verano. De forma especial los representantes de la nueva política, esos que encarnaban supuestamente una nueva esperanza y que han caído, cada uno a su modo y por diversos despeñaderos, en el despliegue de los más burdos e inútiles discursos.
Ni el recurso trasnochado de Unidas Podemos a una pureza izquierdista que sólo ellos desde los ministerios podrían garantizar, ni el furor desbocado contra los malos españoles de Ciudadanos, ni la recia añoranza de los Tercios de Flandes de Vox le sirven para nada a la España del siglo XXI, compleja y descosida, dentro de una UE a medio descoser y de un occidente severamente agrietado por el trumpismo —con Johnson de refuerzo— y asomada al filo del abismo que continúa, tozudo, separando el norte del sur.
Pero la insolvencia aqueja igualmente al viejo bipartidismo, aún impregnado de la mugre de sus pasados saqueos so capa de la patria o del progreso, y sin un liderazgo que se presente con la solidez necesaria. Ni lo tiene un Casado que parece encantado de haber sobrevivido al tsunami y con la perspectiva de sobrevivir un poco más a toda costa, ni lo tiene un Pedro Sánchez que da una y otra vez sensación de estar especulando con algo que no se atreve —y quizá debería atreverse— a decir abiertamente.
Tienen ahora dos meses de campaña y precampaña para empezar a enmendarlo. Y luego, volverá la hora de la verdad.