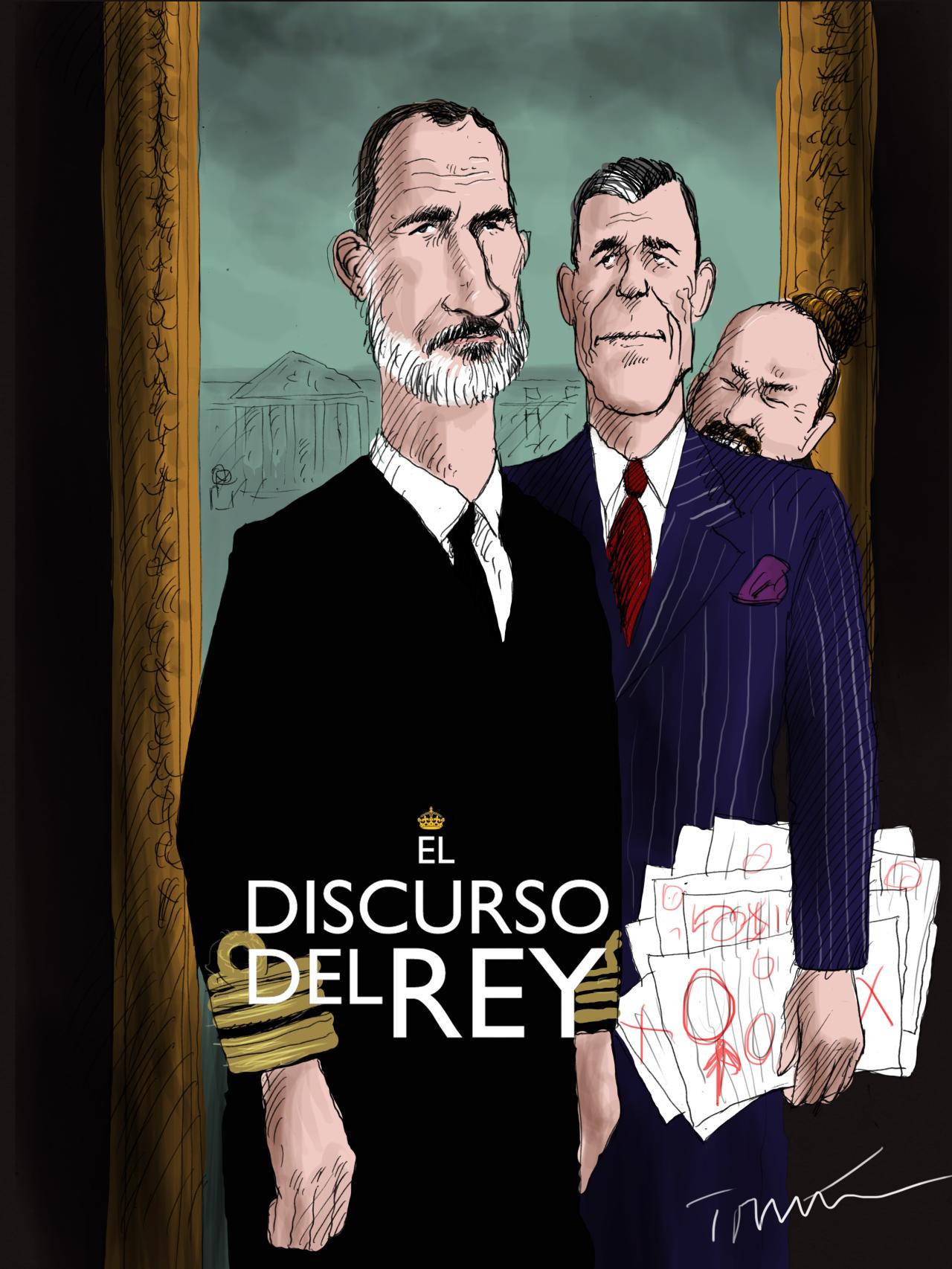Ayer fue un día grande. Hoy, también. Y a partir de mañana, hasta el 21 de junio, ni les cuento: será enorme. La luz nos devolverá la vida que nos han hurtado el invierno y la pandemia.
Hay gente que flipa con el otoño. Siempre está esperando que llueva y las hojas muertas se arrastren por el suelo. No es mi caso. La melancolía otoñal me pone al borde de la lágrima boba.
Me gustan las puestas de sol en formato postal, como las que sacan en El tiempo, después del telediario. La mejor fotografía del día suele ser un crepúsculo, pero no todos los paisajes tienen crepúsculo. En verano, la luz tarda más en declinar; en cambio, el invierno es distinto: el sol desaparece de golpe, como si lo echaran a empujones por detrás del horizonte.
He visto puestas de sol bellísimas y violentas en los arrozales del delta del Ebro, un paisaje insólito fraguado de silencio. Las he visto en foto pero también al natural, en temporada baja, cuando las tardes van cargadas de tristeza. Es el síndrome del tiempo vacío.
No me importa reconocer que me gusta la luz cuando alcanza su plenitud. Cada día el sol sale un poco antes y se va un poco después. A partir de ahora controlaré la duración de los días que empiezan a crecer y van disparados hacia el equinoccio de primavera. Hasta que no llega junio no me doy por satisfecha.
El cuerpo pide luz, más luz, es una necesidad como el pan, el agua, las aceitunas y la fruta fresca. Esa tendencia hiperbólica y desquiciada me acompaña desde que era niña e identificaba el fin de curso con la calidad de la luz que se derramaba sobre el patio y la atmósfera empezaba a estar caliente.
Una vez, en clase de baile, nos dividieron en cuatro grupos para interpretar Las cuatro estaciones de Vivaldi. Menudo disgusto. Me pusieron a bailar en ese grupo porque no servía para otro. A partir de aquel día me quité de bailar y no volví jamás a clase.
En el tránsito de diciembre a enero tengo mono de luz y siempre echo mano del refranero, buscando consuelo. El primer refrán lo aprendí de un taxista que a su vez lo había aprendido de su padre, que era campesino. Hacía referencia al tiempo de luz solar que han ganado los días respecto al 21 de diciembre, el día más corto del año. Dice así: por san Blas, una hora más. Significa eso que el 3 de febrero, festividad de san Blas, el día tiene una hora más de luz que el 21 de diciembre, cuando la noche era una hora más corta.
Pasados unos días, el refranero apunta: “Por san Silvano, amanece más temprano”. Luego llega abril, que trae su rima: “En abril ya se cena sin candil”. Más refranes: “Por san Luciano, el sol sale temprano; por santa Aquilina, la noche está fina”.
El 21 de junio, tiene lugar el solsticio de verano y el refranero lo celebra con estas palabras: “En junio, el 21 es largo como ninguno”. Espero que para entonces la pandemia haya remitido y el dios del sol extienda un lienzo de luz sobre la vida.