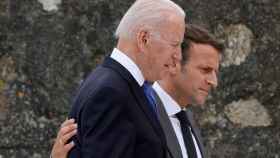Si a mis ocho años me hubiesen nombrado miembro de facto de un (en aquel momento disparatado e impensable y hoy disparatado y real) Consejo Estatal de Participación de la Infancia, hubiese tardado menos de cinco minutos en elevar a las más altas instancias, aventuro que con gran respaldo de mis párvulos colegas, las siguientes peticiones: abolición de la obligatoriedad de asistir al colegio, prohibición de realizar exámenes, la fruta no es postre y debe dejar de ser considerada como tal, nada de límites de horarios para ver la tele y todos los días serían, invariablemente, Navidad o mi cumpleaños.
A día de hoy, agradezco enormemente que mis padres se mantuviesen inflexibles ante mis humildes pretensiones de no cepillarme los dientes, quedarme viendo dibujos en lugar de ir a clase o basar mi dieta en la ingesta descontrolada de chucherías y helados. Estoy segura de que si hubiese tenido la oportunidad de reivindicarlas coléricamente, con gesto gretathunbergrizado, ante líderes mundiales, lo hubiese hecho. Incluso con entusiasmo y convicción. Pero en aquel momento yo era una cría haciendo cosas de cría, que es lo que tienen que hacer los críos. Y si mi trabajo consistía entonces en encontrar los límites, el de mis progenitores era el de marcarlos. Desde aquí les doy las gracias y me disculpo por mis berrinches de entonces. No se lo puse fácil, lo reconozco.
Porque los niños no son seres razonables, sensatos, empáticos ni concienciados. Los niños son crueles, caprichosos y egoístas. Y no saben qué es lo mejor para ellos mismos, y mucho menos para los demás.
Exigir a un niño responsabilidades que no les corresponden (como “proponer a los órganos de la Administración General del Estado y otros organismos de ámbito nacional iniciativas, propuestas y recomendaciones para promover los derechos de la infancia y la adolescencia” o “impulsar, atender y canalizar consultas de carácter facultativo respecto de los proyectos normativos, planes, estrategias y programas de la Administración General del Estado que afecten a la infancia y la adolescencia”) queda muy bien de cara a una sociedad en su mayoría buenista, pueril y desilustrada, basada en una emocionalidad exacerbada y que aplaude a rabiar a cada Joselito y cada Marisol, chiquillos haciendo cosas de mayores, mira qué ricos; pero es en realidad una irresponsabilidad y una dejación de, precisamente, nuestra obligación de cuidarlos, protegerlos y ampararlos.
Somos nosotros los encargados de su bienestar. Así que sólo hay dos opciones: o la iniciativa es una tramoya, una farsa no vinculante con pretensión de germen de un ejército de futuras Gretas y Malalas, profesionalizando (más) el activismo, o es ciertamente un Consejo Estatal de todas todas y podríamos acabar como un remake de Quién puede matar a un niño a poco que nos descuidemos. Yo ya del 2023 me espero cualquier cosa y nada me sorprenderá.
La figura del niño-activista, por hacer el cuento corto, debería ser una anomalía, no una constante. Y estamos normalizando que se les instrumentalice, que se utilicen sus manipulables mentecillas para alcanzar fines que, sin el efecto emotivo de su presencia, sólo comparable al de los osos panda bebé deslizándose por toboganes, costaría mucho más conseguir. Como si fuese menos grave abusar de sus psiques que hacerlo con sus cuerpos. No deberíamos consentirlo, pero mucho menos aplaudirlo.
Así que dejen a los niños tranquilos con sus cosas de niños, por dios. Respeten algo, por lo que más quieran. Y métanse con los de su tamaño.