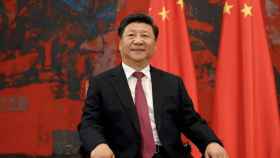Por el uso y abuso, nada ha acabado resultando más inerte y detestable que la metáfora futbolística. También contribuye el hecho de que de un tiempo a esta parte el fútbol sea sobre todo un negocio más bien opaco y turbio gestionado por personas no siempre ejemplares (ahí está la trayectoria penitenciaria de más de una), en el que tan pronto se nos quiere convencer de que un tipo debe ganar decenas de millones de euros, porque los vale y los genera, como se recurre a préstamos ICO avalados por el Estado o se impagan las cotizaciones sociales para seguir abonando esos desorbitados y casi obscenos emolumentos.
Sin embargo, en origen el fútbol era un juego y, como todos los juegos, algo a la vez tan serio como divertido. Si ha tenido el éxito que tiene (y que en parte ha supuesto su perdición), es porque está endiabladamente bien pensado, no sólo en lo que toca a la sencillez y a la vez la complejidad del desafío de meter una bola más veces que el rival entre tres palos, sino en cuanto a las reglas a las que ese empeño se somete y la existencia de una figura, la del árbitro, que tiene como misión velar por su cumplimiento y sancionar sobre la marcha su inobservancia.
El juego con reglas funciona cuando hay un árbitro que a su vez resulta funcional, esto es, legítimo, respetable y aceptado. Cuando el árbitro falla en alguna de esas tres características, el juego se va directamente al cuerno. Menudean las faltas, se da pie a los tramposos y el pospartido se convierte en un fatigoso intercambio de reproches, que cuestiona al vencedor y da excusa al derrotado para resistirse a aceptar la victoria del rival. En el actual fútbol-negocio, las sombras sobre el arbitraje también propician la violencia de la afición fanatizada y la corrupción.
Es esta, la del árbitro, una idea que tendemos a pasar por alto cuando nos preguntamos sobre la manifiesta e innegable disfuncionalidad de ese juego que es nuestro sistema de reparto y articulación del poder territorial. Tan manifiesta es la avería que ya nos ha conducido a la suspensión de la autonomía de una Comunidad, y tan innegable resulta como las cotidianas manifestaciones de deslealtad y repudio a la cosa pública común por parte de los gobernantes de alguna de sus partes. Y si esto sucede, y amenaza no sólo la cohesión del edificio estatal, sino la igualdad entre los ciudadanos y el ejercicio de sus libertades y derechos, es en buena medida por habernos cargado al árbitro.
Para que un sistema federal o cuasi federal (como lo es el nuestro, nos guste o no) funcione y no genere conflictos que lo degraden y erosionen, hay dos requisitos fundamentales: un deslinde competencial preciso entre el poder federal y el de las entidades administrativas territoriales y un arbitraje indiscutido que resuelva sus litigios a fin de garantizar el compromiso de unos y otros con las reglas del juego, que todo lo sostienen.
En nuestro caso, lo primero era de partida manifiestamente mejorable y su desarrollo posterior lo ha enrarecido aún más, pero en lo que parece que nos hemos empeñado es en derruir hasta su misma base el segundo de los pilares. Es el Tribunal Constitucional el que está llamado entre nosotros a ejercer esa indispensable y aun crítica función arbitral. Su ejecutoria y la recluta de sus miembros, manejada con sentido casi patrimonial por las fuerzas componedoras del bipartidismo hegemónico, lo han venido menoscabando a lo largo de las décadas. Y en este año 2021 hemos terminado de desbaratarlo por completo, con la adición entusiasta de un partido de la "nueva política" que toma ufano desde su posición gubernamental su parte del pastel.
Así, el árbitro puede que sea legal, incluso legítimo, pero ni será aceptado ni se lo considerará respetable. Nada nos extrañe que a partir de aquí aumente, aún más, la comisión de faltas.