La literatura, al menos la gran literatura, es ajena al concepto de la competencia. Nada le resulta más distante que esa idea, la de competir. Porque no va de competidores, sino de contadores de historias. Qué trascendencia puede tener si Shakespeare influyó más que Cervantes. Si Poe superó a Dickens. Si García Márquez será siempre inalcanzable para Vargas Llosa. Si Dostoyevski, Proust o Wilde merecen que se les incluya entre los diez mejores autores de todos los tiempos.

Ángel Fermoselle junto a Mo Yan, el día del famoso arroz caldoso. Ángel Fermoselle
Toda esa contienda relacionada con vencer al de al lado, o al del océano más lejano, tan vigente en tantos campos, y mucho más en estos tiempos, resulta inabordable y sobre todo estéril desde la perspectiva de la esencia literaria.
Se trata solamente, sí, de buenas historias y de buenos narradores.
Hoy, sin embargo, existe un autor cuya magia, en verdad sin pretenderlo explícitamente, se eleva por encima de la bruma que dejan los fenómenos editoriales. Su rumbo se muestra indiferente a la estela que impulsan los productos generados por los grandes grupos. Sin embargo, su talento se desparrama en cada página, en cada frase, como si tuviera tanto que resultara imparable. Como si brotara de una fuente que no se detiene.
A los escritores hay que valorarlos por lo que escriben, pero también por lo que no escriben. Por sus silencios. El de Mo Yan ha resultado abrumador y, en ocasiones, doloroso. Diez años ya, los que cumple su asombroso Nobel de 2012, sin que la tinta del genio de Gaomi esculpiera esbozo alguno.
Ahora, una década después de aquel revuelo tan controvertido, tan apasionante, la editorial Kailas publica la única obra que ha escrito tras el galardón que le cambió la vida y que elevó hasta límites desconocidos la autoestima del país (probablemente ya) más poderoso del mundo, el mismo al que entonces le faltaba el refrendo de un indiscutible triunfo internacional en el universo de las artes.
China, en 2012, aún soñaba con que Occidente considerara a sus escritores. Pero nuestra cultura, tan egocéntrica, por un lado, y nuestras políticas, tan temerosas del estallido chino, impedían ver más allá de Handke, Glück o, en un ejercicio de originalidad, de Dylan.
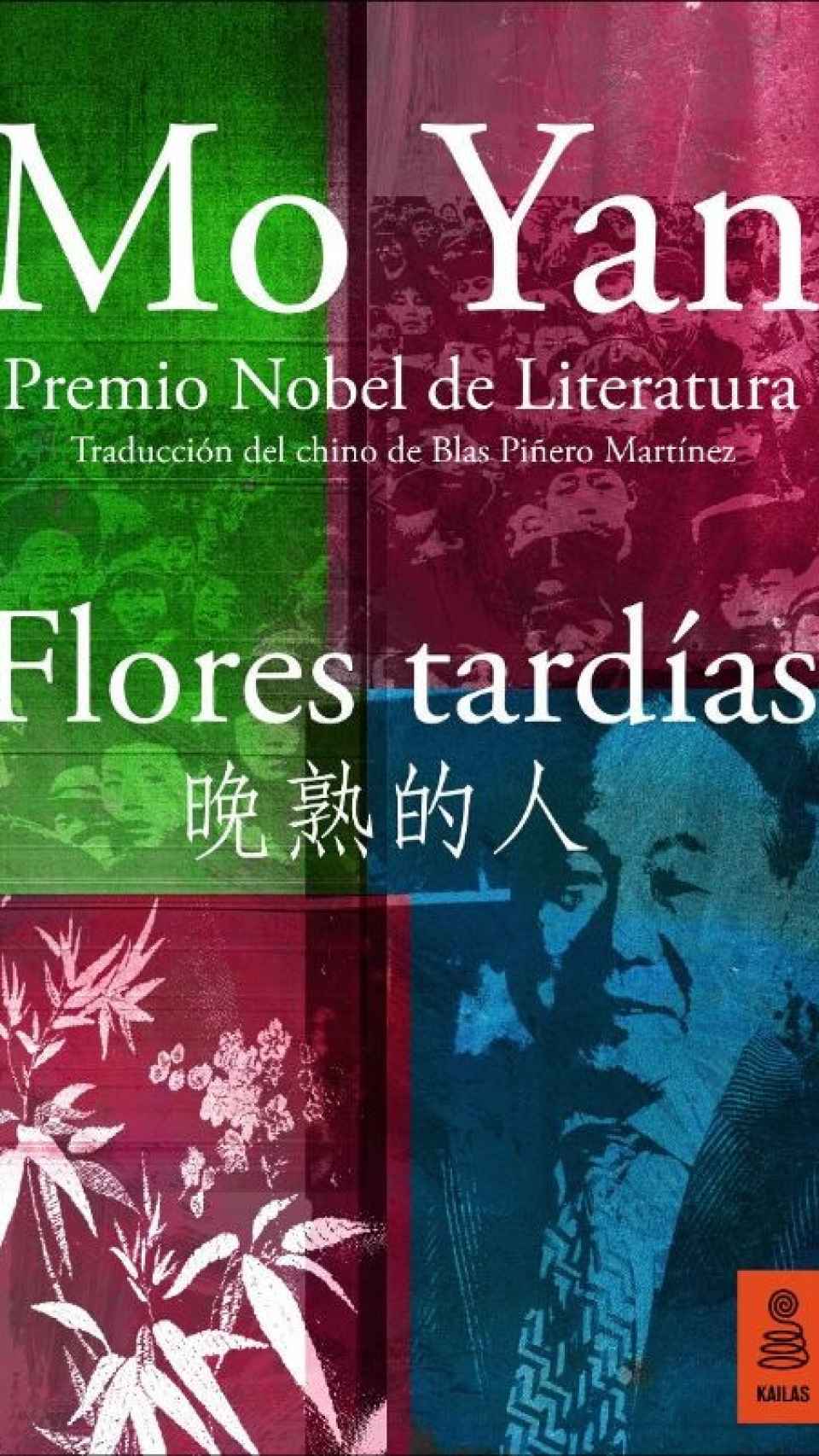
'Flores tardías', el último libro publicado de Mo Yan.
Ese silencio de diez años se funde en una obra épica, Flores Tardías (Kailas), que invade hoy las librerías y que recupera las claves que llevaron al autor a seducir a la Academia sueca en un tiempo en el que un chino, sencillamente, no constituía siquiera una opción. El realismo alucinatorio (como lo denominaron en Estocolmo) en su exponente mayor, pero esta vez con la excepcionalidad de pegarse, más en que en sus otras grandes obras, a una tenue sombra de realidad que desfigura paulatinamente con la precisión de un artesano.
En esta sorprendente novela aparece y desaparece constantemente un personaje al que Mo Yan no esconde, que es él mismo, y del que se ríe sin parar. Por supuesto, se mofa incansablemente de cómo le agasajan, de cómo le veneran durante todos estos últimos años.
El narrador permite observar cómo ese premio sueco transformó para siempre las condiciones de vida de un individuo que hasta entonces podía mirar al mundo sin que este le perturbara, para así manejarlo a su antojo con su aplastante capacidad narrativa. Mo Yan ha convertido a Mo Yan en un gran personaje en una de sus más fascinantes obras.
Como en La vida y la muerte me están desgastando (Kailas, 2009), que quizá represente su cénit literario, y también como en muchas de sus más celebradas obras, en Flores Tardías pincela la corrupción y las profundas contradicciones de la nueva sociedad china, surcando una vez más esa línea imaginaria que ha conseguido trazar y que se halla tan cerca de la crítica impetuosa a su propio país como del amor que siente por él.
Hace unos días, con ocasión de un evento por videoconferencia que organizaron la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái y Casa Asia, tuve ocasión de hablar de nuevo con Mo Yan en privado, poco antes del acto. Me asombró diciéndome que estaba "más joven que en 2008", cuando le invitamos a presentar Las Baladas del Ajo en España.
No parecía bromear, o quizá sí, pero no lo hizo cuando recordó, con esa memoria tan prodigiosa que constituye una de sus herramientas principales, el arroz caldoso que tuvimos ocasión de compartir en Barcelona. El autor siempre ha tenido una fijación especial con la comida, seguramente porque, cuando era un niño, en tiempos de la Revolución Cultural, pasó tanta hambre que iba con sus amigos a las vías del ferrocarril a comer carbón, como escribió en su deliciosa colección de relatos Shifu, harías cualquier cosa por divertirte (Kailas, 2011).
Me pareció que él sí seguía igual. Igual de humilde, igual de sabio, que en aquel lejano año. Recuerdo que, cuando le conocí, abrumado por tener la sensación de estar delante de un verdadero genio, adjetivé en términos gloriosos la novela que entonces estaba leyendo y que aún no habíamos publicado, Rana (Kailas, 2009). Recuerdo también mi sensación sonrojante de haberme excedido, ya que los halagos (entendí después, durante nuestros encuentros en la semana que pasó en nuestro país), a él sólo le suman cero.
No, la competencia y la literatura, desde luego, no tienen sentido juntas, a pesar de que la literatura y el ego a menudo activen una relación intensa y de difícil control. Mo Yan siempre ha reconocido y defendido la influencia de Kafka o Faulkner y otros grandes autores en su obra, y nunca pretendió competir con ellos.
Pero, seguro que sin pretenderlo, se ha situado a su nivel y, probablemente, se haya convertido ya en el más brillante de los escritores vivos.

