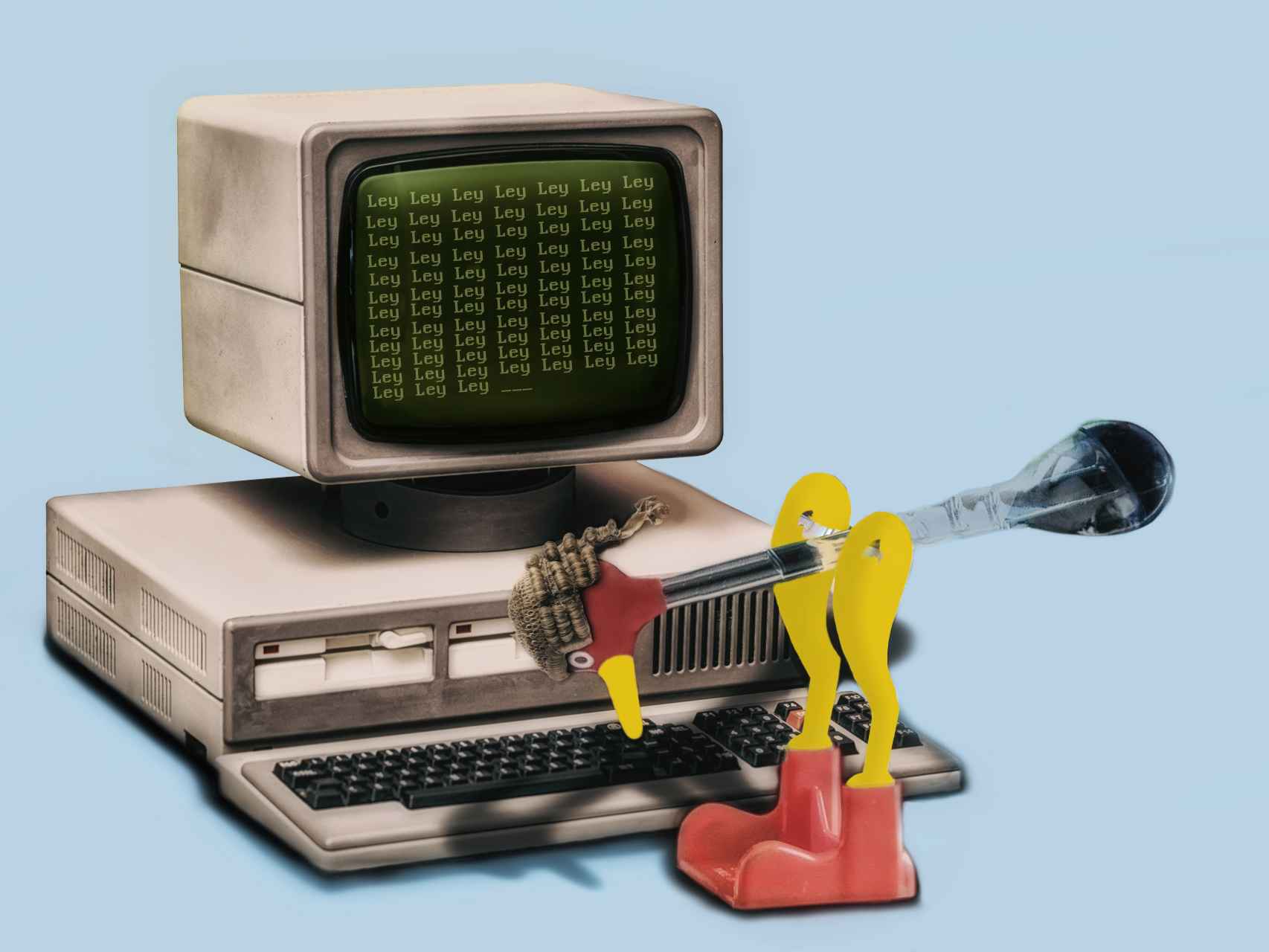Tras dejarse querer un rato el comisario Brunetti contesta a la pregunta sobre si determinado acto va contra la ley: “Estás haciendo algo que la ley, dicho de modo sencillo, no aprueba. Pero tampoco estás infringiéndola”. Se dio cuenta que sonaba absurdo por lo que la réplica de su hija fue un aguijonazo: “¿Es una ley de verdad o una de mentirijillas?”, o sea hay que cumplirla “¿o es una ley a la que nadie hace caso?”.
Las normas de mentirijillas son las caracterizadas más por su correcta estética que por su imperatividad. Lo ejemplifica Donna Leon, en su novela 25ª de la serie, Las aguas de la eterna juventud, de esta forma: “En el caso de la gente a la que arrestan por robo o violencia, los llevan a la quaestura, los acusan del delito correspondiente, avisan a aquellos que fuesen extranjeros que deben abandonar el país antes de un número de días y después los sueltan. Una semana más tarde, los aprehenden por el mismo delito y vuelven al carrusel de siempre, con los mismos caballitos subiendo y bajando a cada vuelta”. En España lo hemos definido durante muchos años como entrar por una puerta y salir por la otra, eso sí después de la correspondiente declaración y vistilla.
La gran consecuencia de la enorme dilación en el tiempo de la constitución del Gobierno, después ya de dos elecciones consecutivas, es la ausencia de nuevas leyes. El legislador lleva de vacaciones va para un año. Su descanso lo es también para la ciudadanía, bombardeada intensamente de leyes y más leyes, muchas de ellas, con franqueza, bien innecesarias, bien inocuas, bien puramente coyunturales y artificiosas.
El silencio del legislador es una bendición, sobre todo por su demostrada eficacia para hacer leyes inútiles
Tras el acelerón legislativo del final de la última legislatura, bueno la penúltima, que terminó en noviembre de 2015, es un respiro que los juristas (y creo que el resto de la ciudadanía también) agradecemos sobremanera. El silencio del legislador es una bendición, sobre todo por su demostrada eficacia para hacer leyes inútiles, volátiles, de papel; leyes aptas para ser colocadas en un barroco e historiado marco de madera nobilísima, para contemplar (eso sí sin admiración), pero perfectamente prescindibles.
Al legislador contemporáneo le ha dado la enfermedad del récord, consistente en la desenfrenada lucha por llenar diaria, semanal, mensual, anualmente, más y más páginas del Boletín Oficial correspondiente (no olvidemos a las insaciables Comunidades Autónomas), y eso sí, con pleno olvido de la gramática, de la sintaxis y hasta de la ortografía. Por supuesto esta sobreabundancia normativa no solamente es innecesaria sino que en su mayor parte es inservible (todo lo más llega a la categoría de pañuelo de papel, de usar y tirar). Son leyes desechables (no reciclables, no confundamos), dictadas al pairo del impulso improvisado, del cumplimiento de un programa o de un plan y en no pocas ocasiones para tapar u ocultar otros problemas, de difícil o imposible solución, o para contentar quejas, reivindicaciones o también conciencias.
Y es que se ha concebido con frecuencia la ley como un sedante para sosegar los ánimos, para tranquilizar a grupos o sectores que confían en su omnímoda capacidad. No son pocos los que todavía piensan (equivocadamente) que la ley tiene un poder mágico, transformador, que el legislador es un poderoso taumaturgo, un moldeador de los comportamientos. Menos lobos, si se me permite la expresión. El legislador debe perder jirones de soberbia y afrontar con rigor, con tiempo y con modestia cualquier obra que pretenda. Y, por supuesto, ha de saber escuchar, y no únicamente a sí mismo. Ha de abrir puertas y ventanas y dejar de vivir encerrado, ensimismado.
Las leyes, en no poca proporción, se han convertido en novelas. Han dejado de ser imperativas. No contienen mandatos
No nos quedan muchas dosis de optimismo, en particular desde que leímos las conclusiones alcanzadas por el maestro García Pelayo en una de sus obras más visionarias, Las transformaciones del Estado contemporáneo, en la que venía a decir que la ley ha dejado de ser la poderosa encarnación de la libertad que fue en otro tiempo, el de las optimistas revoluciones liberales, y se ha convertido en producto o instrumento, en ley-cuadro o ley marco, y añadiríamos en pura conveniencia u oportunidad, al margen de la generalidad, de la continuidad y de la imperatividad que son las condiciones necesarias e irrenunciables que cualquier ley que se precie debe reunir.
Las leyes, en no poca proporción, se han convertido en novelas. Contienen disposiciones programáticas, expresiones de buenos deseos e intenciones, de lo que sería mejor que fuera. Pero han dejado de ser prescriptivas, imperativas. No contienen mandatos, sino oraciones larguísimas con otras (laicas) subordinadas, eso sí sin puntos ni comas. Se han convertido en un canto al sol generador de una latente inseguridad de manera que no llegamos a comprender ni lo que realmente dispone ni qué debemos hacer para cumplirla. Y, además, en cualquier momento puede cambiarse, con lo que no llegamos a saber ciertamente qué debemos y cómo nos vincula en cada momento.
La idea de la permanencia que permite la integración en la conciencia ciudadana, la interiorización y asunción de la ley como propia, es un rasgo del pasado. Claro es que así cada vez resulta más disparatado sostener que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Es de todo punto imposible conocer el derecho que rige un sector concreto ante la superposición de normas parciarias dictadas sobre la misma materia y no solamente por un legislador sino por una pluralidad de ellos, todos competentes. La dificultad de comprensión, y la imposibilidad de conocerlas todas, no es únicamente para cualquier persona sino incluso para los profesionales por más ayuda con la que cuenten de completas bases de datos.
Hay que emprender una nueva codificación que simplifique nuestro magma legislativo en beneficio de todos
Un ilustrísimo catedrático ya fallecido que fue ministro durante algo más de un año en ese período estelar de nuestra historia que fue la Transición, confesó a un grupo de amigos en una comida memorable que hizo el mayor esfuerzo durante su mandato en no llenar de más leyes el BOE, y que evitó caer en la tentación tan frecuente de poner su nombre a una ley nueva, a sabiendas de que eran suficientes con las que contábamos.
Quizás podríamos aplicar la técnica del presupuesto de base cero a este ámbito y para las próximas legislaturas suscribir el compromiso de no poner en marcha más leyes de nuevo cuño y, en cambio, emprender una nueva codificación que simplifique y refunda nuestro magma legislativo, y ello en beneficio de todos pero también en el de garantizar la supremacía de la Ley como expresión de la voluntad común o general, que es el principio identificador del Estado de Derecho.
*** Enrique Arnaldo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.