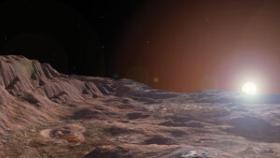Image: ¡Ultreya!
¡Ultreya!
El hermanamiento entre los que hacen el camino porque creen en algo y los que lo realizan porque buscan en qué creer es uno de los acontecimientos que destaca la escritora Marta Rivera de la Cruz, que nos narra sus múltiples experiencias en el Camino Francés.
La guía de viajes más antigua de la que se tiene noticia es el libro V del Códice Calixtino, de cuya existencia supo el país entero gracias a una rocambolesca historia que nadie hubiese creído de haber aparecido en una novela. Bienvenida sea la astracanada del electricista aprovechado si sirvió para que el país entero escuchase hablar de la obra magna con la que en el siglo XII Aymeric Picaud quiso dar información útil a los peregrinos que viajaban a Compostela por el llamado Camino Francés. El libro es una pequeña joya de cincuenta páginas que habla de rutas y albergues, da consejos al caminante (algunos extremados: dice, por ejemplo, que la carne y el pescado en España harán enfermar al extranjero) y ofrece información de utilidad, como un censo de los ríos de aguas potables. Cuenta también historias legendarias, como la de la piedra hendida por la espada de Roldán, y da cuenta de santuarios en los que detenerse y santos a los que rezar. No recuerdo quien me regaló un facsímil de la obra, que leí en los días previos a emprender el camino de Santiago en el verano ardiente de 1993, que fue uno de los más cálidos que se recuerdan en Galicia.El de 1993 fue año Santo, pues el día 25 de julio coincidía en domingo. Fue el primer Xacobeo que se publicitó y promocionó desde las instituciones, y atrajo a Compostela a cientos de peregrinos, casi todos a través del Camino Francés, cuya ruta española, como indica el Códice Calixtino, se inicia en Puente la Reina. Mis amigos y yo comenzamos nuestra ruta en el monte de O Cebreiro, donde las noches son tan puras y tan limpias que la bóveda celeste multiplica hasta el infinito el número de estrellas. Fue allí donde coincidimos por primera vez con otros peregrinos que iríamos encontrándonos en nuestra ruta. Es difícil explicarlo a quien no lo ha vivido, pero el Camino hace surgir entre los viajeros una comunión extraña. Había algo que nos unía a todos: tal vez sabernos herederos de aquellos que muchos siglos antes habían hecho el viaje movidos por quién sabe qué: obligados por un castigo, en busca de un milagro, impulsados por la fe o quizá por la falta de ella.
Como quienes nos antecedieron, nos saludábamos unos a otros durante la ruta, aunque habíamos sustituido la voz ancestral de "Ultreya" -la palabra de aliento que se gritaban los peregrinos para mantener la moral- por expresiones menos cargadas de historia pero igualmente marcadas por un raro sentimiento de generosidad y entrega. Nunca, en toda mi vida, fui testigo de tantas muestras de solidaridad como cuando hice el Camino de Santiago. La gente compartía su agua y su comida con personas que no había visto nunca. Otros detenían la marcha para practicar primeros auxilios a un herido. Cuando una noche mis amigos y yo no encontrábamos albergue, un padre y su hija nos ofrecieron montar nuestro campamento en la cómoda habitación del hotel que ellos habían pagado. En todas partes se ponían en común consejos y trucos aprendidos a base de experiencia.