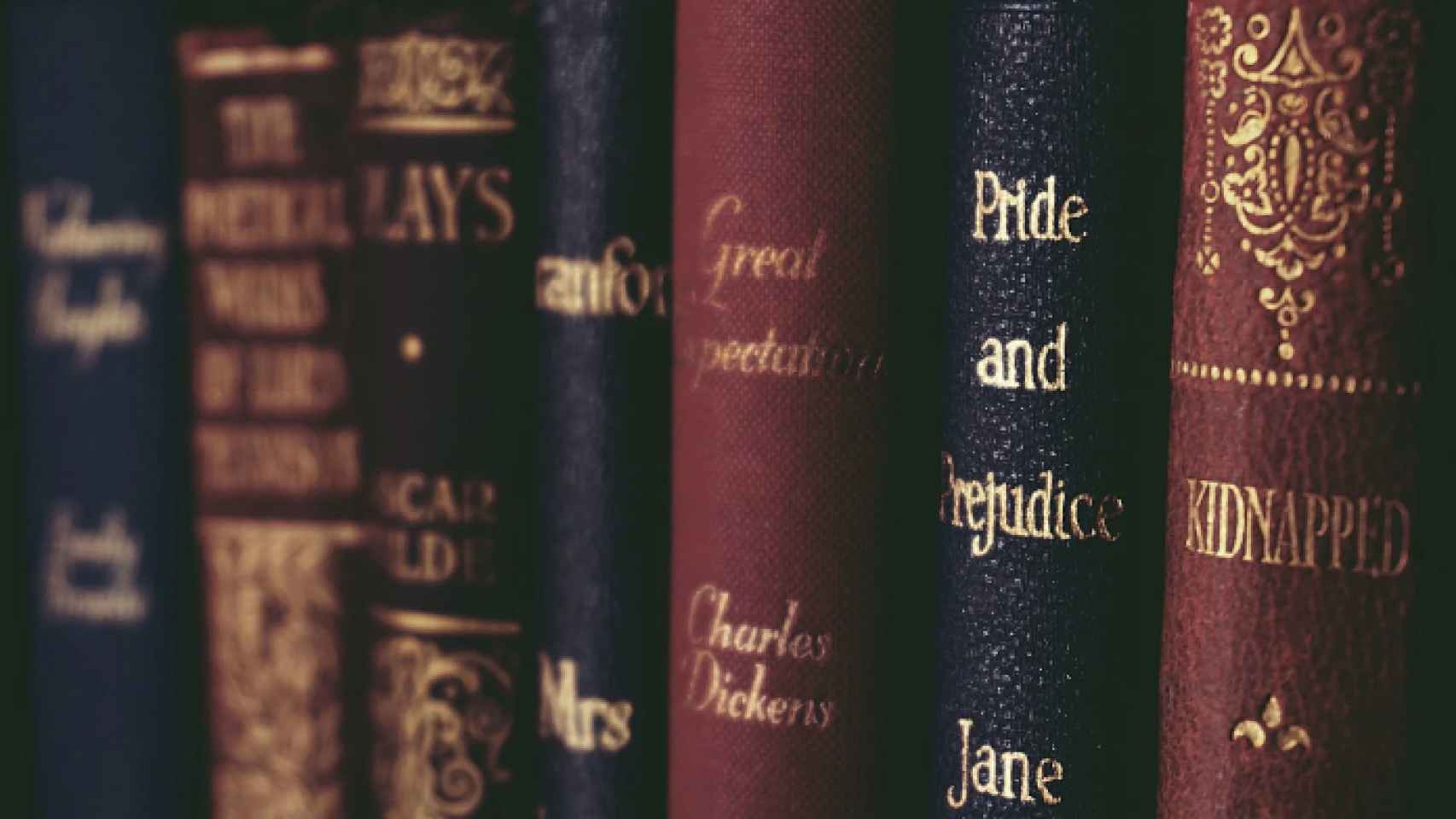Los clásicos literarios desafían a los dioses, pues evidencian que un ser humano puede crear un universo. Por eso muchos pueblos han considerado que los libros deberían arder. En 'Los teólogos', un cuento de Jorge Luis Borges incluido en El Aleph, los hunos entran a caballo en una biblioteca monástica y queman todos sus libros, pues entienden que blasfeman contra su dios, que es una cimitarra de hierro. ¿Cómo acercarnos a unas obras que desprenden el terrorífico resplandor de lo sagrado? ¿Cómo adentrarse en un territorio que los siglos han convertido en un recinto misterioso y a veces hermético? Pienso que el primer paso es leer esas obras que han sobrevivido a la implacable criba del tiempo y no cesan de ser estudiadas, anotadas y comentadas.
Pese al fervor y los honores que se les tributan, lo clásicos son grandes desconocidos. España es el país del Quijote, pero muchos españoles no han leído la novela, disuadidos por su extensión, sus arcaísmos y la sensación un poco humillante de que ya no es posible un juicio adverso. Para vencer esos reparos, recomiendo adoptar una actitud irreverente. Los clásicos no son ídolos que esperan genuflexiones, sino textos que nacieron muchas veces con la intención de entretener a un público poco selecto. Cervantes celebró que el Quijote se leyera en ventas. No me parece una mala idea frecuentar sus capítulos con la misma expectación que concita una buena serie. La solemnidad sobra. Si Cervantes hizo todo lo posible para arrancar carcajadas, ¿por qué escatimarlas ahora? Shakespeare no pretendía que los espectadores de sus tragedias y comedias asistieran a las representaciones con la seriedad de un filósofo escolástico, sino con el espíritu del que se halla dispuesto a dejarse asombrar. La literatura no es solo entretenimiento, pero eso no significa que excluya el entretenimiento, el goce, el placer. Me produce perplejidad que alguien pueda aburrirse con el Quijote o con Romeo y Julieta, el mejor melodrama de todos los tiempos.
El segundo paso para leer a los clásicos debería consistir en hacerlo desde la perspectiva de su época. Si leemos la Ilíada con los valores de nuestras sociedades democráticas, nos parecerá una oda a la barbarie. Los aqueos y los troyanos se matan con ferocidad, despreciando cualquier forma de compasión. Apiadarse del enemigo abatido es un gesto de cobardía. El valor exige atravesarlo con la espada o la lanza. Homero, Virgilio, el Antiguo Testamento, la Canción de Roldán, los libros del ciclo artúrico, Garcilaso de la Vega y Cervantes celebran la guerra y no podemos juzgarles con la óptica de nuestros días. La humanidad necesitó mucho tiempo para repudiar la violencia, lo cual no significa –por desgracia- que haya desaparecido.
Guerra y Paz, de Tolstoi, está más cerca de nuestra mentalidad que la llíada, pero en los dos casos se trata de obras extraordinarias. La violencia de la guerra de Troya no impide que a veces aparezca la piedad. Aquiles devuelve el cadáver de Héctor a Príamo, su padre y rey de Troya. Príamo agradece el gesto, besando las manos que han sido el instrumento de la muerte de su hijo. La escena nos conmueve profundamente, en especial si reparamos en las costumbres de la época, donde era frecuente ejecutar a los vencidos y esclavizar a sus familias. Los clásicos más antiguos exigen un ejercicio de comprensión que solo será posible poniendo en suspenso nuestros valores.
Calificar de machista La fierecilla domada, de Shakespeare, nos impide apreciar sus diálogos chispeantes, la hábil caracterización psicológica, el ritmo vertiginoso de las escenas, los golpes de ingenio. Además, no nos deja advertir que Shakespeare no hace en ningún momento una apología de la violencia contra la mujer. Petruccio nunca responde a las agresiones de Catalina, que se comporta como un basilisco. Simplemente, remeda grotescamente su conducta, mostrándole que actúa de forma injusta e irracional. Su forma de “domar” a una mujer tan insoportable como la Jantipa de Sócrates, que cocinaba de mala gana y le vaciaba el orinal en la cabeza, consiste en utilizar la parodia, una eficaz pedagogía que obliga a la “fierecilla” a mirarse en el espejo. Catalina no soporta la imagen que Petruccio le devuelve de sí misma y decide cambiar.
Anthony Burgess sostenía que “los movimientos de liberación de la mujer debían considerarse, principalmente, como la elevación del mal genio a categoría de virtud resplandeciente”. Frente a ese mal genio, que alardeaba de llamar “cerdos” a los hombres, Burgess elogiaba la pedagogía del amable Petruccio, que lograba transmutar la agresividad de Catalina en cortesía y racionalidad. Hablé de poner en suspenso nuestros valores, pero no sería menos deseable someterlos a un examen crítico que nos permitiera averiguar su fondo último. En nombre de la libertad, se han cometido los peores abusos o, como es en el caso de La fierecilla domada, se ha desfigurado el significado de una obra.
El último paso para leer a los clásicos es reconocer que la literatura es lenguaje, estilo, artificio, una forma de decir las cosas que elude lo fácil e inmediato. O que llega a lo fácil e inmediato después de un largo rodeo. El falso debate entre fondo y forma ignora que la literatura siempre es un fondo modulado por una forma. Separar esos ámbitos es un ejercicio de miopía. ¿Es posible imaginarse la Ilíada bajo otra forma que el hexámetro? ¿Podemos concebir la Comedia de Dante sin los tercetos encadenados que trazan la topografía del más allá? ¿Soportaría Paradiso, de Lezama Lima, una clarificación cartesiana que desmontara sus piruetas neobarrocas?
Para leer a un clásico, hay que educar el oído hasta adquirir esa sensibilidad que nos permite apreciar la sensualidad de las palabras acoplándose como bailarinas de un coro. Eso no significa que la literatura solo sea abundancia y pirotecnia. Quevedo y Góngora pulen su estilo hasta lograr efectos casi mágicos, demostrando que el lenguaje, con unas pocas reglas y fonemas, puede ser la matriz de infinitas variaciones. En cambio, Hemingway desnuda el lenguaje hasta despojarlo de adornos y contorsiones, logrando que la lectura apenas difiera de una mirada filtrada por un cristal de exacerbada transparencia. Flaubert aborda el lenguaje como si fuera una catedral, convirtiendo las frases en contrafuertes y arbotantes que sostienen el edificio. Joyce, en cambio, destruye la sintaxis y conspira contra la lógica para demoler el lenguaje, transformando las ruinas en un paradójico prodigio.
¿Cuál es mejor escritor? Es una pregunta absurda. Ambos son grandes y disímiles literatos. Madame Bovary y Molly Bloom son personajes devorados por la misma inquietud: no pasar por la vida sin experimentar esas pasiones que rompen la rutina, alumbrando instantes de plenitud. Saben que su anhelo esconde la semilla de la autodestrucción, pero no pueden interrumpir su vuelo, como esas polillas fatalmente atraídas por la luz. La literatura es una sinfonía de palabras. Si no se afina el oído, su rumor pasa desapercibido. Para leer a los clásicos, hay que amar las palabras, disfrutar de su sonido y su tacto, dejarse embriagar por ellas y no exigirles la precisión de los números, que no conocen la ambigüedad y el espíritu lúdico. Dicho de otro modo: la literatura es música, una melodía semejante a la de las sirenas que intentan arrastrar a Ulises al abismo. Debemos dejarnos seducir por su canto y no lamentar que nos lleve a regiones remotas y extrañas.
Los clásicos literarios han dilatado el mundo. La buena literatura siempre es poiesis, creación. No me refiero a la mera creación formal, sino al milagro de incorporar al ser cosas nuevas cuya excelencia garantiza su perdurabilidad. Como dice Javier Marías, vivimos en una época que ha liquidado el concepto de posteridad. Sin embargo, en esa posteridad viven los clásicos. Podría decir que nos necesitan, pero creo que es al revés. Somos nosotros los que los necesitamos a ellos. Sin Homero, Dante, Cervantes y Shakespeare, la historia de la humanidad quedaría brutalmente mutilada y terriblemente empobrecida. Un porvenir sin el Quijote, El rey Lear, la Comedia o la Odisea se parecería a uno de esos pueblos abandonados, donde la existencia solo es una mezcla polvo, tedio y miseria. No me gustaría conocerlo.