
Dum Dum Pacheco en un combate contra Perico Fernández
Dum Dum Pacheco, el 'mindfulness' de Carabanchel: puñetazos y libros
Autsaider exhuma las memorias penitenciarias del popular púgil, que dio esquinazo a un destino trágico gracias al boxeo y la escritura
En una redacción donde los libros llegan por oleadas, no es fácil que alguno llame la atención a primera vista. Entre las excepciones, podrían contarse las memorias carcelarias de Dum Dum Pacheco, boxeador madrileño al que un accidente de tráfico privó in extremis de pelear por la corona mundial. El título es ya un directo que hace que te tambalees: Mear sangre. Queda claro al primer impacto que la cosa no va, precisamente, de mindfulness pueril y profiláctico, de ese que ha llenado las oficinas de cojines de colores, como si fueran guarderías. Sino, como dice Mery Cuesta en el epílogo, tomando como referencia al artista Jean Dubuffet, de un producto químicamente puro de art brut. O sea, de una obra nacida en la marginalidad social, sin desbastar ni destilar, ajena a corrientes estéticas codificadas y a cualquier precepto de urbanidad burguesa.
Podría adscribirse también a un tremendismo basado al 100% en hechos reales, como la escena en que con un cigarro encendido y un poco de sal se arranca del brazo un tatuaje de esos de ‘amor de madre’ o la que inspira el título, que se debe al color rojizo que adquirió una vez su orina tras recibir una buena tunda en el cuadrilátero. El relato del veterano boxeador es calle, lisa y llanamente. Barrios duros como Lavapiés, Legazpi, Carabanchel a finales de los 60 y principios de los 70 de paisaje de fondo. O mejor dicho, es cárcel, que es donde se purgan los delitos cometidos en esas calles: Dum Dum, con apenas 16 años, empezó a tironear los bolsos de las señoras y a asaltar farmacias.
Gravísimo error, claro, derivado de las malas compañías y de habitar un contexto propicio a la delincuencia, que le hizo recalar siendo apenas un niño en la cárcel de Carabanchel, ubicada, por cierto, muy cerca de su casa. Durante unos años, no levantó cabeza: al poco de salir, lo detenían de nuevo por ser un pertinaz reincidente. En bucle. Por más que intentaba enmendar su conducta y por más promesas de no volver a meterse en problemas que se hacía a sí mismo cuando estaba en el agujero, al final, como si un sino implacable le persiguiera, terminaba otra vez ‘a la sombra’. El suyo era uno de esos casos que se daban por perdidos. Otro quinqui imberbe de aquella España en transición que acabaría baleado por la policía o cosido a navajazos en el transcurso de una reyerta juvenil. Pero Dum Dum logró sobreponerse a ese destino ya escrito para él. Le salvaron la literatura y el boxeo.
Es muy interesante el valor que adquieren los libros en la cárcel. Son como pecios a los que muchos reclusos se agarran como si fueran verdaderos salvavidas. En realidad, de lo que salvan es del aburrimiento mortal que sufren entre rejas. Sobre todo en las celdas de castigo, donde Dum Dum, muy dado a zanjar a puñetazos su rifirrafes con otros presos y con los funcionarios, solía pasar largas temporadas.
Recordando uno de sus descensos a ese infierno, dice: “Me vi nuevamente contando las baldosas y jugando con bolas de pan. En estas celdas está prohibido fumar y leer. Fumar no me importa, ya que ni fumo ni bebo. Lo único que yo quiero es tener algo para leer, ya que así se pasa mucho más corto el día. Pero era casi imposible tener dentro algo. Continuamente te está cacheando Carrión [otro reo escogido por la autoridad penitenciaria para martirizar a sus compañeros, como aquellos kapos de los campos de concentración nazis] y si te lo encuentra vas apañado. Lo único que tuve fue un catecismo y todos los días me lo leía tres o cuatro veces”. El tedio, queda patente, es el instrumento más eficaz para fomentar la lectura, algo que deberían tener en cuenta los padres que, durante las vacaciones estivales, no pararán de escuchar ese mantra tan extendido entre los niños de hoy: “Me aburro”. Pues coge un libro, chaval.
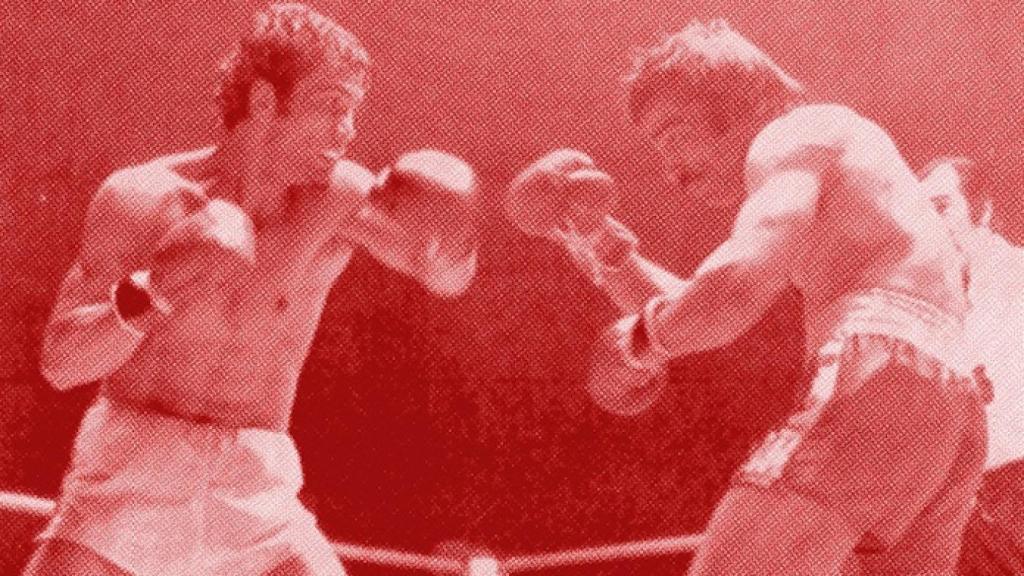
Imagen del famoso combate entre Perico Fernández y Dum Dum Pacheco, en el que la falta de combatividad de ambos hizo que la bolsa de ambos púgiles fuese retenida por la organización. Foto: Cifra
A Dum Dum, el suyo, cuya cubierta de colorismo abigarrado contribuye también a que no pase inadvertido, le sirvió para enmendarse. Leyendo el catecismo y otros libros que circulaban por la trena fue absorbiendo los rudimentos de la escritura. Un párroco redentor de jóvenes descarriados le propuso como ejercicio de introspección plasmar negro sobre blanco su experiencia a fin de que le hiciera recapacitar sobre sus equivocaciones. Advierte el púgil que lo escribió él solo, sin ayuda de nadie. Cabe suponer que la editorial que lo publicó en 1976 por primera vez, Sedmay, barnizó un poco la redacción, básica pero meritoria, que avanza a trompicones, entrelazando su odisea en Carabanchel con los inicios de su carrera como boxeador. La obra, que al parecer tuvo cierto tirón a finales de los 70, terminó descatalogada. El paso de los años la convirtió en un título de culto en el universo underground, una pieza de coleccionista. Hubo copias que se vendieron por unos 300 euros.
Ata Lassalle, el editor de Autsaider, el sello que ahora la rescata del limbo, tuvo conocimiento de ella por un extenso artículo de Grace Morales contenido en un ejemplar de 2005 de la revista Mondo Brutto, aquel jugoso receptáculo de historias sobre bajos fondos, sectas, macarras, satanismo... La intención, cuando fundó su propia editorial, era devolverla a la luz pública pero, para conseguirlo, antes debía localizar a Dum Dum, que tras abandonar el boxeo y su carrera posterior como actor (para Manuel Summers fue una figura fetiche aunque también se dejó ver en alguna españolada psicalíptica de Esteso y Pajares) desapareció del mapa.
En 2018, Lassalle y Autsaider comentaron en Facebook la pena que les daba no poder encontrar a Pacheco para plantearle la posibilidad de reeditar Mear sangre. La red social de Zuckerberg obró el milagro: alguien les puso tras la pista buena del boxeador, que vivía en Canillas (Madrid). Finalmente, dieron con él. Dum Dum, muy honrado por el interés que todavía suscitaba aquel libro catártico, bendijo su iniciativa. Así, Mear sangre está de nuevo en las librerías, con el mismo deseo con el que se publicó en el 76: “Me gustaría que fuese positivo para los chavales que se han torcido o están a punto de hacerlo”. En un país con niveles terroríficos de desempleo juvenil, los más altos de la Unión Europea junto con Grecia, no viene mal su testimonio. “No hay nada en este mundo por lo que merezca la pena ir a la cárcel”.
No es un testimonio ejemplar. Es hijo de su tiempo y, por ende, aflora un personaje muy agresivo y machista. Ambos rasgos son consecuencia lógica de, primero, las palizas que le daba su padre y de la dureza del hábitat en el que debía salir adelante, y, segundo, de la exposición a una cultura social donde la mujer era relegada a la condición de mera fuente de placer y servidumbre del machito ibérico. Es por tanto difícil calibrar hasta qué punto se le puede recriminar a Dum Dum esos dejes repugnantes. También es difícil cuantificar qué grado de responsabilidad tenía por su inclinación a robar. Dum Dum es un predecesor de los quinquis que eclosionaron en las periferias de las macrourbes españolas. Una generación que, espoleada por las ansias de libertad de una incipiente democracia, cayeron en el cepo de la heroína. La adicción hizo de sus integrantes ladrones compulsivos. Sin dinero no había jaco, y sin jaco sobrevenía la pesadilla de la abstinencia.
El cine quinqui (la saga del Pico, Perros callejeros, Deprisa, deprisa…) dejó abierto el debate. A sus hacedores se les acusó de 'estetizar' aquel lumpen de periferia. E incluso de que, para mantener los rodajes a flote, suministraran heroína a los pobres muchachos que condenaron sus vidas por esa sustancia. El Vaquilla, el Torete y otros ‘bandoleros’ urbanos cortados por el mismo patrón subieron a los altares del pueblo llano por vía del séptimo arte (sin olvidar los himnos que les dedicaron grupos como Los Chichos). Aquel halo parecía exculparlos. Sólo eran vistos como víctimas de la pobreza. Como bien apunta Mery Cuesta en su epílogo, la cuestión devino en batalla mediática, con actitudes paternalistas y lacrimógenas (Encarna Sánchez) y otras inquisitivas y partidarias de la mano dura (Luis del Olmo).
Fuera de toda duda está que la atmósfera mísera, el hacinamiento, la falta de formación y la plaga de las drogas armó de navajas y jeringuillas a una generación entera. Es una prueba de cargo concluyente por ejemplo el documental Los jóvenes del barrio, de Lluisa Roca y Albert Estival, rodado a principios de los 80 en Cañellas, enclave de aluvión para andaluces, extremeños y murcianos en las afueras de Barcelona. Otra gema del art brut, que hoy podríamos conectar con la realidad de los llamados menas, abocados a un choque cultural todavía más violento. Cómo no iban a germinar delincuentes en aquellos descampados inhóspitos. Pero también hubo muchachos que lograron romper el cerco de la exclusión y labrarse futuros edificantes. El libre albedrío jugó su papel. Determinar en qué medida es entrar en arenas movedizas. En cualquier caso, Mear sangre, como Los jóvenes del barrio, es, por su crudeza marginal, un documento valioso para informar esta dialéctica sobre la forja del delincuente y su posible (o imposible) redención.

