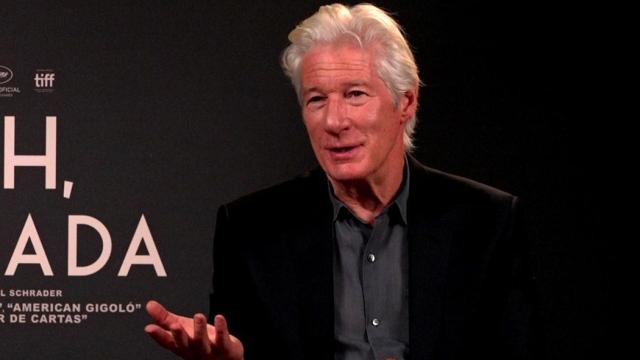Image: Los Coen se van al Village neoyorquino
Los Coen se van al Village neoyorquino
Oscar Isaac en A propósito de Llewyn Davis, de los hermanos Coen
Llega la nueva y esperada entrega de los hermanos Coen: 'A propósito de Llewyn Davis', un relato construido a golpe de intuiciones, de desvíos caprichosos y de digresiones. Su enésima crónica del 'loser' perpetuo.
Un relato construido a golpe de intuiciones, de desvíos caprichosos y digresiones que ocupan el centro de la trama. De nuevo, su razón de ser. "Nunca, ni siquiera para esta película, elaboramos un argumento o pensamos cómo vamos a terminar, cómo va a avanzar la historia -explica Ethan, el mayor de los hermanos-. Simplemente empezamos a escribir por la primera escena y vemos adónde nos lleva". Como un canto rodado. O, mejor, como el matojo rodante (tumbleweed, le dicen en inglés) por el desierto que preludia El gran Lebowski (1998), la precisa metáfora no solo del devenir de su peculiar protagonista (un cuerpo en albornoz bajo una nube de cannabis), también del propio proceso de creación del relato. La respuesta soplando en el viento.
Lo que desde dentro y sus alrededores nos termina contando el último filme de los Coen -y enésima crónica del loser perpetuo, del hombre que no estuvo allí-, vendría a ser la cara B del éxito que conoció el autor de Blowin' in the Wind, esa historia oscura y olvidada, la que quedó fuera de la foto. Del mismo modo que la inercia dicta el proceloso camino del distinguido Nota, el indolente cantante folk Llewyn Davis, un extraordinario Oscar Isaac, avanza (o da vueltas) vagabundeando por calles y vagones de metro, dejándose caer en los sofás de amigos y tratando de conseguir un bolo, una oportunidad. En apariencia solo tiene un propósito en mente: la búsqueda de la autenticidad. A expensas de su bienestar, de quienes le rodean, a expensas de sí mismo. Este era de hecho el gran mantra entre los autores folk del período -ya saben, esa alquimia buscada por miles y encontrada por Zimmerman-, de manera que la estructura de la película se va desflorando como lo hace un tema folk, dejándose llevar por la repetición y la digresión, con un primer verso sobre el que se redunda pero que en cada mención adquiere un nuevo significado. Un canto rodado. Perdón, un tumbleweed.
Su estructura es su música, su humor. La voz y la tensión malhumorada de una criatura folkie, inspirada en el cantante Dave Van Ronk (autor de las memorias The Mayor of MacDougal Street que sembraron la semilla del filme), en viaje circular en busca de un gato amarillo. De nuevo, el concepto de tránsito sin destino, el sentido de la aventura cotidiana que con tanto aplomo surreal han retratado los hermanos cineastas, apelando a la risa desde el absurdo de la naturaleza humana. Quizá los Coen quisieron recuperar el frío encantamiento de Barton Fink, pero en su condición de "musical", A propósito de Llewyn Davis pertenece al mismo árbol genealógico de O Brother!
"Ambos tenemos desde hace mucho tiempo un enorme interés por la música folk americana -explica Joel-. Sentimos que el revival del folk en los años cincuenta fue en parte un revival de las formas musicales que siempre hemos amado. Queríamos hacer otra película propulsada por la música, y en este sentido, ambos filmes son similares". En su música, producida por el gran T Bone Burnett, anida efectivamente el polvo de la carretera y los acordes de la Depresión de O Brother!, pero una diferencia parece fundamental. Mientras que en el filme protagonizado por George Clooney la música se utilizaba de un modo convencional, con pequeños fragmentos ilustrando el relato homérico de unos fugitivos en su imposible regreso al hogar, el vagar hacia ninguna parte de Llewyn Davis obedece a otra suerte de rigor. "Queríamos que las canciones sonaran en directo y se escucharan en su integridad -sostiene Ethan-. De hecho, así empieza la película. Vemos a Llewyn interpretando un tema durante tres minutos. Nos gustaba esa idea. No sabes dónde estás en términos de puesta en escena, todavía no hay una historia que contar. Solo estás viendo una interpretación".
La mayoría del humor de la película procede de hecho de las interpretaciones musicales, pero como el resto de la función, esa música no recibe un tratamiento reverencial por parte de los Coen, sino más bien forma parte de un tributo semiparódico, entre el encanto, el cariño y el patetismo, con emulaciones caricaturescas de Peter, Paul and Mary, de Pete Seeger o de los Clancy Brothers. Aunque la erudición y la pasión musical de los Coen fluya como un río por todo el filme -las referencias son vastísimas, con emulaciones del productor Albert Grossman, el compositor Doc Pomus, incluso del propio Dylan, retratado como una sombra o un espectro desenfocado-, en verdad estamos frente a una comedia musical perfectamente disfrutable por todo espectador. Con la precisión del gesto, el timming de las escenas y la perfecta medida de las palabras por las que acostumbran a deslizarse los guiones de los autores de Fargo.
Los hermanos de Minnesota se las apañan una vez más para convertir personajes que no son ni reales ni ficticios en criaturas coenianas, que podrían pulular por cualquiera de sus filmes más diletantes y dados a la divagación. Es esta una película que abre sus puertas para que vagabundeemos por sus espacios y tratemos de intimar con sus criaturas. El entorno donde se inscribe la singladura urbana de Llewyn, azotado por los vientos de cambio, respira la cadencia de un tiempo en suspenso, como una mecha encendida, cuando la historia que no conocemos se escribía en callejones oscuros donde un bluesman golpeaba a un poeta folk. Así comienza y termina la peripecia, en sentido circular, de esta crónica alegre y desesperanzada.