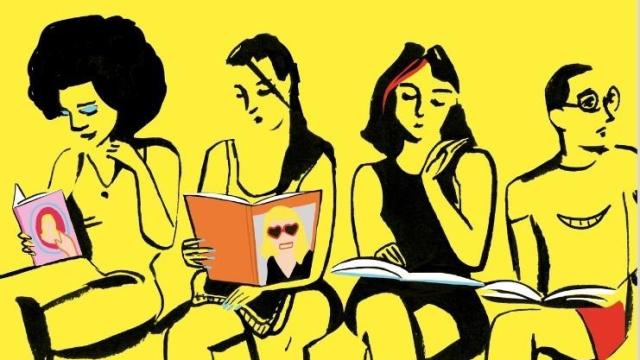Donde siempre es octubre
Espido Freire
7 marzo, 1999 01:00Oilea no figura en los mapas. Es esa ciudad mágica y cierta en la que refugiarse cuando arrecia la tristeza. Un territorio imaginario poblado de personajes teñidos de emoción y dolor. Como Eleanor Prime, que cada día imagina su vida para luego destrozar sus sueños. También ella está en Oilea, la ciudad "Donde siempre es octubre", la segunda novela de Espido Freire, que publica Seix Barral.
E leanor Prime tenía un traje azul marino y un abrigo rojo. Cada mañana preparaba un bocadillo de atún y salía para su escuela, la escuela de Rotas, donde los niños la rodeaban y, si se descuidaba, se lo robaban. Por la noche lloraba al pensar en Sorella Swam, y se dormía maldiciendo a Dios.Sus conversaciones con Dios estaban cargadas de inculpaciones. Hacía años que no pisaba la iglesia, pero, cuando sus padres vivían y ella iba a visitarles, o llevaban a los niños de excursión, el primer lugar al que acudía era el cementerio. Allí no rezaba, sino que recorría las tumbas una a una como si fueran una colección de cuadros expuestos. Volvía la cara cuando encontraba alguna vieja pedigöeña y le aterrorizaba pensar que en eso se convertiría ella cuando el tiempo le blanquease el pelo.
Si pudiera hubiese cuadriculado su cabeza, porque había cosas que jamás entrarían en ella: por qué moría la gente sin una lápida con su nombre, por qué siempre tenía hambre, y no podía sentir piedad por otra cosa que no fuera ella misma. La gente pasaba y la miraba sin ver, como el marinero al mar.
La única razón por la que Eleanor se decía que vivía era por Worsen Castile. Aseguraba para sí con gesto serio que de no ser por él, haría tiempo que la hubiesen encontrado en el río con el vientre abierto. Eleanor había recibido una educación superior a la que se acostumbraba entre los del sur de la calle de los Cerezos; había leído mucho, y mostraba un interés acusado por los finales trágicos y las decisiones heroicas. Por eso le dolía tanto su vida monótona de profesora pobre.
Se levantaba a las seis, organizaba su vida y le quedaban siempre ocho o diez minutos para llorar la esterilidad de su esfuerzos. Eleanor no vivía, imaginaba su vida, y luego destrozaba sus sueños concienzudamente, pero estaba tan acostumbrada a ello que así era siempre, como había sido. Todas las noches se metía en cama con la imagen de Worsen ante sus ojos, tras haber escrito una página de su diario color crema. Y luego, maldiciendo a Dios, se dormía.
Eleanor, como cabría esperar, había estudiado violín cuando era niña, pero había tenido que abandonarlo cuando le obligaron a comprar uno mejor que el que tenía. De todas formas era bastante mediocre. Ahora compraba ropa de cama, y piezas de cristal tallado, con la intención de usarlas un día, cuando se casase. Siempre quedaba una esperanza, pensaba, mientras espiaba a Sorella y Worsen cuando paseaban por el parque. Guardaba las sábanas bajo la cama, y la cristalería en un cajón que ordenaba cada semana.
W orsen era grácil y delgado como un retrato antiguo. Sonreía con dificultad y le sostenía un aire de tristeza. Sorella, en cambio, tenía buen tono y reía mucho. Hacían buena pareja cuando se cogían de la mano. Eleanor mantenía el rostro alegre cuando les veía y maquinaba planes sobre lo que haría si fuese Sorella. Se había convertido en una segunda naturaleza, y de haberse presentado la ocasión la hubiese raptado, suplantado, pero Sorella andaba con mucho cuidado y Eleanor nunca se decidió a comprar éter.
Worsen Castile vivía en la calle de las Magnolias. Sorella, un poco más atrás, en una casa con jardín y dos mimosas. Cuando Sorella visitaba a su abuela y le llevaba, como en los cuentos, una cestita con dulces y fruta que compraba en la pastelería, Eleanor la evitaba como podía y la bebía con los ojos, desde los zapatitos de charol al peinado impecable. Era la fatalidad, no cabía duda.
Si las estrellas aparecían en la noche, el primer deseo que Eleanor formulaba era siempre ser Sorella Swam. Odiaba a Sorella como podía odiar que lloviese, o que se le agriase al leche. Sorella era tan responsable de sus desgracias como el mismo Dios, aunque sabía que Sorella pasaba sin ver, que su propio desdén por la vida era tan irracional como su pasión por Castile, por los violines o por los dulces de té. Ocultaba sus penas como su cuerpo bajo el viejo abrigo rojo.
Sorella significaba acostarse sin pensar en el trabajo del siguiente día, elegir un vestido sin mirar el precio, acariciar el pelo de Worsen hasta que el corazón le estallase como un trueno. Ella misma reconocía que podrían haber sido buenas amigas si no existiera la calle de los Cerezos y la vida fuera justa y la hubiera hecho nacer en el lugar adecuado; pero no era así, y Eleanor salía para la escuela todos los días con el mismo traje azul y el bocadillo de atún en el bolsito.
Frente a la pastelería donde compraba cada día una libra de dulces de té, la tienda de Brabante ostentaba orgullosa su escaparate. De allí salía cada mes Sorella Swam con un vestido envuelto en papel dorado y negro. Eleanor se acercaba hasta el cristal y suspiraba. El dinero jamás le llegaba. Recordaba con resentimiento la ropa de Sorella mientras, por la noche, comía sus dulces de té. Y al salir de la escuela se encontraba con ella, que venía con una sonrisa de visitar a su abuela antes de acercarse hasta el parque para su cita con Worsen.
Con su bolsito apretado contra el pecho y el paso rápido Eleanor parecía una vieja sin haber cumplido los veinticinco. En su casa apartaba la cortina y miraba con rabia a los niños que jugaban en el parque, ante los que por las mañanas se plantaba con la bata blanca y les ordenaba una serie de ejercicios que no acababan de hacer. Eleanor dedicaba los lunes por la tarde a limpiar y sacar brillo a sus copas de cristal. Las almacenaba, cuidadosamente alineadas, en el cajón que había sido de pescado. Lo guardaba encima de su armario y siempre pensaba que tendría que cambiarlo, porque cualquier lunes le caería encima, pero el caso era que no cabía debajo de la cama, y las sábanas ya sobresalían del armario abarrotado.
Por su parte, Castile ni siquiera la miraba cuando ella esperaba en el parque junto a la fuente, sentada en un banco con la pintura verde desconchada, cuando él regresaba de acompañar a Sorella hasta su casa. Pasaba ante el banco sin saludarla y ella volvía desecha en llanto. Comenzaba una nueva caja de dulces de té, y luego lloraba aún más fuerte frente al espejo.
Los sábados por la tarde salía con un abrigo rojo a pasear por las calles y cogía un tranvía a las cinco. Escogía el primero que veía y cuando bajaba se dirigía al cementerio de la zona. Nunca llevaba flores. Volvía con una sonrisa y a paso veloz para comprar una libra de pastas de té antes de que la panadería cerrase.
El esnobismo de visitar cementerios se había iniciado una noche en que se despertó llorando por una mujer joven que había visto en sueños, en una tumba rodeada de mariposas y árboles rotos. Cumplía su deuda en cada lugar que visitaba y la pesadilla no volvió.
Como todos los lunes Eleanor arrastró una banqueta hasta su cama y se subió para alcanzar el cajón de cristal. Algo le sobresaltó y el cajón se le escapó de entre las manos, quemándoselas, y se estrelló contra el suelo. Había sido un chillido. Eleanor vio con angustia cómo el cajón estaba lleno de fragmentos de cristal. Su mano izquierda tenía un corte pardusco. Apartó la cortina de la ventana y encontró a Worsen y a Sorella discutiendo agriamente bajo las luces. Le sorprendió verlos allí, en el sur.
Ella gritaba como un gato y con rabia desbordante le abofeteó. La mejilla de Worsen enrojeció. Intentó tomarla de la mano pero la respuesta fue una bofetada aún más fuerte. El muchacho sangraba por la nariz cuando Sorella se fue, y Eleanor sintió deseos de dejar su cuarto y acariciar aquella boca grácil y antigua.
Worsen levantó la vista hasta su ventana y la contempló un instante, hasta que ella dejó caer de nuevo la cortina y se fue a la cama para soñar toda la noche con unos ojos oscuros.
Cuando se levantó sentía fiebre. Preparó su desayuno de forma automática y arrojó las pastas de té a la basura. Sacó del armario el traje negro que estrenó en la boda de su hermana y se pintó los labios. Luego marchó a la escuela.
El colegio respiraba tan gris y callado como siempre. Sus clases fueron idénticas, en un tono de voz impasible. El día se le escapó muy pronto. Volvió a casa por el camino de siempre, a través del parque, y con los dientes tan apretados que sentía sangrar los labios. Entonces vio a Worsen sentado en un banco despintado al lado de la fuente. Se puso en pie y la saludó.
Era octubre, y la tarde tenía alguna estrella sucia prendida. Worsen le acompañó hasta el portal, a distancia; hilvanó unas palabras sin mucha coherencia y acabó pidiéndole ayuda para redactar un informe. Como ella era profesora...ya se imaginaría...
No habían sido figuraciones suyas. Eleanor sacó los exámenes que debía corregir. Sobre ellos descansaba un dibujo espantoso de un payaso a colores chillones que decía en un extremo "Para la señorita Prime con cariño de Oban Bethan". Ella lo miró un momento. Luego formó una bola con él y lo arrojó a la papelera.
Eleanor no soñó nada esa noche; inventó una excusa y mandó recado a la escuela. No iría esa mañana. Luego salió a la calle y recorrió de arriba abajo su calle fea y oscura. Crecían unos árboles polvorientos con las raíces incrustadas en la acera. Sin darse cuenta, paró ante la tienda de Brabante y compró un hermoso traje verde. Se encaminó a su casa con la frente alta, se probó su nuevo traje a las dos y cerró la puerta. Luego, cuidadosamente, como si pudiera romperse, cruzó la calle de los Cerezos y dobló las dos esquinas que le separaban de Worsen Castile.
Frente a la puerta, Eleanor vaciló. Llamó y él le recibió con una bata negra y su mejor sonrisa. La llevó hasta la mesa redonda, cubierta por un tapete verde, y le mostró los papeles. Eleanor se incorporó para alcanzarlos, pero al inclinarse se retorció el tobillo y cayó. Worsen la sostuvo, la ayudó a levantarse y la besó en los labios. Ella se apartó bruscamente, casi con asco. Se sentó frente a él, y en dos horas no quiso levantar la vista. Cuando terminó sus explicaciones, Worsen le invitó a un té caliente y aguado. Ella se puso su chaqueta verde y salió despacio, con la cabeza muy alta, sin llorar.
Caminó por las calles hasta que al final se sentó en un banco despintado. Contempló un momento una hoja del suelo y sonrió. Luego se levantó y se fue. Si se daba prisa aún podía llegar al tranvía de las cinco y visitar un cementerio.