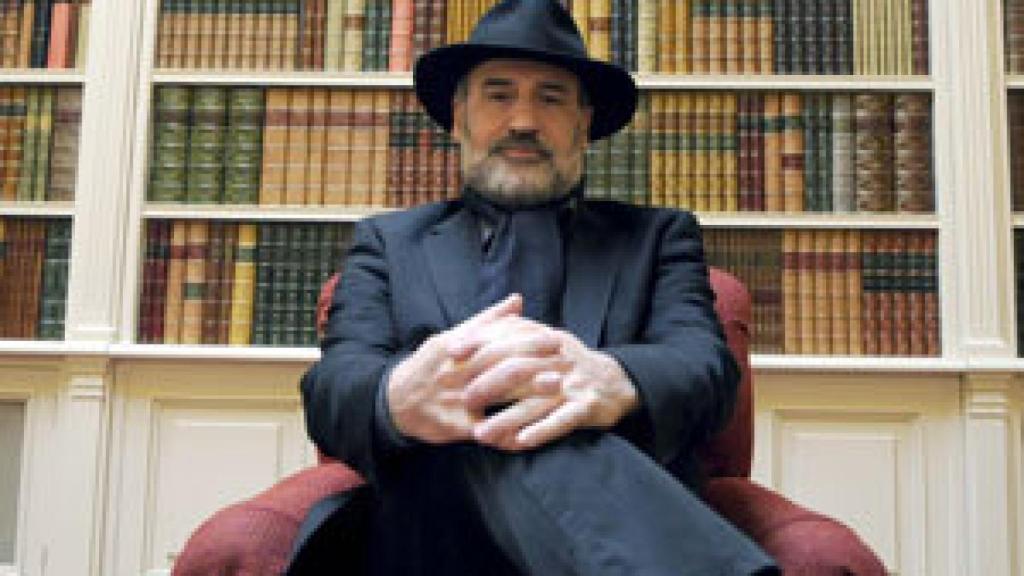
Image: Viaje con Clara por Alemania
Viaje con Clara por Alemania
Fernando Aramburu
26 febrero, 2010 01:00Fernando Aramburu. Foto: Kiko Huesca
De este modo, junto a la crónica de Clara -que nunca llegaremos a conocer, salvo por algunos párrafos que el propio marido cita y traduce, intercalando algunas observaciones-, va naciendo y desarrollándose esta especie de crónica paralela y subalterna que el narrador hilvana página tras página -la obra que el lector tiene ante él- y que, con giro cervantino, es a menudo centro de sus reflexiones y acaba convirtiéndose en una novela para cuya publicación recibe una sustanciosa oferta. Así, este viaje resulta ser una fórmula dislocada del genérico libro de viajes convencional -sería más bien el relato itinerante de cómo se prepara un libro de viajes-, y, además, lo que al narrador interesa primordialmente no son los monumentos arquitectónicos, los recuerdos históricos o las manifestaciones artísticas, sino la estampa de su mujer con su cuaderno de notas, sucesos nimios, tipos pintorescos -esbozados a veces con brevedad e intensidad barojianas-, penalidades fisiológicas, disputas conyugales, comidas, percances anecdóticos. Aunque se citan en varias ocasiones los Cuadros de viaje de Heine -en alguno de los cuales se habla de lugares recorridos aquí-, este viajero informal y divertido, dotado de un agudo sentido del humor, recuerda más bien el modelo del clásico Viaje sentimental de Sterne. En beneficio de Aramburu, sin embargo, hay que proclamar que la variedad de los detalles y observaciones que se acumulan aquí proporciona a su Viaje una complejidad y una riqueza mayores que las ofrecidas por sus posibles precedentes.
El narrador no es sólo socarrón y sarcástico porque su mujer lo acuse reiteradamente de ello, sino porque se refleja en su comportamiento y en su mirada sobre las cosas, que en Aramburu conserva un punto del candor infantil idóneo para contemplar sin prejuicios, valoraciones aprendidas o ideas previas. Hay pasajes memorables y a menudo hilarantes: el desalojo nocturno de enseres en casa de la tía Hildegard, el arreglo de la cañería, la degustación de ocho bombones en el cementerio de Worpswede, la expedición nocturna a la Herbertstrasse de Hamburgo, la cena en casa de Irmgard y otras peripecias acreditan la presencia de un extraordinario narrador, capaz de anotar minuciosamente el cúmulo de discusiones matrimoniales que parecen distanciar a la pareja para luego, en unas pocas líneas magistrales (p. 335), condensar el sentimiento amoroso indestructible que mantiene su ilusionada convivencia. En ese dominio del matiz, del detalle significativo, del paso de unos registros estilísticos a otros, nadie supera al escritor donostiarra entre sus coetáneos peninsulares. Los nexos y giros de estirpe clásica -hoy barridos por el lenguaje plano y televisivo que ha contagiado a muchos autores- brotan aquí con naturalidad, recordando que son instrumentos vivos que pro- porcionan variedad y colorido a la frase ("poner por obra", "darse a partido", "obra de" [por ‘aproximadamente'], etc.) o la enlazan con sus modelos idiomáticos perdurables: "Los síntomas se le presentaban por la mañana, de donde vine a sospechar que…" (p. 57). Nada de esto excluye la vivacidad de creaciones inesperadas: "Los ingleses estaban, valga la redundancia, borrachos" (p. 148); "los escritores no son más que las cáscaras desechables de sus obras" (p. 223); "una huella digital del que me mira cuando me miro en el espejo" (p. 233), etc. Estupenda novela de un magnífico escritor.





