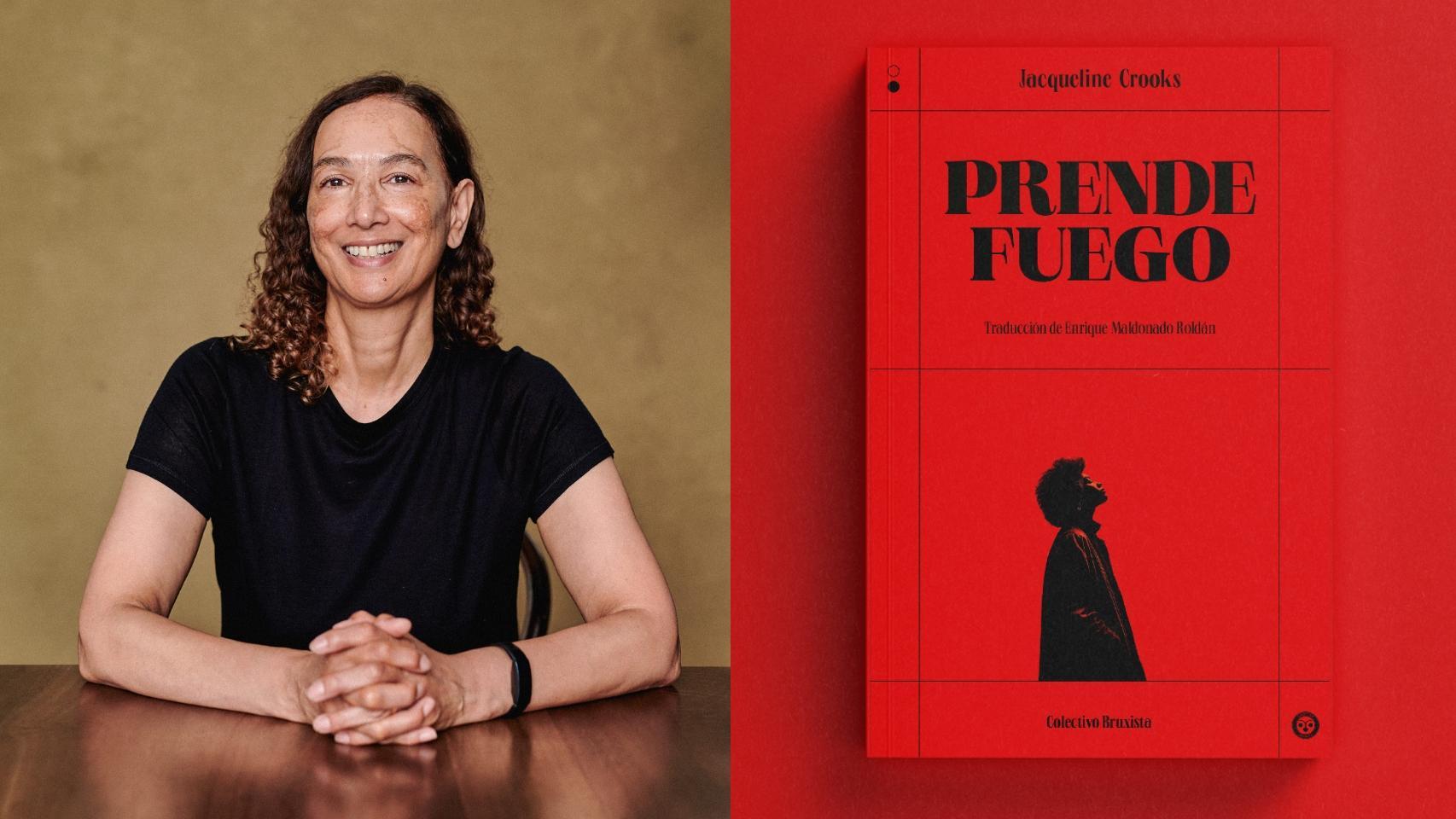Image: Ofrenda a la tormenta
Dolores Redondo. Foto: Araba Press
Como una Anne Holt que hubiese escapado de la fría y (casi siempre) nevada Oslo y se hubiese instalado en el encantador aunque lluvioso Baztán, Dolores Redondo (San Sebastián, 1969) pone fin a su comprensiblemente exitosa trilogía, su primera trilogía noir, atando todos los cabos sueltos y exponiendo (a las claras, vía nota de la propia autora en el par de últimas páginas) el porqué de todo esto, es decir, el lugar (o el hecho) del que partió su historia. Un hecho real que fue noticia, la clase de noticia que pasa inadvertida y cuya protagonista era una niña, apenas un bebé. Como advierte la propia Redondo, "lejos de mí está pretender que lo que plantea la novela constituya una hipótesis de lo que ocurrió". Más bien, intenta trazar un retrato del Mal, con mayúsculas. El Mal que a veces se disfraza de viejo demonio infantil pero que, como los monstruos de Scooby-Doo, no es más que un pérfido humano enmascarado.En esta ocasión, el viejo demonio infantil tiene nombre propio: Inguma. Inguma es, en palabras de la bisabuela de una de las víctimas de la historia, "un demonio de la noche, una criatura que se cuela en las habitaciones de los durmientes, se sienta sobre su pecho y los asfixia robándoles el aliento". Un ser que exige sacrificios. Como los exigen las brujas que comen niños. ¿Para qué? Para, supuestamente, seguir existiendo. Para no perder su poder.
Así, la escena con la que se abre este tercer y último y, en muchos sentidos, perturbador volumen, merecería el Oscar literario a la Escena Más Cruelmente Angustiosa del noir patrio del año que acabamos de abandonar. Porque tiene como protagonista a un padre desalmado, a un osito polar de peluche y a su inocente propietaria de tan sólo cuatro meses. Hace frío fuera y, dentro, Inguma se ha adueñado de la situación. O no. Quién sabe. El caso es que, a esa primera impactante escena, le sigue una carrera de obstáculos comandada por la inspectora Salazar, decidida a acabar de una vez por todas con el misterio que rodea a la desaparición de su madre y, por supuesto, a su propio pasado, ligado a ese Mal que sigue disfrazándose de algo que simplemente puede pasar, un puñado de lamentables accidentes (conocidos como muerte súbita del lactante), y, cómo no, a Inguma y a un misterioso e inexplicable rito (que hubiese encantado a los protagonistas de Rosemary's Baby, de Ira Levin).
Es ese misterio, casi de cuento de hadas macabro, y la vida de la protagonista, tan parecida, en el fondo, a la vida de cualquiera que ame su trabajo y trate de conciliar con él la vida familiar, lo que ha hecho de la Trilogía del Baztán un éxito. La trama está bien urdida, aunque por momentos se eche de menos algo más de carisma en los personajes (y eso incluye a la propia Amaia, tan entregada a la causa que a menudo no es más que un vehículo para la acción), y, aunque mantenga un pie en un pasado (de rimas y leyendas) construye un excelente retrato del presente (sobre todo de las relaciones familiares en el presente) a través de una detective que (por una vez), aunque motivos no le falten, no es un lobo solitario atormentado porque, y su tragedia es aún mayor en ese sentido, no tiene tiempo para pensar en sí misma.
A todo ello se suma Baztán y su lluvioso paisaje. Ideal para el crimen, para el misterio macabro. Al menos, desde que David Fincher (Seven) trazara un nuevo mapa sentimental (y ambiental) del género. Un mapa que incluía lluvia y cafés en vasos de plástico como los que aborrece Amaia. Se diría que Redondo ha dado con la fórmula mágica. Ahora sólo le falta perfeccionarla.