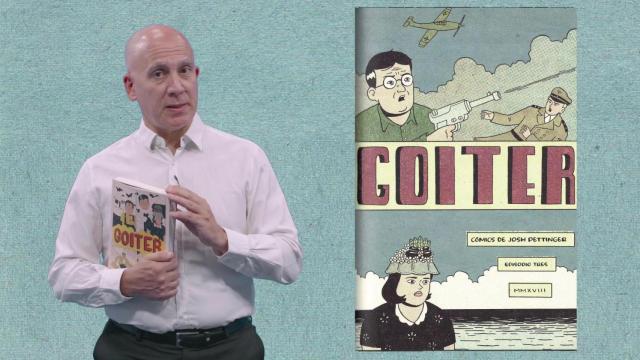Image: Cuando éramos ángeles
Cuando éramos ángeles
Beatriz Rodríguez
29 enero, 2016 01:00Beatriz Rodríguez. Foto: Elena Blanco
No pasó desapercibida la editora Beatriz Rodríguez (Sevilla, 1980) cuando en 2014 se estrenó como narradora con La vida real de Esperanza Silva. Sorprendió entonces su personal narrativa, la imaginativa concepción de la trama y la manera de estructurarla. Ya apuntaba maneras, y despertó expectativas que ahora buscan confirmación en su segundo título, Cuando éramos ángeles, la excusa perfecta para regalarse una historia que sabe dar respuesta a muy diferentes expectativas. Porque bajo la apariencia de una novela de intriga forjada entre las acciones y los silencios de un coro de personajes impecablemente planeado, de lo que trata es del recorrido emocional inaugurado con las experiencias que se estrenan en la adolescencia (amigos, sexo, deseo, complicidad), y van tejiendo un trazado secreto que tergiversa significados originales, derivando en culpas, odios, venganza.El argumento arranca con el descubrimiento del cadáver de un hombre del pueblo, Fran Borrego, uno de los que fueron "cachorros" en los 90, junto a otros jóvenes que quemaron los veranos de su adolescencia en Fuentegrande, territorio ficticio ubicado en un valle, sobre el que gravita el peso del aislamiento, y la herencia de costumbres y miedos atávicos. A raíz de ese suceso, la policía inicia sus pesquisas. Aunque que no hay pistas sobre el crimen, a nadie parece sorprender su muerte, pero todos callan. De un lado los hombres, los dueños de las tierras, y los otros, cómplices todos de los secretos forjados en la adolescencia. De otro las mujeres (Rosario, Eugenia, María...), unidas por una misteriosa complicidad. Y ajena al pueblo está Clara Ibáñez. Llegó allí con su marido para dirigir el periódico local, aunque su vida dio un vuelco y vive instalada en un dolor que no acaba de afrontar. Prepara un reportaje sobre el suceso, indaga y persigue el sentido de todo aquello que parece capturado en un tiempo impreciso, lleno de secretos. Su papel será decisivo, porque, aunque todas las voces importan, las mujeres aparecen tan sutiles que no es posible eludir que ahí está uno de los fuertes de la novela.
El otro es la composición, fragmentada, narrada en veinte secuencia discontinuas, el pasado sugerido con enunciados descriptivos, el presente con nombres de comidas propias del verano en el sur. Y ambos con el aderezo de una imaginación que convierte lo nimio en significativo, y el conjunto en un relato inquietante y complaciente. Son avisos de que no hay que perder de vista a esta autora.