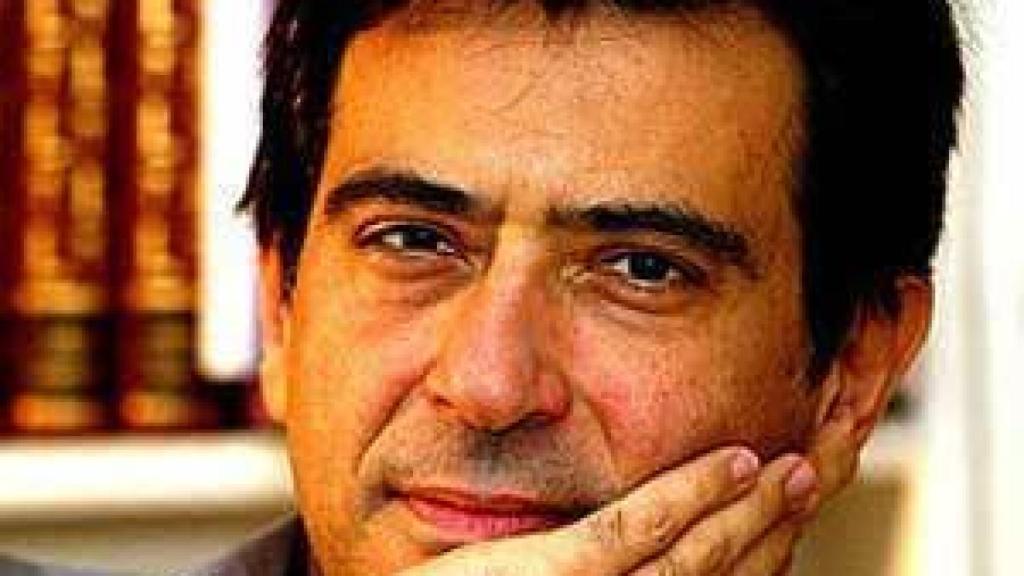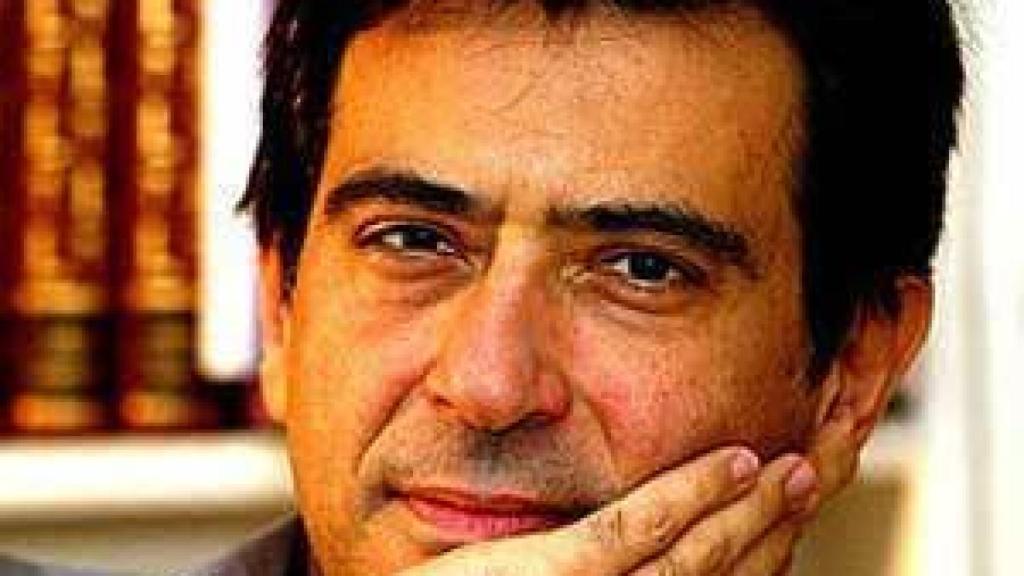Arcadi Espada
Escucho en un taxi, de mañana, a una vieja gloria de la radio, casi retirada. Aún escribe, columnas, que lee con pronunciación algo vacilante, pero con un tono grave y campanudo. El asunto que hoy trata es un asunto serio, que exige postura, pasos al frente, decisión. Nuestro hombre clava cada palabra a martillazos, aunque se recrea un poco en el eco. La cuestión no es lo que dice, sino el convencimiento que exuda. Nuestro hombre no es idiota, y no cree que sus palabras vayan a cambiar el mundo; pero es evidente que cree que la mañana sí cambiará después de pronunciarlas. Cada frase soporta una pesada ordenación del mundo. Cada silencio un himno. Lo escucho con atención creciente y casi con ternura. Es un vestigio. Real. Porque, en efecto, hubo un tiempo en que este hombre abría la boca y España callaba. Fue una situación especial. Unos años singulares, desde luego. Pero con independencia de las circunstancias locales sus ceremonias pertenecían a un tiempo específico y triunfante del periodismo, donde cada párrafo era una instrucción.
Un tiempo, heredado de Lippmann, donde el insider, el que está en el ajo, traducía la realidad al ciudadano y le instaba a corregirla en sus detalles. Para justificar su lugar en el mundo, Lippman decía que la realidad se había vuelto demasiado complicada para el ciudadano común. Lo que no acabó de prever con exactitud fue que se volviera inabordable para el propio insider. Para esta voz, algo tragicómica, que solo es ya murmullo y costumbre.