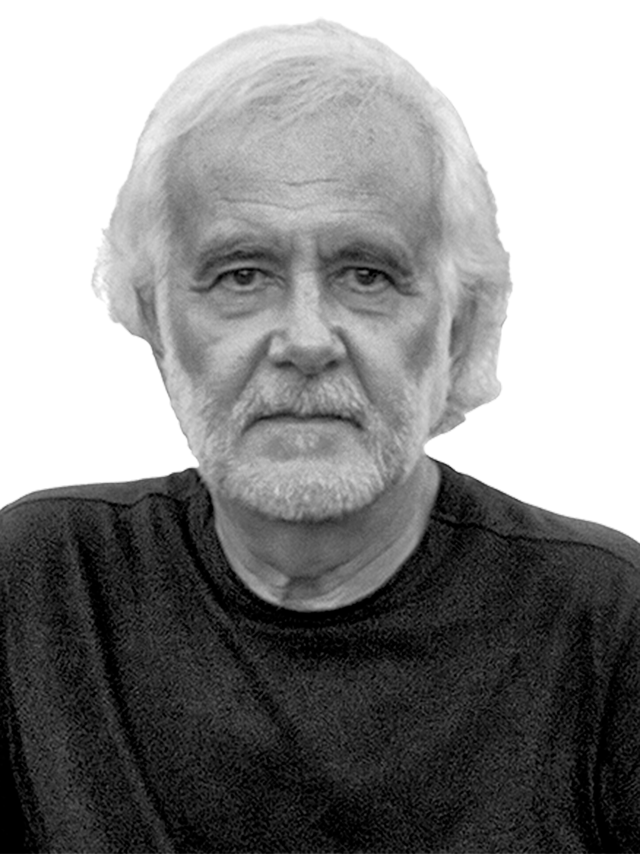El temor a una ofensiva del ejército ruso en las próximas semanas en territorio ucraniano; el pánico ante el anuncio de posibles epidemias; la inasumible carestía que amenaza a familias enteras con la imposibilidad de la subsistencia o con la pérdida de sus hogares; el terror a la devastación climática; el pavor ante la posibilidad de un atentado terrorista, condicionan en tal modo a la población, que la hacen frágil y sumisa. El miedo es la temible cadena de transmisión que nos domina y reduce la voluntad a un simple existir. Tal es su fuerza, tal la potencia de su coacción, que los sistemas de poder han utilizado y utilizan el miedo para sojuzgar a las sociedades con una eficacia inaudita.
En el pasado, el miedo a la malignidad del aire, que se creía portador de enfermedades pestilentes; el espanto ante el asalto de las huestes enemigas, que comportaban saqueos y quemas; el Infierno, la turbación ante la existencia de un tenebroso más allá, han causado tantas desdichas que han terminado por esclavizar a las personas. Hoy, la exclusión social, la falta de horizonte, la indefensión, la incertidumbre ante el posible regreso de regímenes dictatoriales, un ataque nuclear, la injusticia con la que vive el ciudadano, la competición fiera en que se ha convertido la deriva individualista, la imposibilidad de una casa, el destino de un malvivir sin término, favorecen los índices de suicidio y perpetúan los pavores antaño padecidos.
Cuenta Montaigne que muchos, al no soportar “los aguijones del miedo”, se han ahorcado o precipitado desde lo alto; cuántos se han dado muerte unos a otros por creer que el enemigo estaba a las puertas de la ciudad, y solo era un alboroto que habían originado unos cuantos. Estos episodios, escribe el autor de los Ensayos, son llamados terrores pánicos.
Si nos pidieran definir qué es la libertad, antes de acudir a definiciones siempre trasnochadas deberíamos responder que la libertad es saber vivir sin miedo
Y no se equivocaba, porque la leyenda dice que el semidiós griego Pan, que, en noche cerrada, mientras guiaba un gran rebaño por un desfiladero, con la fuerte reverberación de los cencerros y el áspero ruido de las reses, asustó en tal modo a los centinelas de una fortaleza, que abandonaron sus armas y huyeron despavoridos. De ahí pánico (panikós). Blaise Pascal confiesa en los Pensamientos que nada hay más inquietante que oír el giro de una veleta de noche si no hay viento; y Mazzarino asegura que todos tenemos algo de homicida, porque es de naturaleza matar por miedo.
Primo Levi relató en Si esto es un hombre, pero también en Los hundidos y los salvados, que en el campo de exterminio de Auschwitz-Monowice no eran pocos los cautivos que se arrojaban contra las alambradas eléctricas; o los que emprendían una simulada fuga ante los guardias para ser ametrallados allí mismo. Ernst Jünger, por su parte, menciona en el Diario los muchos suicidios colectivos que se dieron tras la derrota alemana, y describe la horripilante escena que podía verse a través de las ventanas de algunas casas, no pocas, con los miembros de una familia que habían decidido envenenarse por el horror a las represalias de los aliados, que fueron atroces, muertos y sentados en torno a la mesa.
Si nos pidieran definir qué es la libertad, antes de acudir a definiciones siempre trasnochadas, deberíamos responder que la libertad es saber vivir sin miedo, pues este nos minimiza y condiciona día a día. Es el gran destructor de los pueblos, el que todo lo dirime. Nos hace obedientes, nos empuja a creer en ideas redentoras que no son más que nihilismo, y, ante cualquier ruido de la Historia, ese que sube como un eco por la escalera de la conciencia, desesperados, somos capaces de subirnos a la ventana y arrojarnos al vacío por crédulos.