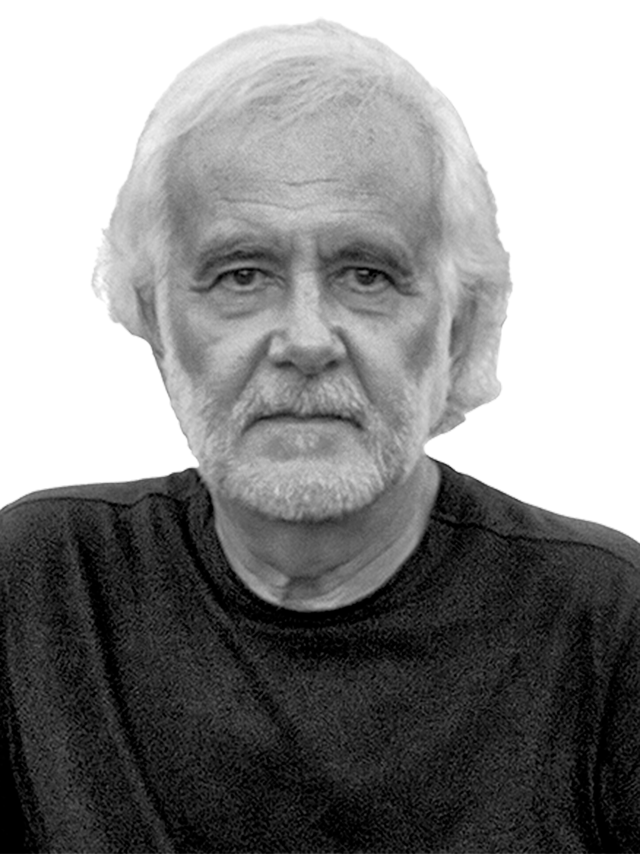Sentir añoranza de un tiempo que no hemos conocido es un rasgo propio de la modernidad, un sentimiento que despertó en el siglo XV, cuando el pasado devino una inspiración. Alguien del siglo XIV no anhelaba, como algunos hoy, haber nacido, por ejemplo, en el siglo IV, ni ser contemporáneo de Hypatia o de Dante. Un alfarero medieval no fabulaba con hacer girar su torno en una calle de la antigua Atenas. La Historia estaba por desenterrar, no había surgido la necesidad de desvelar el ayer, la literatura no se había convertido en cómplice de la melancolía, tampoco el arte.
Cuando la Europa humanista empezó a padecer nostalgia de la Antigüedad, cuando imaginó sus días supuestamente apolíneos, estaba generando el pasado. Mientras el cristianismo trazaba su ideal en la eternidad, las generaciones de la modernidad, atraídas por las promesas de la utopía, se metamorfosearon en un nuevo Jano: a la vez de fijar la mirada en esa otra construcción que es el futuro, miraron también hacia atrás, hacia lo que intuyeron como la rama dorada de un paraíso.
Si, como refiere el joven pensador Yuk Hui –autor de dos libros tan cruciales como deslumbrantes publicados en castellano, como son Fragmentar el futuro (2020) y Recursividad y contingencia (2022)–, ya somos posthumanos, es consecuente que una parte de la Humanidad se sienta atrapada en un presente demolido con tanta presura, desplazado hacia el gigantesco entramado de la tecnología.
Apenas ha habido tiempo de reaccionar; es complejo asimilar, de pronto, la pérdida de un mundo que se lleva consigo los códigos que han servido para situarnos en la existencia. De ahí el deseo de ser conciudadanos de los antiguos. Seducidos pero equivocados, imaginamos aquellos ayeres de manera apacible.
Es necesario no dar la espalda a nuestra época, tratar de comprenderla es un ejercicio moral, también intelectual. Cerrar los ojos ante los hechos no va a evitar la vivencia de un ahora que se consuma a gran velocidad. Es cierto, señala Hui, que ya no estamos ante la máquina, sino que hemos entrado en ella, porque habitamos descomunales mecanismos organizados tecnológicamente, caso de las ciudades.
Qué gran paradoja: que nuestra imperfección nos preserve y haga libres en medio de una técnica que nos prolongará
Resulta perentorio admitir que toda solución al problema global es de orden técnico. Lo avisaba hace casi setenta años Jacques Ellul en La edad de la técnica, que he vuelto a leer en estos días para este escrito. Lo que exponía Ellul en 1954 se está cumpliendo. Las cosas han cambiado de forma tan radical, que se exige una distinta interpretación de la realidad: un ejemplo sería, pongamos por caso, el error de entender la ecología como un regreso a la naturaleza. Pero esta no retornará, necesita de las estrategias ecológicas de modo urgente para pervivir, porque lo que hace la ecología es preservar técnicamente una naturaleza donde viven aún los poemas de Hölderlin.
Nuestras evocaciones ya no tienen nada que ver con lo real de esta “irreversabilidad histórica” (Yuk Hui) en la que estamos, no por ello trágica. Los dispositivos médicos introducidos en nuestro cuerpo, la continua generación de sistemas de energía y de comunicación, el descubrimiento de una nueva física, hacen que la nuestra sea una existencia técnica; por esta razón, señala Hui, ya somos posthumanos.
Ellul se mofaba de quienes, en su momento, encogían los hombros al ver pasar un avión: esta actitud significa negar la posibilidad de que la humanidad siga su curso. El consuelo, para los temerosos, puede encontrarse en las debilidades, en las pasiones que nos hacen indómitos, en las carencias que tenemos como humanos y que nos convierten en criaturas irreductibles. Qué gran paradoja: que nuestra imperfección nos preserve y haga libres en medio de una técnica que nos prolongará. Se trata de aprenderlo.