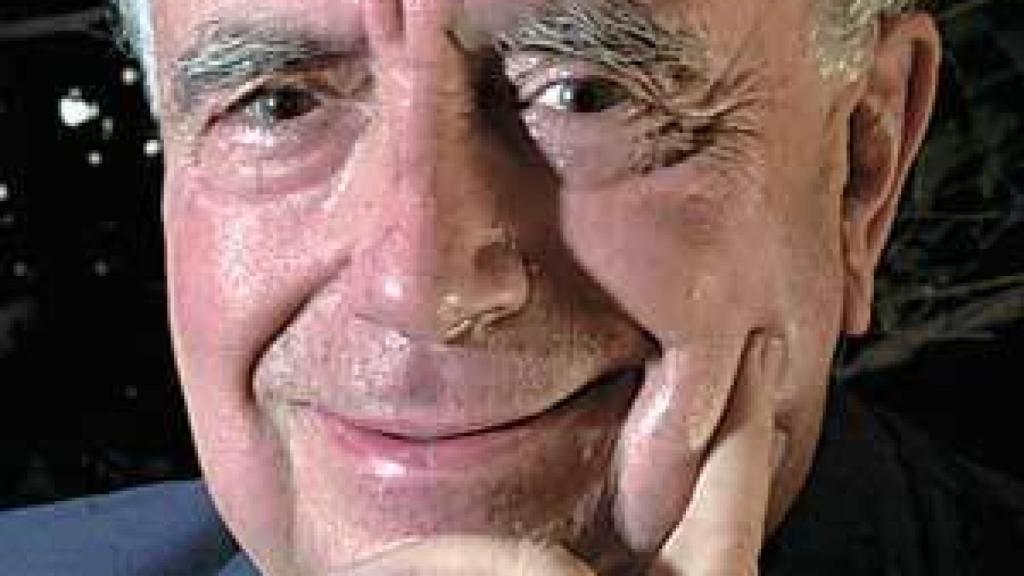
Image: La edad de Lulú
La edad de Lulú
Por Luis María Anson, de la Real Academia Española
23 octubre, 2009 02:00Luis María Anson.
Entre los buenos aficionados a la ópera hay un sector cualificado que exige asistir todos los años a las mismas funciones con idénticas o parecidas escenografías. No hay nada peyorativo en establecer una comparación con la infancia. A la mayor parte de los niños inteligentes les gustan los mismos cuentos y quieren escucharlos una y otra vez sin que el relator modifique una coma.Hay otro sector entre los aficionados a la ópera que aceptan vestuarios y escenografías renovadas y el aprovechamiento de las nuevas técnicas, como por ejemplo la proyección de subtítulos que nos ha permitido a todos calibrar, por poner un ejemplo, la calidad poética, la profundidad literaria, no sólo musical, de la Tetralogía.
Existe también una minoría de aficionados impacientes por conocer las óperas de vanguardia y las nuevas expresiones musicales. Sería un error, sin embargo, encuadrar a Lulú en este apartado. La edad de Lulú se encarama ya sobre los setenta años. Es una viejecita. El atonalismo de Alban Berg y su estética expresionista han sido ampliamente superados. La vanguardia operística, y no digamos nada la musical, navega por otros sonidos diferentes al dodecafonismo y al atonalismo. La tonalidad fue la clave de la música occidental durante siglos. Schünberg brincó sobre ella para abrir caminos insospechados, los mismos que en pintura iniciaban Kandinsky y en cierta manera Gustav Klimt, y en arquitectura Adolf Loos. Alban Berg quiso superar al músico que admiraba, Gustav Mahler, y también a su maestro Schünberg. El filósofo Theodor Adorno le consideraba superior a los dos genios. En todo caso, Schünberg, Krenek, Webern y Alban Berg están ya en la historia.
Se comprende que asistentes al Lulú de Alban Berg, en un porcentaje elevado, abandonaran irritados o decepcionados el Teatro Real. Se comprende también que se quedaran muchos, entre los que me encuentro. Lulú ha abierto un debate entre los aficionados a la ópera en Madrid. Asistí a la reunión del patronato de la Fundación Albéniz y musicalmente sólo se habló de Lulú. Paloma O’Shea, que es la sabiduría musical, la prudencia y el sosiego, se mostró de acuerdo con la representación del Teatro Real y también con la música de Alban Berg. Otros asistentes a la reunión del patronato discrepaban de ella. Hablé poco después con Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde había disfrutado con Lulú, a pesar de que una escenografía de vanguardia, al mejor estilo del teatro alternativo de Artaud, le resta intensidad dramática a la ópera, sobre todo cuando Jack el Destripador asesina a Lulú, convertida en prostituta callejera y sensible y a la condesa Geschwitz, la lesbiana enamorada.
En mi opinión, Lulú no es una gran ópera pero tampoco es una ópera desdeñable. Berg se murió picado por una avispa y la dejó inconclusa. Friedrich Cerha la orquestó. Inferior, tal vez, a Wozzeck, Lulú, inspirada en las tragedias de Erdgeist y Wedekind, El espíritu de la tierra y La caja de Pandora, no se puede despreciar, mucho menos ignorar. Se ha quedado anticuada pero está viva. Me gustó, a pesar de todo, la escenografía, con los fondos de limpia oscuridad y una silla sola sobre el escenario. La fórmula, a lo Artaud, ya la había utilizado hace cuarenta años Miguel Narros en Proceso por la sombra de un burro. Me parecieron inmensos los cantantes, helada la dirección escénica de Cristof Loy, eficaz la orquesta bajo la batuta de Eliahu Inbal. Sonó bien a pesar del reducido foso que la oprime. La música de Alban Berg, hoy superada, emociona a ráfagas y me parece absurdo rechazarla.
Con todo, lo importante es la reacción favorable u hostil que ha provocado la representación de Lulú en el Teatro Real. Casi nadie se ha quedado indiferente. El mundo musical está cada día más vivo en Madrid y reacciona, a veces con excesiva pasión, ante lo que se le ofrece. Pero reacciona. Como Alban Berg reaccionaba siempre ante la melancolía de Alma Mahler, la viuda de su admirado Gustav, ante la que se rindió tantas veces y a la que recitaba Las flores del mal, los versos ávidos de Charles Baudelaire.


