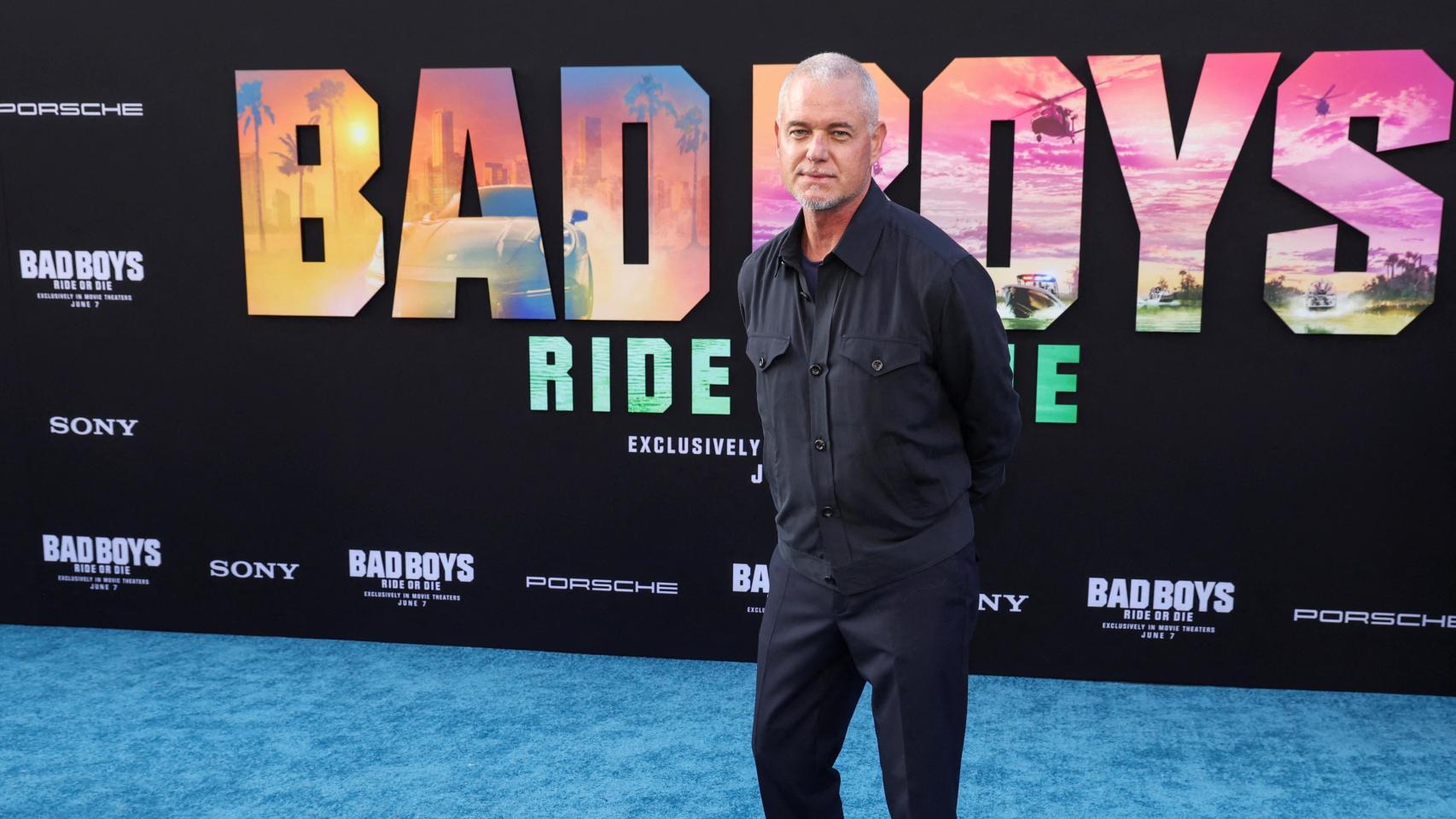Image: El espejo enturbiado de la novela
Detalle de Baño-espiral (1982), de Rebecca Horn
Hay un hecho capital que diferencia nuestra novela de estos últimos años de otras manifestaciones estéticas, como el cine y las distintas modalidades del arte: mientras éstas se acercan cada vez más a la realidad e intentan aprehenderla de un modo fidedigno, los novelistas la rehúyen, la dejan a un lado o la reducen a su propio y solitario yo. Resulta desazonador, porque la novela es una rama desgajada del árbol de la Historia.Cuando los relatos históricos, que al principio mezclaban los hechos reales con otros fabulosos, fueron depurándose, extirpando de su organismo los elementos inventados o sin comprobación posible, ese bloque formado por el relato en prosa de acciones ficticias llevadas a cabo por personajes imaginarios, ese detritus expulsado del ámbito de la Historia, fue consolidándose como una modalidad nueva y autónoma. Había nacido una historia con minúscula, que no tenía el respaldo de la verdad: la llamamos novela.
Este origen explica la pretensión de veracidad con que suelen presentarse los primeros relatos. Ocurre ya en las narraciones helenísticas, pero, si se quieren ejemplos de nuestra literatura, bastará recordar que Jorge de Montemayor afirma, en el prólogo de la Diana, que su obra se propone contar "casos que verdaderamente han sucedido", o que el autor del Viaje de Turquía asegura que no dirá "cosa que se aparte de la verdad". Incluso Cervantes, que tanto ayudó a distinguir lo verdadero de lo verosímil, hizo aseverar a Don Quijote que "las historias fingidas tanto tienen de buenas y deleitables cuanto se llegan a la verdad o a la semejanza de ella".
De sus orígenes le viene igualmente a la novela su carácter de reflejo histórico. Aunque el autor no se lo haya propuesto, los hechos que narra suelen traducir la sensibilidad, la visión del mundo y las preocupaciones existenciales de la época en que se escribe; es lógico, porque el autor se encuentra inevitablemente anclado en un tiempo histórico, y nadie puede saltar fuera de su propia sombra. Desde el Lazarillo y el Quijote hasta nuestros días, la novela arrastra, como una costra del tiempo, adherencias de historicidad. Por debajo de los hechos que Galdós narra en El doctor Centeno hay un panorama desolador de políticos ineficaces, analfabetismo generalizado y desigualdades sociales que dice más sobre la sociedad española de la época que algunos tratados históricos. La historia de Andrés Hurtado en El árbol de la ciencia, de Baroja, es inseparable de una visión amarga e implacable de la vida española durante los últimos años del siglo XIX y los comienzos del XX. Y consideraciones parecidas cabría hacer de un amplísimo repertorio de novelas perdurables, desde Los hermanos Karamázov hasta La montaña mágica o El proceso.
Sin embargo, este carácter que parecía inherente al género, esta función de espejo, a veces deformante, de una sociedad, ha cedido mucho durante las últimas décadas en beneficio de la narración cinematográfica, que parece haber relevado a la novela en la tarea de auscultar los latidos sociales y convertirlos en testimonio artístico. Abundan entre nosotros las novelas de corte intimista y de marcado carácter autobiográfico en las que un narrador reconstruye con sus recuerdos la infancia perdida, o revive, sin abandonar la mirada retrospectiva, las experiencias de su grupo generacional. Frente a tanta rememoración solipsista, acompañada a veces por piruetas metanarrativas para ajustarse a la moda de las últimas corrientes narratológicas, los principales problemas de la actualidad, que se hacen patentes una y otra vez en las continuas encuestas que realizan diversos organismos, permanecen ausentes de la novela, y asoman, en cambio, día tras día, en el cine y los reportajes periodísticos. Sería malo volver a un realismo trasnochado y facilón, pero es aún peor este divorcio, este distanciamiento que empuja a los novelistas a dar la espalda a la realidad. ¿Cuántos, en los últimos decenios, han afrontado con arrojo y calidad artística el paro, la inseguridad, la vida precaria, el éxodo rural, el terrorismo, la degradación ambiental, la pérdida de modelos y valores firmes, las mil formas de violencia que minan la relación entre seres humanos, junto a tantos otros peligros que amenazan nuestra existencia?
Hay modalidades narrativas, y también literaturas, en que, por diversas circunstancias, la novela no ha perdido aquel carácter de reflejo social que forma parte de su ilustre ejecutoria. La violencia, por ejemplo, es un factor en alza -no hay más que leer las páginas de sucesos y hasta algunas crónicas deportivas-, lo que no puede extrañar en sociedades donde los desajustes sociales, la competencia, las ambiciones materiales y el afán de poder envenenan la convivencia. Y está presente en la modalidad que llamamos "novela negra", pero también, fuera de nuestro país, en la literatura hispanoamericana, emanada de territorios en los que la violencia es, todavía hoy, una experiencia cotidiana. Y en la novela norteamericana, tan cercana siempre, en sus mejores momentos, al cine y al gran periodismo, tan adherida a su violenta historia y a la realidad, desde Dos Passos o Steinbeck hasta Wolfe.
Los novelistas españoles de las últimas décadas no ofrecen nada parecido, en congruencia con esa huida general de la realidad que preside buena parte de su tarea. Parece inconcebible que no se hayan superado -siempre con rigor artístico, claro está- los niveles de violencia alcanzados por Cela al narrar los crímenes de Pascual Duarte (que, por cierto, no tienen nada de gratuitos): la muerte de la yegua o de la perra, el asesinato del Estirao o de la madre del personaje. Otras obras del autor no son menos representativas. Reléase Historias de España ("Los ciegos" y "Los tontos"), con los escalofriantes desenlaces de cada relato; o recuérdese, entre otras escenas de gran ferocidad, la violación del cadáver del peón Gilberto Flores en La catira, una de las páginas más tensas de la literatura española. Nada parecido encontramos después. En España no existe un equivalente de narraciones como American Psycho, de Brett Easton Ellis, ni siquiera en obras que ofrecen ecos de ella, como El novio del mundo, de Felipe Benítez Reyes. En cambio, hay dosis extremadas de violencia y crueldad en novelas en torno al Holocausto -así, El comprador de aniversarios, de Adolfo García Ortega- o en ciertas historias de criminales nazis, como sucede en El niño de los coroneles, de Fernando Marías, con su gratuita exhibición de espantosas torturas. Y hay escenas de violencia inevitables por la misma índole de la obra; es el caso de El nombre de los nuestros, de Lorenzo Silva, novela ambientada en la interminable guerra de Marruecos. De la violencia que apunta en las obras de algunos jóvenes adictos a la estética del rock podrá quizá decirse algo cuando se consoliden.
En los escritores más solventes, la violencia está más sugerida que mostrada, como cabía esperar. Fernando Aramburu dedica un cuento de No ser no duele a las algaradas destructivas de unos alevines de terroristas mediante el recurso a la alusión, y otra acción violenta del mismo signo se narra en El trompetista del Utopía sin estridencia alguna. En El amor, la inocencia y otros excesos, Luciano G. Egido relata una historia que comienza con cuatro asesinatos, pero que es una profunda novela de amor. En cualquier obra de Andreu Martín, Juan Madrid y otros cultivadores de la novela negra hay más violencia -y también quizá más reflejo social- que en los demás sectores de la narrativa española, muy moderada en la plasmación de la brutalidad física. O tal vez muy desinteresada. La violencia asoma asiduamente en ese cine más mostrativo que sugeridor que ahora se lleva, y con mayor frecuencia aún en la realidad cotidiana. Pero nuestra novela no representa adecuadamente la situación. El antiguo espejo colocado frente a la realidad se ha enturbiado; el desgaste lo ha vuelto opaco y casi inservible. Ni exhibición tosca ni sutil alusión. Basta con mirar hacia otro lado: hacia el paraíso infantil, hacia los amores y desamores de la adolescencia, hacia la mítica huelga contra el franquismo, hacia las infidelidades conyugales, hacia el propio ombligo, en fin, como centro del universo.
|