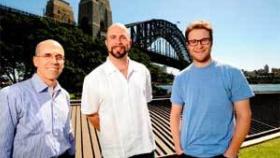Las cuatro caras del escritor
El Romántico
Por la intensidad de su vida y de sus pasiones, por su desencuentro con el provincianismo político, cultural y moral de la sociedad española, y por su rebeldía ante el mundo que le había tocado en desgracia vivir, Larra fue EL romántico por excelencia, explica Enrique Moradiellos, que destaca cómo, mientras el resto de los románticos europeos veía en España un símbolo casi oriental de inocencia, Larra intentó desesperadamente mejorar todas sus lacras.
El Amante
Larra alternaba -señala Lourdes Ventura- la desesperación con momentos de euforia amorosa. La amante de su propio padre, su esposa, Pepita Wetoret -hermosa pero necia- o Dolores Armijo, su último amor, eran mujeres cuya conquista le daba cierta superioridad ante un mundo hostil. El abandono de Armijo fue el detonante de su suicidio, pues el amor propio del escritor, muy tocado “por la indiferencia de unos, la envidia de otros y el rencor de muchos”, recibió el golpe final.
El Afrancesado
Según Leonardo Romero Tobar, Larra tuvo que emigrar con cinco años a Francia porque “su padre sí era afrancesado, pues había ejercido como médico al servicio del ejército francés entre 1808 y 1814. La familia Larra pasó en París varios años, tiempo en el que el futuro escritor aprendió francés. Su dependencia de la cultura francesa le viene de esta afectiva circunstancia familiar pero también de la función mediadora que representó la lengua francesa para los españoles cultos de la época. Para Larra, París y la sociedad gala eran escaparates de modernización vitales. Por ejemplo, él, fundamentalmente periodista, tuvo siempre muy presente las prácticas del periodismo francés contemporáneo y admiraba la potente industria editorial del país vecino, pues es la comparación de la producción y el consumo literarios de París con la de la capital de España la que le hace afirmar que “escribir en Madrid es llorar”.
El dramaturgo
Dramaturgo de éxito, Larra adaptó una veintena de obras de autores franceses como Scriben, pero su gran aportación fue un centenar de críticas teatrales implacables. Tanto que, como recuerda Andrés Amorós, los actores llegaron a suplicar a Fernando VII que se le impidiera ejercer la crítica. Jamás dejó de ridiculizar la falta de verosimilitud de los montajes o la nula adecuación de los actores a los papeles, aunque, como en todo lo que intentó en la vida, la política o el amor, también fracasó en el teatro.