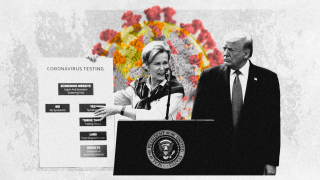Hannah Arendt (Foto: Levan Ramishvili) y Donald Trump (Foto: Kyle Mazza / TheNEWS2 via ZUMA Pre / DPA)
La política según Hannah Arendt: ¿es el trumpismo una nueva forma de fascismo?
En sus notas sobre la democracia y sus enemigos, la filósofa se remonta a las polis griegas para defender el diálogo y la aceptación del otro como método para la convivencia.
Más información: "Trump ve el mundo como una operación inmobiliaria": un libro explica la fractura social de Estados Unidos
¿Qué habría dicho Hannah Arendt sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Constituye su segundo mandato un peligro para la democracia y la libertad? ¿Solo es un bocazas con suerte o el líder de una ola reaccionaria de tintes fascistas? ¿Su amenaza de deportar a once millones de inmigrantes ilegales es una forma de limpieza étnica?
Entre 1956 y 1959, Hannah Arendt trabajó en el proyecto de una obra que nunca llegó a concluir y que se habría titulado Introducción a la política. Desbordada por otros compromisos, solo nos dejó un puñado de fragmentos llenos de observaciones sumamente clarificadoras. Durante un tiempo, Arendt fue una pensadora marginal, pero hoy en día goza de la consideración de los clásicos. Nunca aceptó la etiqueta de filósofa, pues —al igual que Adorno— repudiaba la pretensión de subordinar la realidad a un concepto, ya fuera el logos, la historia, el progreso o el espíritu.
Arendt se describía a sí misma como una publicista o ensayista, es decir, como una voz independiente que realizaba incursiones en distintos campos. Aunque mostró predilección por la política, sus reflexiones sobre antropología, sociología, filosofía, teología o literatura siempre aportan perspectivas fructíferas. Si le hubiera tocado vivir la hora presente, no habría optado por el silencio, sino que habría intentado despertar las conciencias dormidas.
No sabemos cómo finalizará el segundo mandato de Trump, pero sus primeras medidas no pueden ser más inquietantes: deportaciones masivas, suspensión de derechos constitucionales, delirios imperialistas, aranceles que pueden provocar una recesión económica mundial, abandono de las medidas que combatían el cambio climático, desautorización de la Organización Mundial de la Salud, alineamiento con las tesis de la ultraderecha sionista, que pretende expulsar a los palestinos de Gaza.
En sus notas, agrupadas póstumamente bajo el título ¿Qué es la política?, Hannah Arendt se remonta a la antigua Grecia para explicar la naturaleza de la política. A diferencia de la vida privada, donde el hombre disfrutaba de un poder absoluto sobre su familia y criados, la vida política se basaba en el ejercicio consensuado del poder. La polis era el espacio donde los ciudadanos o iguales utilizan la palabra para argumentar y contrastar sus puntos de vista. Las decisiones de la mayoría constituían un poder legítimo, pues su autoridad no procedía de la violencia, sino del acuerdo.
Arendt sostiene que la pluralidad y el derecho a ser escuchado es la esencia de la política o, si se prefiere, del poder constituido a partir de un debate público y abierto. Las guerras y las revoluciones no son eventos políticos, sino crisis que clausuran el espacio creado para polemizar sin desembocar en enfrentamientos cruentos. Para Arendt, la violencia no es la continuación de la política por otros medios, ni la partera de la historia. Sus consecuencias inmediatas son la destrucción de la convivencia pacífica y ordenada, que es el objetivo de la política.
Los totalitarismos del siglo XX actualizan la sentencia del historiador romano Tácito: “A la rapiña, el asesinato y el robo los llaman con nombre falso gobernar, y dónde crean un desierto, lo llaman paz”. En Los orígenes del totalitarismo, Hanna Arendt ensaya una variación de esa sentencia: “Parece como si se hubiera hallado un medio de poner al mismo desierto en marcha para desencadenar una tormenta de arena que cubra todas las partes del mundo habitado”.
El fin de la pluralidad
La esencia del totalitarismo es crear un mundo homogéneo, sin diversidad ni discrepancia. Una especie de melodía que se repite indefinidamente, sin alterar jamás sus notas. Por el contrario, la política, un término que Arendt emplea casi como sinónimo de democracia, surge para garantizar la pluralidad. No se trata simplemente de respetar la alteridad, sino de crear un espacio donde hombres y mujeres pueden esgrimir la palabra para mostrar libremente quiénes son. Solo de ese modo se puede alumbrar una comunidad basada en el intercambio fecundo y no en la mera sumisión al más fuerte.
La política no es una extensión de la familia, una unidad de convivencia que se construye a partir de afinidades e intereses comunes. La política es el terreno de la irreductible diversidad. Su meta es garantizar el ejercicio de la diferencia en un marco de tolerancia e igualdad. Frente a la masa uniforme e impersonal, los ciudadanos se caracterizan por su radical singularidad. No hay dos seres humanos idénticos. Gracias a eso está garantizada la creatividad y la innovación.
Los animales repiten patrones de conductas que solo varían con el paso de grandes períodos de tiempo. En cambio, en el caso de los seres humanos cada nacimiento es una promesa de cambio y renovación. El respeto a la diferencia es lo que sustrae al individuo de la condición de cosa. Ya no es algo o un qué, sino alguien o quién. Hannah Arendt no idealiza la polis griega, ni la vida política. En Atenas, “la vida consistía en una ininterrumpida e intensa contienda de todos contra todos”.
Ese componente agonístico puede ser incluso enriquecedor mientras se conserva la concepción del otro como un quién, pero cuando empieza a prevalecer la idea de que solo es un qué, una resistencia a nuestras ambiciones, el debate se desliza hacia la confrontación violenta, perdiendo su capacidad de neutralizar las tensiones mediante la palabra. Arendt señala que la exacerbación de ese espíritu agonal, inherente al debate público, acabó destruyendo la polis, pues “envenenó con odio y envidia la vida de los ciudadanos”. Solo hay prosperidad y paz mientras la política es sinónimo de coexistencia, heterogeneidad y vida.
El totalitarismo es la antipolítica, según Hannah Arendt, pues su anhelo más profundo es erradicar la diversidad. El nacionalismo es uno de los aspectos esenciales del discurso totalitario. Exaltar la nación es una manera de eliminar las inseguridades y los problemas de autoestima. El poder de la nación se percibe como un fortalecimiento del propio yo. A nadie la agrada la posibilidad de ser uno más. Como sostenía Nietzsche, casi todos quieren ser más. “Ser español es una de las pocas cosas serias que se puede ser en este mundo”, afirma José Antonio Primo de Rivera, fundador del fascismo español.
La gratificación narcisista es un señuelo irresistible. Atrae indistintamente a todas las clases sociales. De hecho, el nacionalsocialismo y el fascismo italiano fueron fenómenos de masas, con un gran arraigo popular. Las elites financieras le prestaron su apoyo porque entendieron que representaban una oportunidad de expansión comercial. Las clases populares porque pensaron que el cooperativismo promovería la redistribución de la riqueza, una expectativa que en Alemania e Italia se cumplió en forma de políticas sociales destinadas exclusivamente a los nativos.
La antipolítica, de nuevo en auge
Lejos de buscar la paz, nazismo y fascismo se pronunciaron a favor del expansionismo y la guerra, utilizando los medios de comunicación de masas para crear un enemigo interno y externo. Acusaron a los gobiernos democráticos de la decadencia de las naciones y auguraron una nueva edad de oro. Trump ha lanzado un mensaje similar en su discurso de investidura, y su mano derecha, el milmillonario Elon Musk, propietario de X, alzó el brazo tras golpearse el pecho.
Ante las críticas de haber escenificado el saludo fascista, Musk respondió con ironía y desprecio, pero no desmintió las acusaciones. ¿Es el trumpismo una forma actualizada de fascismo? Trump se presenta como un adalid de la libertad, pero lo cierto es que no ha escondido el rechazo que le produce la diversidad creciente en Estados Unidos. Ha lamentado la penetración del español en la sociedad americana y, para demostrar que no hablaba por hablar, ha suprimido la página de la Casa Blanca en castellano.
A pesar de su exaltación de la libertad, nunca ha ocultado el malestar que le producen las críticas. Tampoco ha disimulado el desdén que siente por la comunidad LGTBIQ+. De hecho, ha declarado que solo hay dos géneros: masculino y femenino. La diversidad sexual no encaja con su idea del pueblo americano, cuyo destino manifiesto es dominar el planeta. Trump ha aireado sin pudor sus ansias expansionistas. Indiferente a los principios de la legalidad internacional, ha manifestado su intención de anexionarse Groenlandia y el Canal de Panamá, y ha anunciando que el Golfo de México pasará a llamase Golfo de América.
Al igual que fascistas y nacionalsocialistas, Trump utiliza el poder de los medios para difundir sus consignas. Su alianza con Musk y sus buenas relaciones con otros oligarcas de la comunicación, como Mark Zuckerberg, le proporcionan una poderosa maquinaria para influir sobre la opinión pública. Como Goebbels, Trump es un maestro del bulo. Criminaliza a los inmigrantes ilegales, asegurando que la mayoría son delincuentes, pero lo cierto es que solo el 4% de los inmigrantes indocumentados ha cometido algún delito y, en muchos casos, ha consistido en una infracción menor, como conducir con un faro roto.
Aunque los datos no respaldan sus embustes sobre la inmigración, Trump ha conseguido el mismo efecto que Hitler con los judíos: alimentar el odio de la población contra los “elementos extraños” que alteran el mito de la pureza nacional. Apenas tomó posesión de su cargo, firmó un decreto que negaba la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes sin papeles, pero un juez federal bloqueó su aplicación, claramente inconstitucional. Con independencia del resultado final de este litigio, ha quedado bien claro que el trumpismo no está muy lejos de la doctrina de la sangre y el suelo, según la cual la nacionalidad no es un derecho, sino un privilegio reservado a una comunidad asentada en un espacio físico.
Algunos objetarán que Trump solo es un demagogo irresponsable, un fantoche abocado a caer en el olvido, pero de momento ha roto el consenso que se alcanzó al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países vencedores acordaron respetar la legalidad internacional y adoptar políticas redistributivas para combatir la pobreza. Presume de pacificador, pero su beligerancia contra los BRICS podría tener consecuencias devastadoras. Trump es un delincuente convicto, pero despierta una devoción histérica en sus seguidores. No se equivoca al afirmar que podría disparar contra la gente en público y no perdería votos. Su popularidad evoca el culto a la personalidad de los grandes tiranos del siglo XX.
Inculto, zafio y deshonesto, es fácil ridiculizar a Trump. Con su pelo naranja y sus bufonadas, resulta tan risible como Hitler, con su bigotito, su mirada de alienado y su retórica estridente. Sin embargo, no conviene menospreciar a los lunáticos que alcanzan el poder. Suelen considerar el mundo como su juguete y no les importa destruirlo, tal como mostró Chaplin en la famosa secuencia de El gran dictador. No sé qué habría dicho Hannah Arendt sobre lo que estamos viviendo, pero no me cabe ninguna duda de que estaría muy preocupada.