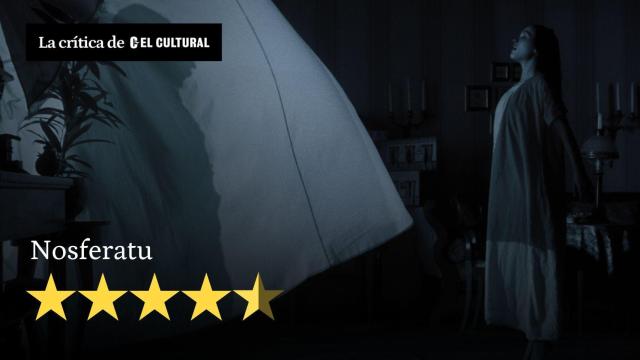Image: Un asesino común
Un asesino común
Alex Brendemöhl en Las horas del día
Todavía está reciente la conquista de la Palma de Oro por una insólita y radical película de Gus Van Sant titulada Elefante: un film-impacto, una obra-interrogante que coloca al espectador frente a la perplejidad y el desconcierto generados por actos de absurda, inexplicable violencia. El director americano se acerca con ella a la tragedia que sufrió un instituto americano cuando dos de sus alumnos entraron armados y asesinaron sin contemplaciones a muchos de sus compañeros, pero lo hace sin ofrecer ninguna explicación reconfortante ni consideración moral a la que agarrarse, sin plantear ninguna construcción dramática para relacionar causas y efectos, filmando la violencia con una sequedad cortante y feroz, sin recrearse ni lo más mínimo en cada una de las muertes, limitando su relato a una narración meramente conductista y expositiva.El azar, o quizás la atmósfera que se respira en muchas partes diferentes del mundo a la vez, en un universo donde la violencia adquiere con demasiada frecuencia rasgos de preocupante cotidaneidad y de difícil o imposible racionalización, hizo posible que en ese mismo festival apareciera una modesta y humilde película española cuya mirada sobre los personajes y sobre los acontecimientos que muestra (bajo los que subyace también el horror de la violencia) puede considerarse equivalente a la que Gus Van Sant mantiene frente a los suyos. Uno y otro creador (el ya curtido cineasta de Kentucky y el debutante barcelonés Jaime Rosales) consideran que no tienen recetas para explicar en términos psicológicos o sociologistas el comportamiento de sus protagonistas y colocan su cámara a una prudente, pero también implacable distancia que convierte a sus espectadores, simultáneamente, en incómodos voyeurs de unos sucesos atroces sobre los que sus respectivas ficciones no proporcionan ningún asidero medianamente explicativo, tranquilizador o reconfortante.
De ahí, sin duda, el desasosiego inquietante que generan las imágenes de una película como Las horas del día, cuya construcción se limita a mostrar "la vida de un hombre normal, que de vez en cuando mata", como dice el autor del film. Destruida aquí casi por completo la noción de relato, desdramatizada hasta el límite la organización narrativa (carente de un arco evolutivo o de concatenación causal de los hechos), las imágenes de Rosales se limitan a encadenar sucesivos fragmentos de la vida cotidiana, de las relaciones personales, laborales y familiares, de Abel, un joven vecino de la periferia barcelonesa cuya existencia transcurre entre su pequeño negocio, la casa de su madre, la cama de su novia, el quiosco de la esquina y los bares del barrio. Entre medias, en dos ocasiones, Abel mata. Ningún antecedente ni consecuente explican los hechos. Las víctimas no tienen relación alguna entre sí. La vida cotidiana de Abel sigue siendo después, en apariencia, idéntica a la de antes.
El retrato de este peculiar serial killer, quizás el más familiar y desvalido asesino de todo el cine español (por mucho que la cámara de Rosales acierte a sugerir los numerosos rasgos inquietantes y harto enfermizos que adornan su personalidad) no tiene concesiones. Matar con las propias manos a una persona que se resiste a morir es difícil y, para alguien que no es profesional, puede convertirse en una tarea ardua y engorrosa, poco espectacular y bastante chapucera, pero -una vez mostrado esto (ya nos lo enseñó Hitchcock en Cortina rasgada)- el fuera de campo deja sumergido en una oportuna elipsis visual la consumación del asesinato. No existe aquí ninguna voluntad de hacer espectáculo con la muerte, sino la determinación de enfrentar al espectador con los abismos más aterradores y monstruosos del comportamiento humano sin ofrecerle, a cambio, ninguna tesis discursiva ni moraleja alguna sobre el particular.
El empeño de Rosales da como resultado una obra seca y áspera donde las haya, un riguroso y autoexigente ejercicio de estilo mantenido con firmeza y con pulso admirable durante la totalidad de su metraje (que se cierra sin clausura, sin clímax final y sin preparación alguna para el desenlace), pero está dañado gravemente -hasta el punto de que limita de forma considerable la comprensión exacta de la naturaleza de la representación- por la muy limitada interpretación de álex Brendemöhl, cuyos escasos registros resultan insuficientes para construir ese hermético autismo emocional en el que vive encerrado su personaje, algo que en el cine nunca es resultado de la impotencia expresiva, sino de un intenso y rico trabajo interior.