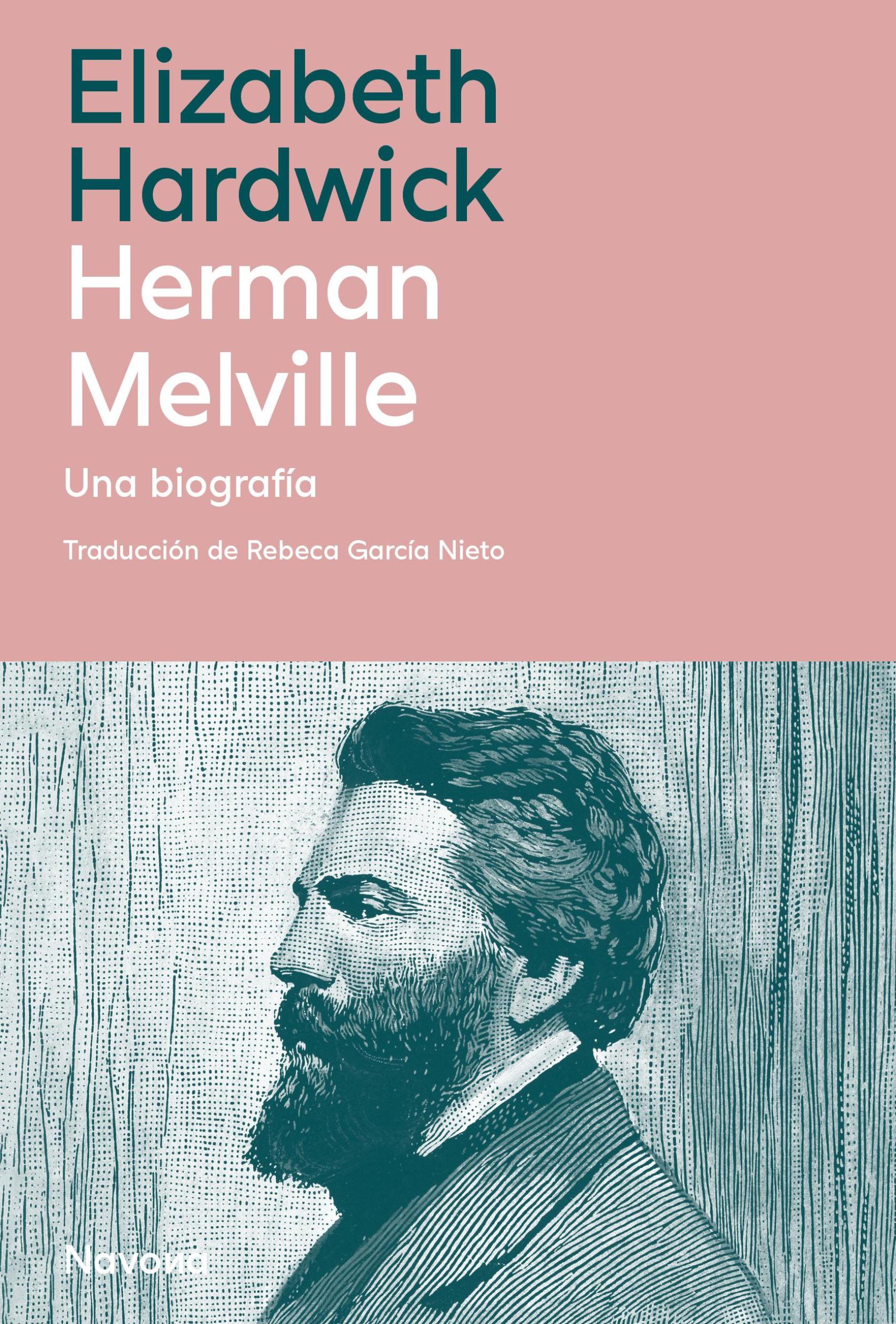Herman Melville en un grabado de F. L. Grant, en el libro 'Herman Melville, Mariner and Mystic', de Raymond M. Weaver, 1921.
Elizabeth Hardwick a la caza de Herman Melville, el misterioso padre de la gran novela norteamericana
Se publica en España la lectura que hizo la escritora estadounidense sobre el autor de 'Moby Dick', un brillante ejercicio de crítica literaria e investigación.
10 septiembre, 2024 02:16En 1891, el escritor Herman Melville moría tras casi dos décadas de retiro voluntario. Esos últimos años fueron los más oscuros de su biografía. Melville, como un marinero borracho, hacía la vida imposible a su familia. Por el día era un honrado empleado en la Oficina de Aduanas de Nueva York –una institución corrupta en la que solo él parecía tener las manos limpias–, pero por la noche, al llegar a casa, daba muestras de haberse vuelto loco.
Su mujer, Elizabeth, tuvo que soportar el resentimiento del escritor fracasado, un hombre consumido por los nervios y la rabia que, en los términos eufemísticos que utiliza su biógrafa, “tendía a la violencia”.
En aquellos años, su hijo Malcolm se mató de un disparo en la cabeza. Bebía, trasnochaba: tenía 18 años. Stanwix, el segundo hijo, presente cuando se suicidó su hermano, murió más tarde, a los 35 años, de tuberculosis. Melville tuvo dos hijas más: Bessie, aquejada de una artritis reumatoide que le impidió formar una familia, y Frances, la única con una vida razonablemente feliz. “Los dólares son mi maldición”, escribió el autor de Benito Cereno. La amenaza de ruina fue una constante en la familia.
Al morir, Melville estaba prácticamente olvidado. Tanto es así que la necrológica de The New York Times confundió su nombre, llamándole Henry. “El padre difícil, el rabioso río de tinta que fluía corriente abajo”, escribe Elizabeth Hardwick (Kentucky, 1916-Nueva York, 2007) en su penetrante lectura de la obra del escritor, logró cumplir los 72 años.
Había vivido a destajo entre la literatura y la realidad, entre los viajes y la representación barroca de su experiencia. Casi nadie lo sospechó entonces, pero Melville dejaba tras de sí varias cumbres de la literatura norteamericana. Y al mismo tiempo una obra difícil, intrincada, en gran medida inexplicable, que la crítica no comprendió en su momento.
Su amigo Nathaniel Hawthorne, a cuya relación con Melville dedica Hardwick varios pasajes esclarecedores, publicó en 1850 La letra escarlata, lo que le consagró enseguida como una estrella de la literatura estadounidense. Solo un año después, Melville publicó Moby Dick, una novela que se desdibujó hasta volverse invisible.
Melville sufrió entonces una de sus habituales crisis, que lo llevó a un largo viaje por Europa, donde visitó a su amigo Hawthorne, que vivía en Liverpool. Este consignaría en su diario una descripción inquietante de aquel genio digresivo.
Tras dar un paseo, los dos amigos se sentaron a fumar un puro en un banco del pueblo costero de Southport. “Melville, como hace siempre, empezó a divagar sobre la providencia y el porvenir, y de todo lo que está más allá del entendimiento humano, y me hizo saber que ‘prácticamente había decidido que sería aniquilado’”, escribe Hawthorne. Y más adelante añade: “Es extraño cómo persiste en divagar de acá para allá por esos parajes desiertos, tan lúgubres y monótonos como las dunas entre las cuales estábamos sentados”.
De un modo indirecto, Hawthorne, que reconoció que Melville era “más merecedor de la inmortalidad que la mayor parte de nosotros”, alude a dos rasgos esenciales de la obra de su amigo: la digresión metafísica (“espléndida borrachera de palabras”, según Hardwick) y una religiosidad más bien confusa que ha traído de cabeza a los eruditos.
Hardwick se detiene en sus antecedentes familiares, sobre todo en las raíces calvinistas de la Iglesia reformada neerlandesa, a la que pertenecía su madre, pero descarta una influencia poderosa del calvinismo, con ese miedo cerval a la condena eterna, en la mentalidad de Melville. “Herman Melville llegó a su desconcierto metafísico a través de su propia curiosidad inquieta”, sentencia la escritora.
La biografía de Hardwick, editada por Navona con traducción de Rebeca García Nieto, es el concentrado de toda una vida leyendo y pensando a Melville (algunos capítulos provienen de ensayos publicados previamente). Hardwick relega el apunte biográfico en un esfuerzo por dar la medida del autor a través de sus textos.
Como tal vez convenga a un artista tan escurridizo, la crítica avanza, retrocede y se detiene con aparente y fructífera arbitrariedad. Hardwick reconoce la imposibilidad de desenredar la madeja. ¿Quién es en realidad Moby Dick?, se pregunta. “¿Es el padre de todos nosotros o la madre de todos nosotros? ¿O es Dios encarnado?”.
Es la vida de un mal marido y un mal padre, tal vez homosexual, que escribía de “forma feroz y ansiosa”
Las preguntas se acumulan y el juego consiste en buscar respuestas, no en encontrarlas. La vida personal de este mal marido y mal padre, tal vez homosexual secreto, que escribía de “forma feroz, ansiosa, incansable”, es un misterio para los estudiosos. Como dice el narrador de Bartleby el escribiente sobre su problemático empleado, “no existen materiales para una biografía completa y satisfactoria de este hombre”. La cita resuena en el libro de Hardwick.
Ciertos escritores clásicos sobreviven precisamente por la imposibilidad de aprehenderlos. En el caso de Melville, esa prosa oscura, torrencial, patológicamente minuciosa, parece haber alimentado la fascinación por él. También el hecho de que el mismo autor de una obra descomunal y excesiva como Moby Dick pudiera escribir una narración tan bellamente minimalista como Bartleby, el escribiente, o la conmovedora Billy Budd.
Una y otra vez Melville escapa de sus intérpretes. Lo dice Hardwick: “Su genio es tan peculiar, tan exigente, tan tendente a la digresión que se presta a dejar volar la imaginación en busca de significado”.